Una veintena de libros publicados en los últimos tiempos se ocupa de las biografías, los lugares y los hechos que marcaron a fuego la cultura under de la época, desde el rock hasta el teatro, pasando por la poesía y la plástica. Nostalgia, mitología y realidad.
23 de febrero de 2017
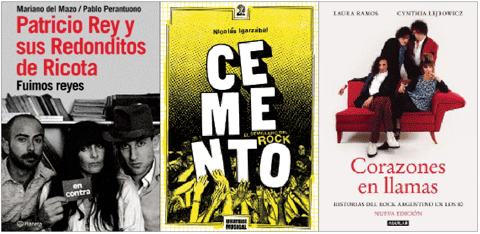
Para entrar a Mediomundo Varieté había un pasillo largo. Quedaba en Corrientes, pasando Riobamba, cuando la noche rumbo a Once se volvía más oscura. Al fondo del pasillo había un Centro Colla y, en la mitad, el ingreso a una sala donde de pronto aparecía El Carcelero, un personaje de Eduardo Cutuli, el único mimo que hablaba. O Palo Pandolfo con corte new romantic y la mirada en llamas, como un lobo estepario. O María José Gabin. Por ahí pasaban Douglas Vinci o Vera Land. Más allá el baño y un grafiti en los azulejos: «Acá hay gente tan rara que viene al baño a mear».
La de Mediomundo Varieté es una polaroid de esa década que aparece mitificada y en bloque como contraste frenético de los deshilachados ideales de un época aún más cubierta de bronce como fue la del 60. Algo espejado en el postfranquismo español –que había sido curtido por muchos hijos de artistas argentinos exiliados en Madrid y en Barcelona–, se puede conjeturar que la década empezó en 1982 con la Guerra de Malvinas y terminó en 1988 con el comienzo del desmoronamiento del gobierno de Raúl Alfonsín y las muertes de Miguel Abuelo y Federico Moura, ocurridas pocos meses después de la de Luca Prodan.
El VIH fue un dique cruel del jolgorio; la droga hizo estragos. Los Abuelos de la Nada, Virus y Sumo fueron tres bandas bien diferentes del rock argentino que renovó la escena, pero sería un error encarar la época partiendo solo de la música. Los años 80 fueron en esencia un estallido generacional de cierto arte en la periferia que aglutinaba el teatro, la performance, la plástica, la poesía y otras disciplinas. Una respuesta a los años de dictadura y también a los dogmas ideológicos de izquierda. Fue la gran fiesta del riesgo y la desmesura, que con el tiempo pasó de cuevas humosas a la cultura visible y oficial. Y que tuvo su lado B.
Estallido creativo
Los 80 aparecen fascinantes. En los últimos años han salido al menos una veintena de libros cuyos autores, de un modo directo o tangencial, bajaron las escaleras de aquellos sótanos para buscar un poco de luz. Biografías (Batato Barea, Las Gambas al Ajillo, Luca Prodan, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Soda Stereo), historias de templos como Cemento, compilaciones de revistas como Cerdos & Peces, reediciones de clásicos como Corazones en llamas, de Laura Ramos y Cynthia Lejbowicz. Más recientemente salió Freakenstein. Una vida de novela (Planeta), un libro de memorias de Sergio Aisenstein que remueve la época impiadosamente.

Junto a Omar Chabán y Helmut Zieger, Aisenstein fue el fundador del Café Einstein, uno de los sitios pioneros del espíritu que se atomizó durante toda la década. Quedaba en Córdoba y Pueyrredón y ahí dieron sus primeros pasos Sumo (y sus versiones alternativas, Sumito y la Hurlingham Reggae Band), Soda Stereo, Los Violadores, Los Encargados, Los Twist, y pasaban artistas plásticos y teatristas como Guillermo Kuitca, David Wojnarowicz, Vivi Tellas, Jorge Gumier Maier. «Confluían el rock, el teatro, las artes plásticas», dice Aisenstein.
–¿Cuál fue el germen de los 80?
–Hubo un fenómeno importantísimo: la vuelta a la democracia y el consiguiente estallido creativo largamente aguardado. Todas las disciplinas emergieron luego de un largo encierro decretado por las dictaduras militares. Algo similar ocurrió en la España del destape luego del gobierno de Franco.
–¿Qué quedó de aquellos años?
–Yo creo que esa explosión en las artes no tuvo continuidad y se producen dos hechos: uno es la mirada retro sobre los 80 y la otra un efecto que se da en el campo creativo internacional: todo lo que se manifestó desde los mediados de los 60 no pudo ser superado por las «nuevas vanguardias». Los procesos de metabolización son lentos y fue tan grande el caudal de creación, que superarlo es una meta que no se pudo cumplir. Por otra parte, hay pocos que estén bien como para contar esa época. Y además quedaron muchos en el camino. En la Buenos Aires de aquellos años hubo dos espacios que dieron lugar a la manifestación de distintas disciplinas, como el teatro, la poesía, la pintura, la música, la danza. El primero fue el Café Einstein y el otro, más adelante, el Parakultural.
–¿Sirve la mirada retrospectiva?
–La mirada nostálgica sobre aquellos años no aporta para seguir generando nuevas tendencias. Sí creo que nos da un soporte magnífico donde pararnos y seguir creando.
Partes de un espejo roto
Uno de los grandes protagonistas de aquellos años fue Fernando Noy. Con un temperamento artístico único en su especie, que mixtura la poesía, la performance y la actuación, Noy fue un agitador incansable de la contracultura. Sacó un libro titulado Historias del under (Reservoir Books), en el que revisita y pone al día mitos y realidades de los 80. Son historias de La Organización Negra, de Batato Barea, de Alejandro Urdapilleta, El Clú del Claun, Las Bay Biscuits, Humberto Tortonese, Todos Tus Muertos, Klaudia con K y muchos más. «Esos años fueron muy marcantes por la irrupción de los sueños creativos más dispares al fin hechos realidad», dice Noy. «Fueron tiempos que ahora provocan una inmensa nostalgia, cada vez más intensa, por este devenir en que todo retrocede hacia una poderosa barbarie antropofágica jamás imaginada».
–¿No aparece todo un poco revuelto y mezclado en esa mirada?
–Sí y no. Es una especie de caleidoscopio invulnerable donde ayer, hoy y mañana se vuelven una misma luz, revelando claves esenciales. Clarice Lispector escribió: «El misterio de cada creación es un nuevo misterio en sí mismo revelado». Esto valdría tanto para los artistas y aquellos destinatarios que culminan sus respectivas obras, los cuales en lugar de público yo llamaría coautores. El punto final de un poema lo pone el lector. Y así en todo. Quien contempla es parte de ese espejo encandilado que por algo lo fascina. O no, ese es otro tema. Ciertas barreras ya fueron derribadas. Esta es mi única y más secreta alegría para poder continuar.
«Y mientras pienso si esto lo soñé, nuestra siembra comienza a florecer/ Y en poco tiempo perfumará/ Voy de Cemento al Parakultural./ A veces pienso si esto lo soñé», canta Walas de Massacre en «Feliz noviembre», tema del disco Biblia-Ovni, de 2015. Walas tiene 50 años y es uno de los tantos rockers que se formatearon en diferentes tribus de aquel under. El recorte musical no deja de ser interesante, por su vigor y peso específico. Así como la génesis de los festejos del Bicentenario, con De la Guarda a la cabeza, habría que rastrearlos en espectáculos como La Tirolesa de la Organización Negra (que a mediados de los 80 trepaban con cuerdas y arneses al Obelisco, provocando una conmoción en los transeúntes desprevenidos), la masividad insondable del Indio Solari tuvo su origen en catárticos shows en pequeñas salas y tugurios de Los Redonditos de Ricota.
El periodista Nicolás Igarzábal escribió el libro Cemento. El semillero del rock (Gourmet Musical) y, como su título lo indica, puso el foco en lo musical. Es un retrato pasional y certero de lo que representó el galpón de la calle Estados Unidos regenteado por Omar Chabán. Dice el Indio Solari en el libro de Igarzábal: «Más allá de lo que significó Cemento para los Redondos, ese templo de Omar fue el lugar donde todos los extraviados fuera de los límites de las convenciones que gobernaban la cultura encontraron la atmósfera apropiada para descorchar sus bellezas. Bellezas áridas, oscuras, cómicas y marginadas por una sensatez que un tiempo luego se dejaría alumbrar por ellas».
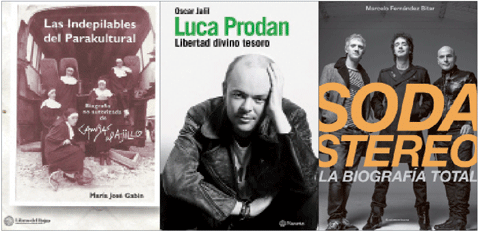
Todo aparece cubierto por un halo de romanticismo. Hay una épica en esa idea de «los extraviados». Igarzábal aporta desde el sentido común: «Es cierto, los 80 se siguen idealizando: hay libros, películas, documentales. Es que nunca va a haber otra época así, por el contexto político y social que significó haber salido de la dictadura». Y sigue: «Cemento, de la mano de Omar Chabán y Katja Alemann, apostó desde que abrió en 1985 por lo multidisciplinario: música, teatro, performances, pinturas, poesía. Ese mix fue la fórmula de su éxito, hasta que abrió Paladium y empezó a sacarles público y figuras. A partir de ahí, el boliche se volcó más hacia el lado de los recitales y, en los 90, se consolidó como templo rockero. Albergó a punks, metaleros, rolingas, hardcores y skinheads, un crisol de tribus que más de una vez terminaba en batallas dignas de Game of Thrones».
Un chiste demasiado gastado dice que quien se acuerda de los 80 no los vivió. Aisenstein opina que no quedan demasiados testigos que puedan contar la historia de primera mano y con ecuanimidad. «Hay muchos heridos», señala. Igarzábal es más directo. Sin tropezar con el optimismo vacío, dice: «La historia no se repite. Hoy las manifestaciones artísticas más interesantes las encontrás en la escena indie, el teatro off, los Festipulentas, Matienzo, El Emergente, Salón Pueyrredón y el Pacha. La acción y el desparpajo están ahí».
Aquella movida que hoy se muestra como una fiesta interminable empezó a agonizar hace 30 años. El revisionismo se funde con la nostalgia y le da una patada a la sentencia de Spinetta. Todo tiempo pasado parece que fue mejor. Y los paraísos, siempre, son los perdidos.




