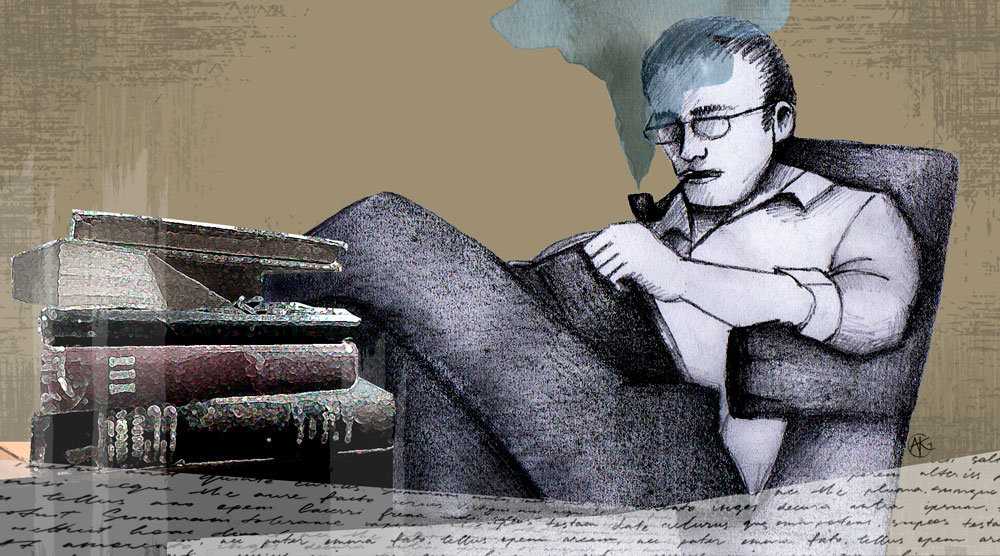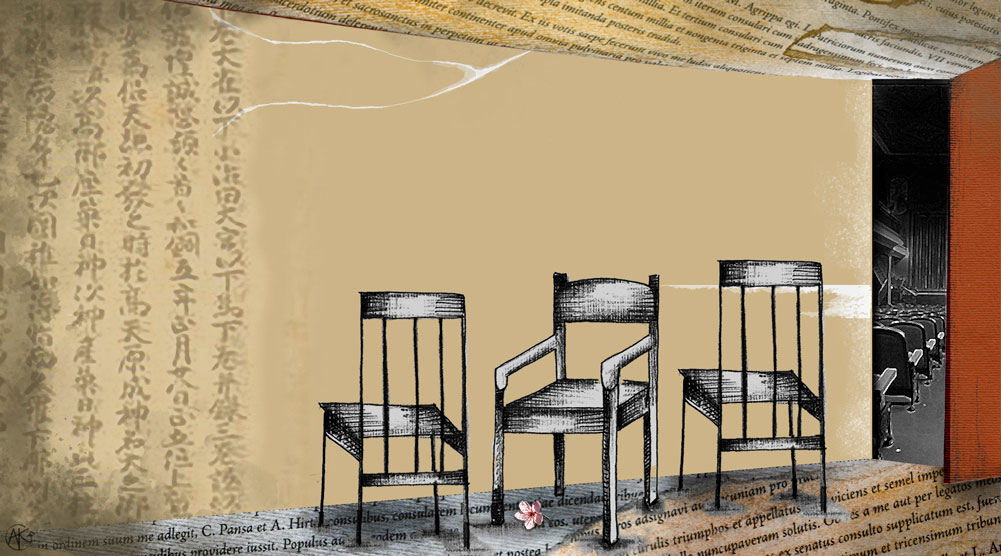18 de mayo de 2025
Cecilia Pavón nació en Mendoza en 1973 y vive en Buenos Aires desde los años 90. Licenciada en Letras en la UBA, en 1999 cofundó la galería de arte y editorial Belleza y Felicidad. Entre otros títulos publicó los libros de relatos Los sueños no tienen copyright (2010, 2022), Pequeño recuento sobre mis faltas (2015) y Todos los cuadros que tiré (2020) y reunió su poesía en Diario de una persona inventada (2023). Traducida al portugués, al inglés y al francés, en 2020 fundó Microcentro, espacio dedicado a la experimentación poética a través de talleres y lecturas.

Esta es la primera revelación que he tenido durante la pandemia, los fantasmas existen y están en Zoom. Me di cuenta ayer después de la presentación de mi libro en la librería McNelly Jackson de Nueva York, a través de esa plataforma de conexión digital. Las presentadoras eran Dorothea Lasky y Chris Kraus, dos escritoras que amo, traduzco y admiro desde hace más de diez años. Cosas extrañas del destino hicieron que me publicaran un libro en Estados Unidos y termináramos una tarde con ellas hablando telemáticamente sobre literatura; la diferencia entre ser poeta y ser novelista, la canibalización entre escritoras y la exageración o no de los hechos reales del mundo en un texto de ficción. Cuando Jake, mi traductor (a quien considero un ángel de la guarda pues todo traductor lo es) me preguntó sobre cómo era la relación entre la realidad y la imaginación en mis cuentos, hablé de astrología, dije: Como soy de Capricornio tengo una relación muy fuerte con la realidad, siento que solo puedo escribir sobre lo que pasa de verdad, que no puedo inventar nada, que todo lo que escribo está enteramente marcado por la verdad. Por eso, sé que cuando me fue revelado que los fantasmas viven en Zoom, y esa revelación se presentó al mismo tiempo como verdad y como argumento para un cuento, supe que lo que durante esa presentación de mi libro presentí, era cumplidamente real.
La conversación con Dorothea y Chris duró hasta las 9 de la noche, exactamente una hora y cinco minutos, pero el espíritu de estas dos escritoras se mantuvo conmigo toda la noche y sigue conmigo hoy que intento garabatear estas palabras sobre la vida de los fantasmas. Estoy sentada en mi oficina en la calle 25 de Mayo entre Perón y Mitre. Hace un rato pasé con la bici por Pertutti, ese hermoso café cuya terraza mira a la Casa de Gobierno y que es el último lugar donde me junté con poetas y reímos y bromeamos unas pocas semanas antes del comienzo de la pandemia, hace ya más de 14 meses. Cuando me paré con la bici para comprar dos medialunas, sin dudas las más ricas de este barrio, sentí que el fantasma de Dorothea seguía muy cerca mío, que su espíritu estaba sentado en una de las hermosas mesitas con sillas de rafia, ahora casi todas vacías salvo por dos o tres ocupadas por extraños ancianos solitarios.
Es un día tan maravilloso en Buenos Aires, el cielo azul sobre la Plaza de Mayo y ese sol casi dorado que difumina su luz en trillones de microgotas de humedad, un cielo azul con ese tono tan específico que le da la cercanía al río. Yo atravieso la Plaza de Mayo en bicicleta y de repente sé que Dorothea Lasky, una poeta estadounidense nacida en Missouri está sentada ahí y me mira y mira Buenos Aires. No sé si ella exactamente, pero sí su fantasma. (Lo que no sé tampoco –porque soy una absoluta novata en temas de médiums– es si anoche yo le robé el alma o si la parte etérea de su ser se transfirió a mi espacio físico de forma voluntaria. Es decir, si ella decidió usar el Zoom para viajar a través mío hacia el hemisferio sur.)
De repente me acuerdo de una vez que con mi hijo fuimos a Japón, viajamos especialmente a un pueblito de pescadores en el que se había inspirado Free!, el animé favorito de él. El pueblo se llamaba Iwami y estaba cerca de Tottori, una ciudad de provincias bastante gris y poco turística, cuyo único atractivo era la estatua de un hombre con un conejo en la estación y unas dunas alucinatorias y enormes parecidas al desierto del Sahara al lado del mar. Para descender de las dunas hacia el pequeño centro de Iwami podías tomar una telesilla en la parte superior. Aunque se trataba de un trayecto muy corto, el descenso en aquella telesilla con Félix (que más allá del azar de ser mi hijo es una de las personas más maravillosas que conozco en el planeta Tierra) creo que es uno de los recuerdos más felices de mi vida. Junto al ingreso de las telesillas donde vendían los tickets, había un señor que alquilaba camellos. Era muy rara la visión de un par de camellos en Japón, se trataba de un emprendimiento turístico, las dunas hacían pensar en el desierto de Sahara; podías dar una vuelta en camello y sentirte en otro continente. Me sorprendieron tanto estos dos animales en el Pacífico Norte que quise sacarles una foto, rápidamente saqué el celular de mi riñonera y apunté directo hacia los dromedarios y el gesto del hombre que los cuidaba fue tan enfático, hasta violento, haciendo ese gesto de cruzar los dos brazos y que significaba ¡NO!, que no se podían tomar fotos, que su expresión mezcla de enojo y terror quedó grabada en mi memoria para siempre. Nunca supe si esta resistencia del cuidador de camellos japonés a ser fotografiado tenía que ver con algún temor ancestral. En aquel momento me pareció ridículo que una persona nacida en el país que inventó el walkman, es decir el concepto de portabilidad que fue uno de los factores que condujo a muchos de los descubrimientos que colocaron al mundo bajo el régimen tecnológico actual, se sintiera tan conmocionado por una simple foto digital. Pero ahora pienso que quizás el cuidador de camellos, y muchísimos japoneses más –porque después, cuando seguimos viajando, la escena de alguien negándose a ser fotografiado se repitió varias veces–, sabían (y temían) eso que me fue revelado ayer en la presentación de mi libro vía Zoom. Que el espíritu de las personas queda atrapado en los infinitos vectores y mapas de bits que circulan por el planeta de un dispositivo a otro, atrapados para siempre en esa red mezcla de números y electricidad. Porque al final, ¿qué son los “zooms”, algo a lo que nos acostumbramos tanto este último tiempo, sino trillones y trillones de bits? ¿Y qué son los bits sino trillones y trillones (o más) de números generados por una mente artificial hecha de silicio y fósforo –entre otros materiales–?
Bueno, este relato corre el riesgo de volverse demasiada ciencia ficción hablando de «mentes hechas de silicio», no, no quería hablar de eso. En realidad, quería hablar de que siento que el fantasma de Dorothea Lasky me acompaña hoy por Buenos Aires, mi ciudad desierta. Y de alguna forma ese fantasma es una imagen del amor, del amor por la poesía, como en el poema de Novalis que me aprendí de memoria a los dieciséis años y que copio a continuación.
Cuando ya ni los números ni esquemas
constituyan la clave de los hombres,
y aquellos que ahora cantan o que besan
posean mucha más ciencia que un sabio;
cuando a una libre vida vaya el mundo
y torne de esta vida hacia sí mismo;
cuando la luz y sombra nuevamente
en claridad se unan;
y cuando en la poesía y la leyenda
se halle la historia auténtica del mundo,
entonces una palabra secreta
ahuyentará a cualquier falsa criatura.