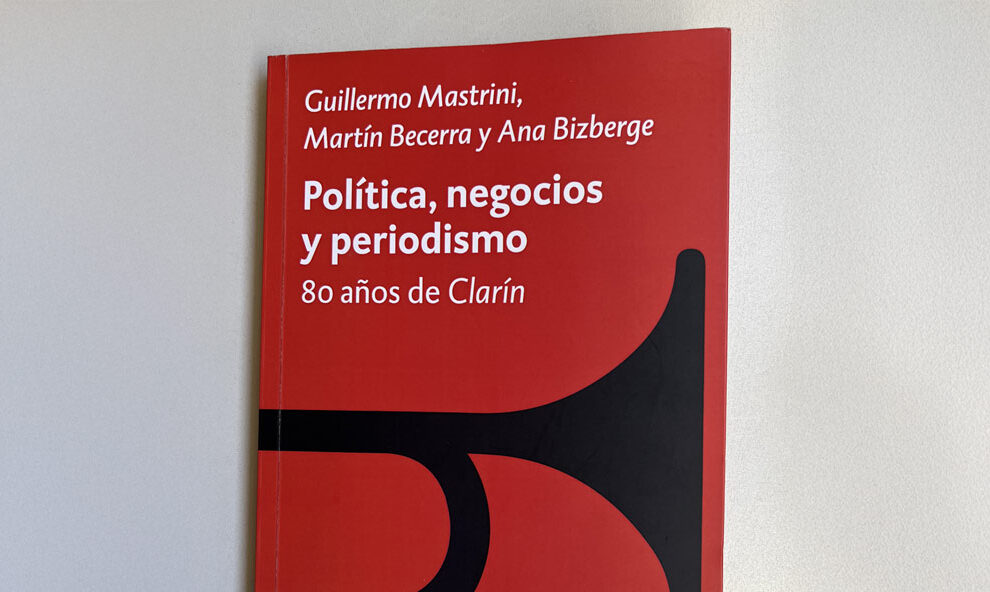10 de octubre de 2022
¿Quién es la máscara?
De lunes a jueves y domingos a las 22.30
Telefe

Muñecos. Uno de los singulares participantes del programa y Oreiro, la conductora.
Los muñecotes de ¿Quién es la máscara? nos infantilizan como público, al colmo de haber escuchado a Natalia Oreiro decir: «Yo no sé cómo poner orden en este jardín de infantes». ¿Habla de la bulla en el despampanante estudio, o de una audiencia a la que imagina como aquí estamos, un poco absortos y babeantes? El muñecote parece salido de las Tortugas Ninja o Los Teletubbies. ¡Qué noticia! Ahora somos cuasi púberes los destinatarios del horario central de Telefe, todos carentes de mérito como para poder acompañar un relato lineal.
Este es tiempo del show del fragmento; con la dispersión y la alegría de los clásicos números vivos, con los muñecotes, cándidos en su mudez, desenvueltos para cantar y bailar. Son, eso sí, un interlocutor nefasto para la divina Natalia que, pese al vestuario y los peinados superlativos, no obtiene feedback de las bestias como salidas de un videojuego y se entrega al elogio demasiado reincidente o al comentario reiterativo.
El jurado –Lizy Tagliani, Karina la Princesita, Roberto Moldavsky y Wanda Nara– asocia libremente y sin mayor asidero como quien apuesta a una ruleta del colectivo «famosos argentinos». La historia del reality show se repite como farsa: ahí están los muñecos a los que votamos para que sigan o salgan del programa, invitados a hacerlo con gran calidez por Oreiro. El desfile interminable de animales antropomórficos y criaturas mitológicas dan la pauta de un cambio de reglas: los chicos y los adolescentes aniñados, usuarios de Tiktok, son la nueva o la única meca para los anunciantes, por ende para los programadores que difunden formatos internacionales inexplicables, al margen de los vestuarios imponentes.
Con eso no alcanza: se rompe todo contrato implícito y prehistórico entre tevé e identidad nacional, y aquí estamos consumiendo esta pavada, para ver qué muñecote llega al podio, si Oli, Brillo o Luna, y debería darnos vergüenza que nos representen como público de esta manera preracional, con Wanda como figura de una autoridad hecha de ostentación y escándalo viralizado.
A nivel musical, los muñecotes no lo hacen mal; se mueven con sorprendente oscilación para el peso que deben tener los trajes. Son dulces; empatizan, sí. Pero los devora la obsesión programadora con la canción, la nominación, la exclusión, como ya lo hicieron Tinelli o La Voz. Tiene razón Oreiro cuando al final, un segundo antes del descubrimiento del famoso, le dice a Raúl Lavié o a Marta Minujín que, con su presencia, «enaltecen el programa». Es así: el mayor mérito es de casting, pero no de muñecotes, sino de celebridades que permanecen ocultas hasta solo unos segundos antes de ser expulsadas. Lo que vale es el muñecote: muestra de superioridad visual, como salido de la realidad virtual e infalible como el hit de, usualmente, un reggaetón que lo acompaña.
Ah, sí: por unos minutos la cosa se pone buena en el desenlace de cada episodio, cuando al canto de «Quién es la máscara» el jurado y todos en el estudio aceleran la verba y repiten, aplauden, antes de que el muñecote sea decapitado. Quien haya hecho el esfuerzo de retener el derrotero de «pistas» reguladas por el arbitrio o la ocurrencia, luego se sorprende ante un ecléctico elenco que abarca desde a Santiago Maratea hasta Ricardo Mollo. Y así estamos, entre productos masivos que se inspiran en las redes, identidades camufladas detrás de avatares, pura cultura digital del no-relato, el sin-sentido, eso sí, es-pec-ta-cu-lar. Esto recién empieza.