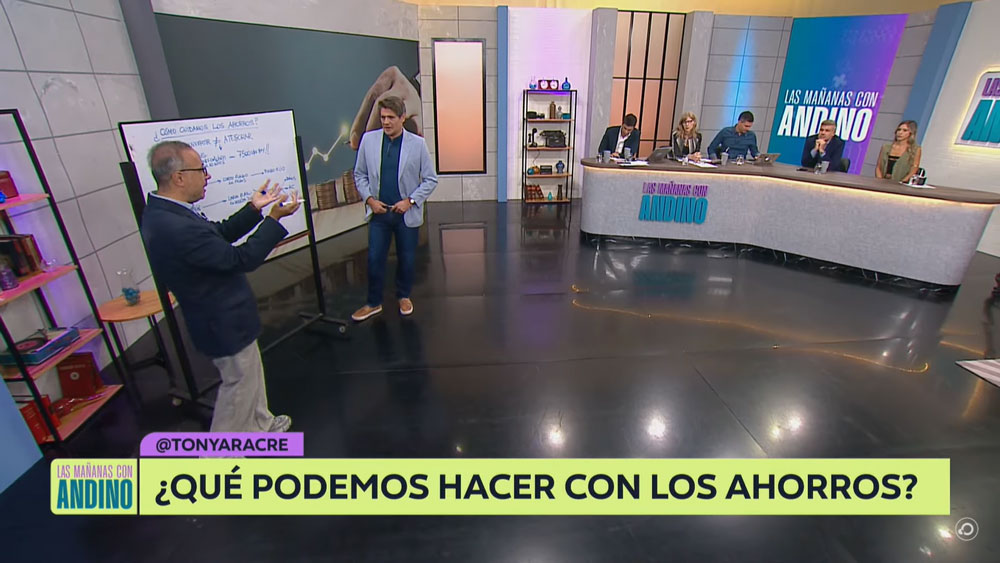11 de septiembre de 2014
Con Soda Stereo y luego como solista se erigió como una figura clave del rock latinoamericano. Dejó una obra inmensa y plena de matices. Una multitud despidió al músico entre la tristeza y la gratitud.
Como si se hubiera preparado durante cuatro años, una multitud despidió a Gustavo Cerati como se despide a un hombre que mejoró al planeta a fuerza de canciones: con tristeza y gratitud. Dejó una obra inmensa –repleta de matices, aun en su organicidad– y la enseñanza definitiva de que el pop es un asunto para tomarse en serio. Esa organicidad está hecha de etapas y de zigzagueos, en un permanente diálogo con las estéticas musicales de su tiempo, siempre alternando entre los extremos de la exploración sonora y el estribillo adhesivo, entre el vanguardismo y la canción popular. Como si hubiera aprendido como nadie el abecé beatle, demostró que calidad y masividad pueden coincidir.
Irrumpió en la escena mezclado con el movimiento under que aspiraba a desterrar la melancolía hippie del rock argentino de los 70. El cambio de paradigmas fue rotundo, motorizado por Malvinas: la idea fue abandonar las butacas y la solemnidad, bailar, actualizar el sonido y ponerse a tono –aun a destiempo– con lo que había ocurrido en Londres y Nueva York a mediados de los 70 con el punk y derivados. Los enemigos eran el rock progresivo, el jazz rock y todo aquello que sugiriera pretenciosidad. Junto con Virus, Los Twist y, aunque suene extraño, Sumo y los Redonditos de Ricota, Soda Stereo encarnó un torbellino de ironía, sarcasmo y efervescencia en ritmo de ska, reggae y pop-rock a lo Police que fue el punto de partida de una estrategia inteligente para la conquista de América Latina. Las armas utilizadas fueron dos, y en dosis parejas: un tratamiento de la imagen –vestuario, fotografías, videoclips– minucioso y canciones sólidas, adictivas, escritas en un español sin localismos y cantadas con una dicción impecable.
Al frente de Soda Stereo, Cerati creció de cara al público. Lejos de detenerse o de explotar y gastar la fórmula que los encaramó en la cumbre musical de Latinoamérica, siempre fue por más. Luego del suceso de Signos (1986), fue encontrando su propio lenguaje. En Canción animal (1990) demostró que podía ser más rockero que muchos que lo cuestionaban, y exhibió sus credenciales spinetteanas. El gélido y distante cultor de XTC, The Police, Brian Eno y The Cure había gastado su adolescencia en recitales de Pescado Rabioso, tal vez la banda más incómoda de Luis Alberto Spinetta.
Canción animal fue un álbum bisagra, valvular, al mismo tiempo emotivo y épico, con hits inconmensurables como «(En) El séptimo día», «Un millón de años luz» y «Té para tres», que lo depositó en un lugar cercano, familiar. Es que esa gelidez, esa distancia, provenía tanto de su timidez y sus maneras como de una definida idea artística. Consideraba que la música tenía que crear fantasía, ilusión, artificio; que el escenario estaba en un lugar y el público en otro. Por eso llegó a ser lo que fue: una estrella, la más grande del rock latinoamericano. Contempló atónito la explosión del rock chabón, que pretendía una unidad entre artista y fan, que creó otro tipo de ilusión: que el ídolo y sus seguidores compartían la misma cerveza. Una fantasía que trasladaba el hecho artístico a la idea de fidelidad, aguante, fiesta y pirotecnia. La consumación de esa tendencia estalló en Cromañón.
Gustavo Cerati configuró, al igual que Spinetta, una matriz vocal. Fue además una suerte de generoso gurú que proyectó a artistas como Babasónicos y Leo García. Siempre supo rodearse: desde Daniel Melero a Richard Coleman, desde Pablo Schanton a su hijo Benito, era consciente de sus limitaciones (no se consideraba, por ejemplo, un buen letrista) y, en una mezcla de gesto patriarcal y necesidad afectiva, supo trabajar en equipo.
Su filosofía de pensar siempre en el futuro (su «Siempre es hoy» es hermano del «Mañana es mejor» de Spinetta) lo encerró en una encrucijada cuando empresarios ponían en la mesa millones de dólares para que regresara Soda. Aguantó hasta donde pudo: a veces es imposible decir que no. Sí consideró, en un rasgo de megalomanía –que los tenía–, que para volver con el trío debería afianzar su carrera solista. Quería demostrar, y demostrarse, que podía ser tan masivo como solista como con Soda Stereo. Eso ocurrió en el 2006 con Ahí vamos: hits por doquier, canciones enormes, prensa y público rendidos a sus pies. Entonces sí, el regreso, la «burbuja en el tiempo», los records, la locura, los seis River.
Fuerza natural (2009) profundizaba ese camino: aires folk, riffs emotivos, el viento, la Pampa y, siempre, la gran bestia pop haciendo las cosas como se debe. Cerati hizo todo bien: no se le conoció decadencia. Puede gustar un disco más que otro, pero siempre encaró cada trabajo con un rigor rayano en la obsesión. No hay interpretación desafinada, no hay portada de álbum mal resuelta: era una máquina icónica y sonora.
Quién sabe qué habría sido de su futuro si no hubiese sufrido el ACV. Después de trabajar con Mercedes Sosa y Shakira, se podía abrir un planeta transversal: son conjeturas, pero la industria de la música estaba esperándolo. De todos modos, no era presa fácil. Nunca fue un artista dócil. Manejaba lenguajes y registros variados, pero sobre una plataforma personal de sofisticación y olfato popular. Murió muy joven. Dio demasiado. Embelleció nuestra vida cotidiana. Esa belleza, esas canciones, esos discos, se transformaron el 4 de setiembre en un gigante consuelo.
—Mariano del Mazo