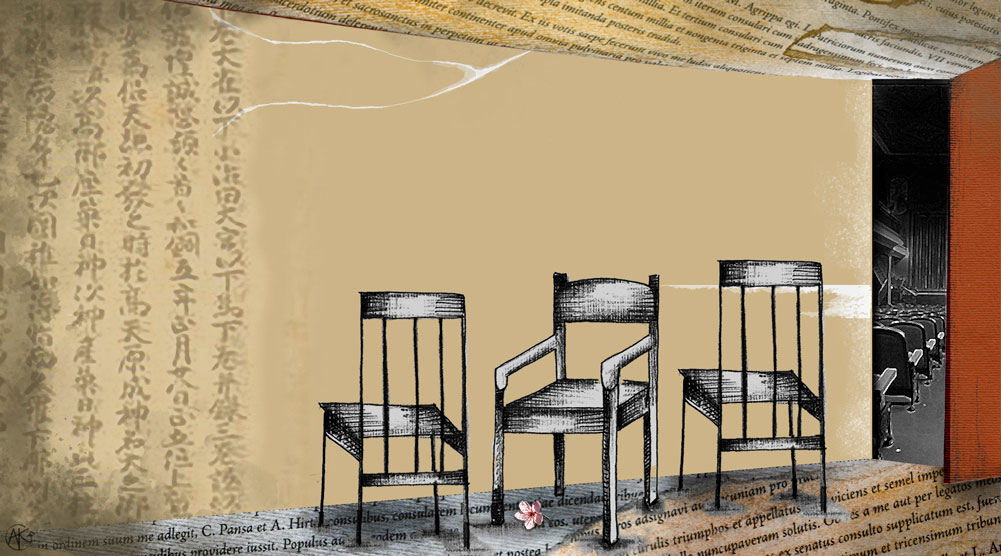21 de diciembre de 2023
Mauro Libertella nació en México en 1983, de padres exiliados, y vive en Buenos Aires desde 1984. Publicó, entre otros títulos de narrativa, Mi libro enterrado (2013), El invierno con mi generación (2015) y Un futuro anterior (2022) y el ensayo Un hombre entre paréntesis: retrato de Mario Levrero (2019).
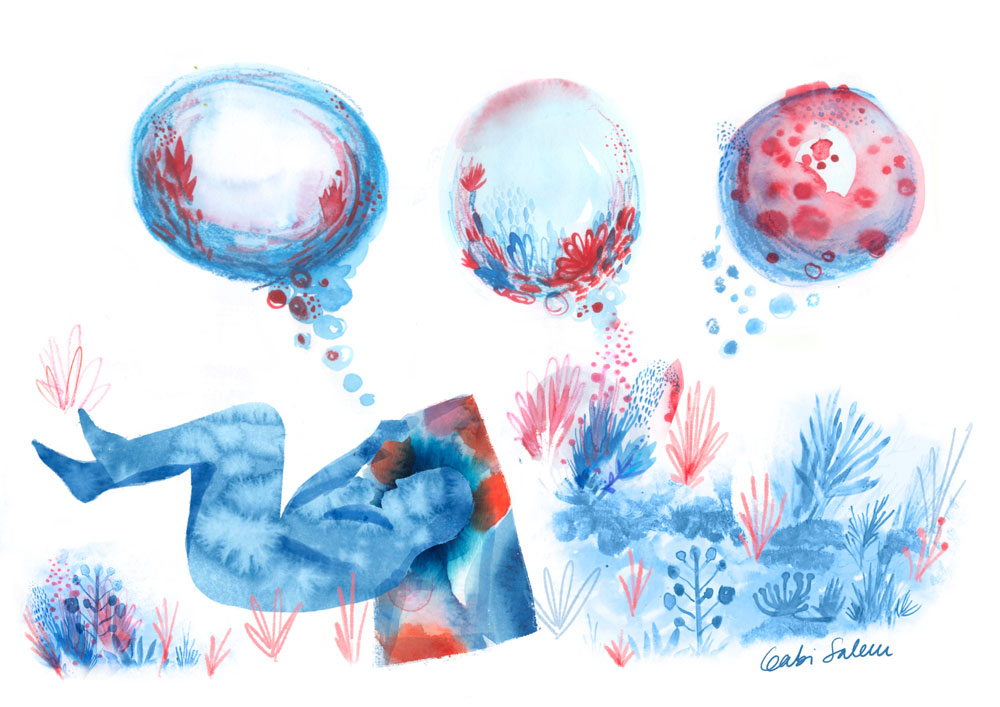
Hace muchos años me preguntaron qué me irritaba, qué cosas me ponían de mal humor, y no vacilé. Que la temperatura supere los 25 grados y dormir menos de ocho horas, contesté. Es una fórmula matemática que define mi organismo, y quizás aprender a detectar que esos y no otros son los parámetros que me constituyen como sujeto biológico sea la obra de mi vida, si se me permite el arrebato épico.
Envidio a la gente que puede dormir cinco horas por día y no morir en el intento. Para mí son como superhéroes, nacieron con un poder extraordinario y no lo saben. No hay una palabra en el diccionario para designar a estas personas, y supongo que finalmente se parecen a los atérmicos, a los que no necesitan comer más que porciones mínimas o a los que nunca se enferman. Un cuerpo sin demandas, sin crujidos.
Pero, pensándolo un poco mejor, creo que no, que en realidad no los envidio. ¿Por qué querría poder dormir menos si lo que me da placer –un placer a veces escandaloso, casi obsceno– es, precisamente, sumergirme en las aguas negras del apagón onírico? Hay quienes consideran que dormir es perder el tiempo. Ya voy a dormir cuando esté muerto, dicen, como si dormir y morir fueran lo mismo. Tengo una noticia, queridos amigos: no hay nada más vivo y más salvaje que los sueños y sus ramalazos de locura y sus tramas inverosímiles y sus furores eróticos y desesperados. Los que están en contra de dormir le asignan a la vigilia un carácter fabuloso que no siempre tiene. ¿Tanto los apasiona la vida? ¿Tantas ganas tienen de estar despiertos haciendo cosas? Es posible que anide en ellos una ansiedad mal diagnosticada, una tendencia maníaca que no pueden detener. Tal vez a los que no quieren dormir no haya que discutirles y sea mejor darles un abrazo, cantarles una tierna canción de cuna y decirles que todo va a estar bien, todo va a estar bien.
Confieso que he dormido. No sé cuándo empezó esta inclinación, pero recuerdo que en mi adolescencia ya me dormía en todos lados, incluso en los lugares más improbables. He dormido con la espalda apoyada en el parlante de una discoteca, bajo la rotación lunática de las luces estroboscópicas. He dormido en las gradas del sector popular del Estadio de Obras, durante un recital de Divididos, una de las bandas más ruidosas a las que fui a ver (fue una siesta corta, pero es uno de mis grandes orgullos). He dormido de pie en un colectivo, todo el cuerpo apoyado sobre un angosto caño vertical. He dormido –solo una vez– manejando un auto: estoy vivo de milagro. He dormido por supuesto en cines y en el teatro y alguna vez en el banco de un museo.
Hay artistas que han decidido dormir más de lo recomendable y otros que probaron no dormir nunca, con la intención de empujar al cuerpo a una experiencia límite. «Viviendo con Fito Páez estuve cuatro días sin dormir y sentía que me elevaba», dijo alguna vez Fabiana Cantilo. Charly García buscaba deliberadamente ese estado de rara flotación: llegó a los cuatro días despierto y dice que el efecto fue más poderoso que un ácido lisérgico. En enero de 1964, dos amigos norteamericanos buscaron ingresar al Libro Guiness de los récords y rayaron la increíble marca de 11 días y 25 minutos despiertos. El experimento se realizó en la casa de los padres de uno de ellos, en San Diego. A lo largo de los días la noticia se esparció por la ciudad y aparecieron chismosos, periodistas y cientistas del sueño en busca de la piedra filosofal. Lo que podría haber sido un hito para la recolección de datos científicos, terminó arrojando un modesto pero interesante veredicto: «Con los días sin dormir empezamos a notar cambios –dijo un testigo presencial–: sus habilidades cognitivas e incluso sensoriales empezaron a verse afectadas, pero su destreza para jugar al básquet mejoró».
En el imaginario popular y en la historia de la medicina, no dormir está asociado sobre todo a los trastornos anímicos y al padecimiento. El insomnio es la manifestación más dramática de esa imposibilidad. Hay una gran tradición de insomnes, y todos lo viven como una tortura de la que, sin embargo, han salido algunos buenos testimonios. La escritora inglesa Marina Benjamin escribió en Insomnio que «hubo noches en las que tuve la certeza de que mi casa estaba viva, como si sus paredes tuvieran un millón de ojos y el tejido de su estructura se estuviera expandiendo y contrayendo a mi alrededor, inhalándome y exhalándome».
La paternidad fue mi propio experimento con el déficit de sueño. Como sucede siempre en los meses previos al nacimiento de mi primera hija, amigos y enemigos repetían una advertencia: no vas a dormir más. Era una amenaza, lo peor que me podían augurar, pero la alegría de lo que estaba por venir le quitaba densidad a ese pronóstico terrible. Mi hija nació un 24 de mayo a las seis y pico de la madrugada, de modo que esa noche no dormimos. Los presagios ya se estaban cumpliendo. Luego vendrían los largos meses de despertarse cada una, dos o tres horas, pero también vendría ese momento prodigioso, que ningún padre te anticipa, en el que la criatura empieza a dormir toda la noche en su cama y el problema se terminó. A veces le hago un chiste: en una conversación casual le digo a mi hija que todavía no me recuperé de esa primera noche en vela y que necesito ir a dormir una siesta para reponerme. Por lo demás, habría que llevar a juicio al que instaló socialmente la idea de que «dormir como un bebé» es dormir de corrido, profundamente.
Cuando nació Pedro, mi segundo hijo, el precario sistema de sueño que había podido erigir volvió a colapsar. Ya no tenía dónde dormir en paz, así que volví a hacerlo en cualquier lado. El auto se convirtió en mi mayor refugio. Diez, quince minutos libres, y estacionaba bajo un árbol, reclinaba el asiento hacia atrás, en la noble tradición del taxista, y me apagaba por unos instantes. En momentos de máxima desesperación he intentado dormir en el trabajo. Una tarde se me cerraban los ojos y recorrí los pasillos del edificio buscando un resquicio donde echarme. Es un lugar enorme, en el que antes trabajaban cientos de personas y ahora quedan algunas decenas, de modo que está lleno de espacios vacíos, de rincones abandonados. En ese reconocimiento del terreno encontré un sillón desvencijado. El sillón parecía esperarme, me hablaba en silencio, demandaba mi cariño. Fue amor a primera vista. Me senté y apoyé suavemente la cabeza en uno de sus laterales. Zas: a los dos minutos estaba dormido. Mi primera siesta en el trabajo, primera de muchas.
Creo que la batalla de sentido ya está ganada. Sin embargo, como último argumento a favor de dormir, me gusta recordar que Paul McCartney soñó «Yesterday» completa, con todos sus acordes y su letra. No es la canción preferida de nadie, lo concedo, pero es el tema más transmitido en cien años de la radio mundial.
Hay más casos así, pero nos estamos quedando sin tiempo, como dicen en la televisión. Y como decían también en un programa de mi adolescencia, que terminaba hacia la medianoche: Atorrantes, a torrar, hasta mañana, chau chau.