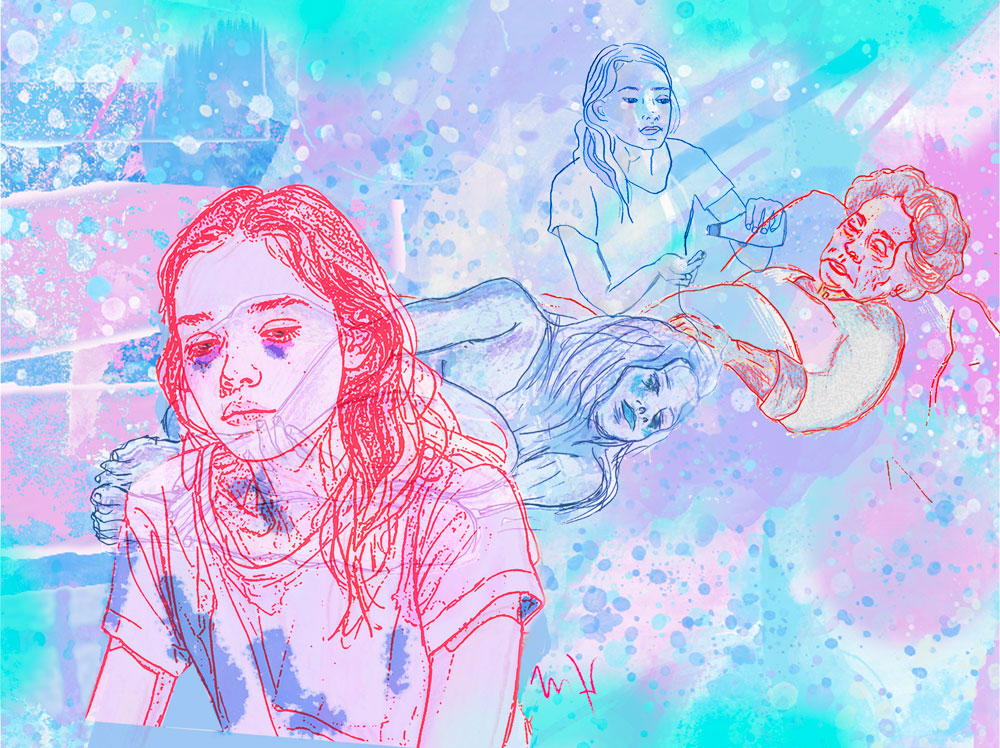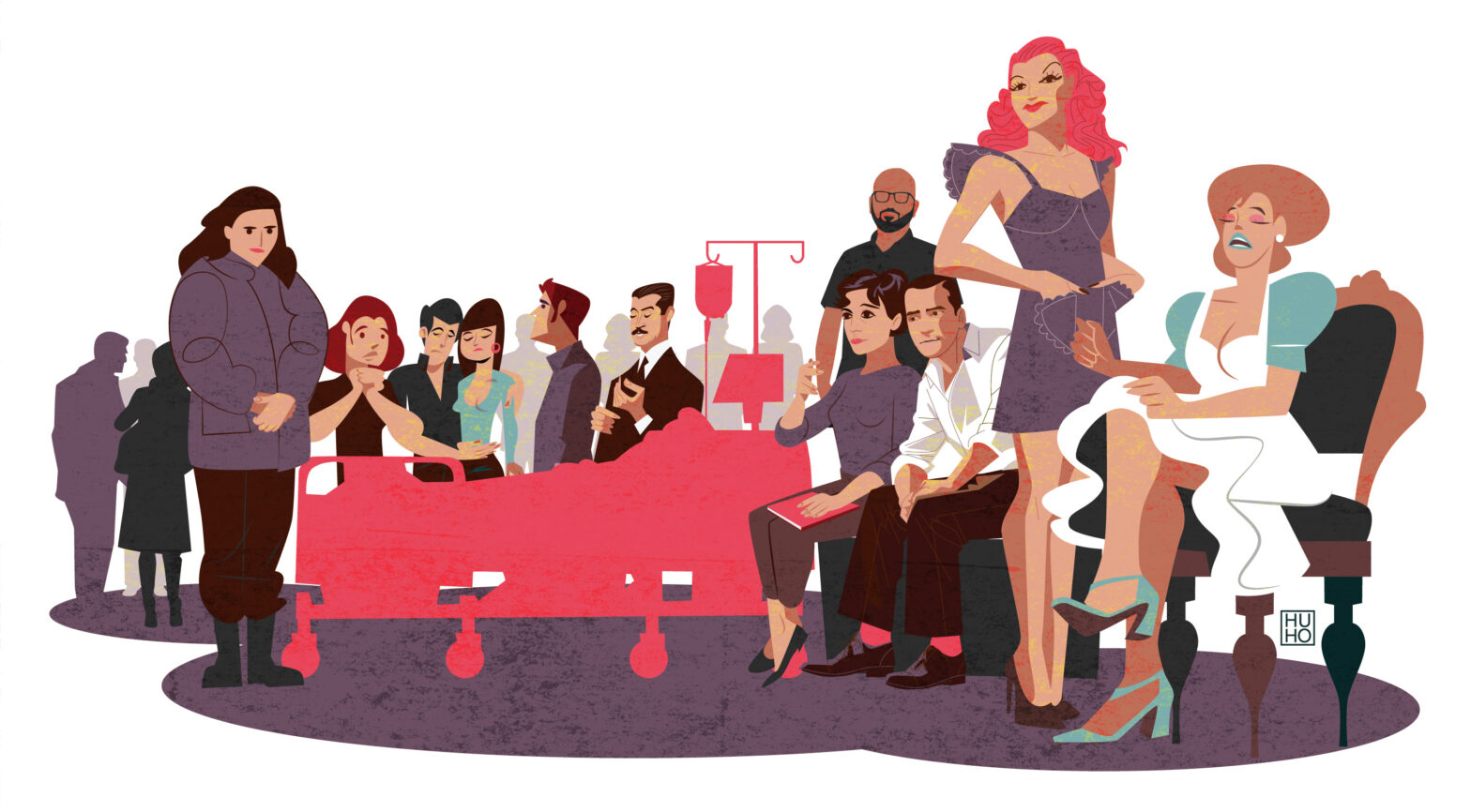16 de septiembre de 2022
Mariana Docampo (Buenos Aires, 1973) publicó entre otros libros La fe (cuentos, 2011), Tratado del movimiento (novela, 2014) y Estrella negra (novela, 2022). Es profesora de escritura en diversas instituciones, fundadora del espacio Tango Queer de Buenos Aires y organizadora del Festival Internacional de Tango Queer de Buenos Aires.

Vomito en el velero. Es un día hermoso en el Mar Mediterráneo, el agua azul profundo, gaviotas blancas que planean sobre la superficie, las piedras que parecen de cal –el día de sol perfecto para navegar– y yo vomitando por todo el barco. Me asomo a la popa y sigo. Esto no para (viene de antes, de vidas anteriores en las que comí y tomé mucho, no se justifica esta vez). Pero enseguida las olas –porque vamos rápido, el conductor quiere llegar a una islita que está a cuarenta minutos de la costa–, las olas estallan contra la proa y salpican hacia adentro.
Estoy muy mareada, y mi cabeza gira en un remolino hacia atrás, mi cuerpo hacia adelante como una flecha. Me agarro a la popa con las dos manos. Siento que les arruino la excursión a los señores. Pobres –pienso–. Pero el conductor no va a volver a tierra firme, va a disfrutar –cueste lo que cueste– del hermoso día de sol en velero que planea desde hace una semana. Pobres –pienso, mientras les vomito todo el barco, centímetro por centímetro–, el líquido se va desbordando y salpica el piso, el casco, las junturas, tal vez llegue a las zapatillas náuticas de los caballeros (el conductor no va a mirarme, soy un capricho de su esposa. Tampoco antes había pensado en hacerlo. Trajo dos paquetes de salchichas, la barbacoa portátil para cocinar en la islita, y varios espumantes). La mujer, Irina, se acerca a mí, que estoy revuelta. Es imposible incorporarme, pero lo intento, estoy arrodillada hacia abajo, en la popa. ¿Querés que volvamos? No, no, digo con un hilo de voz. No quiero arruinarle el viaje a tu marido Pierre. ¿Preferís que anclemos para que deje de moverse el velero? Bueno… si pudiera ser… Lo que hacemos siempre –dice ella– es parar en esa islita que ves ahí y hacemos la barbacue. ¿La ves? Claro que la veo, a pesar de que todo se desarma ante mis ojos, veo los grandes pájaros volando casi al ras del agua azul, y atrás, las piedras blancas. Ahí en general nadamos –continúa Irina, que se debate entre el deseo del marido y su misericordia hacia mí–, nos quedamos un rato, y después volvemos. Pero como te sentís tan mal… ¿preferís que volvamos? No, no, digo yo, partida en dos, arrodillada, lacrimosa, acostumbrada al lamento, dispuesta a arrojarme exangüe en los brazos de cualquier señora que se proponga como Pietá.
Vomito otra vez, me siento fatal. Pero el conductor y su primo anclan la embarcación junto a la isla. No bajamos, prefieren cocinar las salchichas en el vaivén. Destapan unas bebidas, y se ponen a charlar sin apuro bajo el sol. Irina se acerca, me acaricia el pelo. Pauvre, belle fille, me toma de la mano. Me gusta la esposa de Pierre. Me gusta que sus manos toquen mi pelo, mis mejillas y que se compadezca de mí. Acepto el agua que me ofrece, como si estuviera en el medio del desierto, un horizonte de arena y sequía, y de pronto unas manos me acercan un vaso de agua. Yo quería olvidar a Milene, que me había hecho la vida imposible en París, y por eso dejé vagar mis ojos sobre la hermosa mujer mayor que yo. Tu as mal au coeur, ma petite, dijo Irina. Pietá, reina madre, misericordiosa, prometo ser por siempre tu niña esclava.
Habíamos salido del puerto dos horas antes, y cuando nos alejábamos ella indicó hacia la orilla una caída de piedras, árboles y casas y me dijo que ahí iba Cezanne a pintar sus cuadros. Imaginé al viejo Cezanne con su caballete y los pinceles, y esa vida torturada de los pintores impresionistas con la que no sé por qué siempre me identifiqué. Leí una vez que Cezanne pintaba un día en un valle, cuando un hombre pasó y le dijo: C’est ne pas comme ça, c’est comme ça. Agarró el pincel, le rayoneó el cuadro y se fue. Le conté eso a Irina un rato antes de que el vómito empezara a surgir de mí como un largo río, profuso, tristísimo, canilla conectada al fondo del océano con mangueras. Salía de mi boca, inacabable, pero podrían haber sido mis ojos los que derramaran el líquido claro y transparente del llorar.
Era mi llanto por Milene. Aunque aun así me di un tiempo para elaborar un comentario sobre el arte y la naturaleza. Le dije a Irina –ella hubiera preferido que simplemente la besara a espaldas de Pierre (tales eran sus goces) pero aun así yo le decía–: Cezanne no hizo ninguna abstracción, las geometrías están en el paisaje. Eso es porque estaba mirando con los ojos de Cezanne. Y también miraba a Irina con los ojos de Cezanne, y a Milene la recordaba con los ojos de Cezanne. Algo que volvía a las amadas un poco geométricas, cosa que empeoró con la náusea. Pero admito que mi mirada tenía impudicia. Pierre aumentó la velocidad.
Irina quiso que yo le hablara de Milene. Le dije que tenía los ojos suaves y engañosos. Aunque también era fría como un bloque de mármol, a veces me parecía una piedra áspera y con la superficie despareja, con un corazón chico muy metido en un cuerpo caliente. Irina me miraba –creo yo– un poco confundida por mi descripción, no se hacía a la idea. Me pidió algunos detalles de nuestros encuentros. Era su modo de seducirme: obtenía información sobre mí y la usaba para retenerme. Tuvimos esa conversación afuera del barco, la noche anterior. Habíamos ido a tomar algo a un bar del puerto viejo alumbradas por la luna árabe. Y yo, que necesitaba hablar de Milene, confié en Irina y me puse a llorar. Ella se ofreció como Pietá, y caí en la espiral del deseo.
Cuando vi que Pierre y su primo tomaban los espumantes disfrutando tranquilos del repiqueteo de las olas en el casco, le dije a Irina que ya me sentía mejor y que me iba a tirar al agua. Y entonces me arrojé de cabeza en el océano un poco frío, algo que elevó mi náusea a niveles impensados. Por suerte Irina apenas me vio hundiéndome hasta las piedras del fondo me extendió su mano, y yo emergí aferrándome a ella. Me envolvió con una toalla y aprovechó para acariciarme, y a pesar de que la náusea empeoraba, yo miré hacia Pierre, que a su vez me miraba. Me di cuenta de que a Irina no le preocupaba ni mi náusea, ni mi llanto, ni el mar salado, ni Cezanne, ni Milene, ni siquiera ella misma en mis ojos, que eran de total devoción. Solo le importaba dar un espectáculo ante Pierre. Y entonces entendí que tenía que huir del barco. ¿Pero adónde? No había manera de escapar del velero.
Sucedió que aguanté un poco más hasta que volvimos a tierra firme. Pierre dio vueltas por todo Marsella antes de regresarme al hotel. Cuando me bajé del auto, Irina me besó en la mejilla a la vez que me tomaba del mentón con la presión justa para que yo sintiera sus labios un poco húmedos, labios que habría besado si no me hubiera sentido próxima al suelo. Irina me prometió que al día siguiente me cuidaría todo el día, porque el marido viajaba, pero yo logré huir del hotel temprano por la mañana, y me fui de Marsella y de Francia misma, ya sin náuseas y con destino incierto.
En ese tiempo yo viajaba por el mundo buscando el amor.