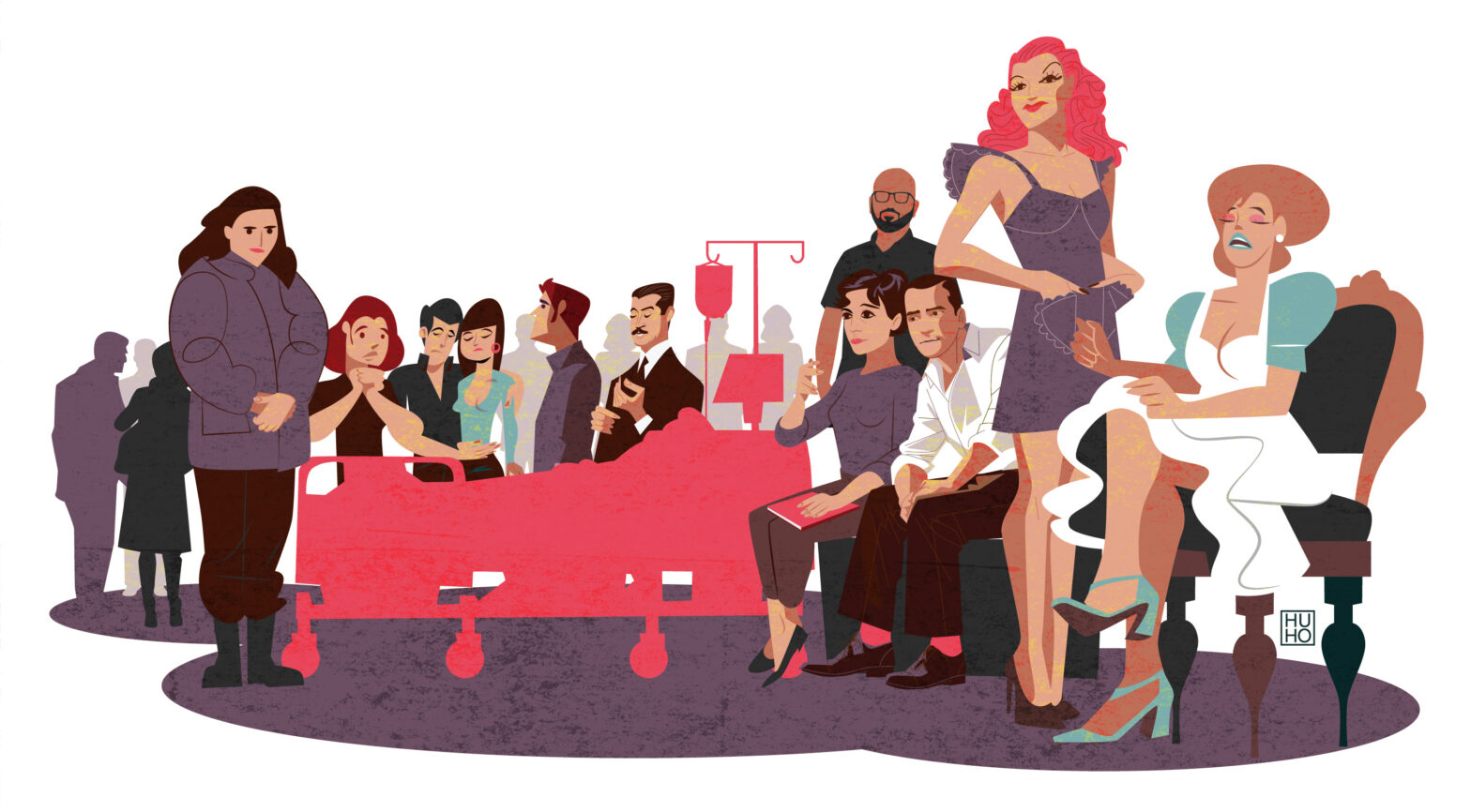1 de julio de 2022
Pablo De Santis (Buenos Aires, 1963) publicó entre otros libros las novelas Filosofía y letras (1999), El enigma de París (2007, traducida a veinte idiomas) y Crímenes en el jardín (2013) y reunió parte de sus cuentos en Trasnoche (2013). Tiene además una importante obra en literatura juvenil y como guionista de historietas. Entre otras distinciones recibió el Premio Nacional de Cultura en 2012. Integra la Academia Argentina de Letras.
A fines del invierno de 1515 el rey Manuel I de Portugal envió una embajada a las lejanas tierras de Abisinia. Entre los que formaban parte de la comitiva estaba el sacerdote jesuita Francisco Álvares. Después de cinco años de fatigas, malentendidos diplomáticos y desvíos, los portugueses llegaron a Etiopía.
En los seis años que permaneció en África, el padre Álvares se ocupó en dejar por escrito el listado de sus asombros: la costumbre del emperador de Abisinia de hacer esperar a sus invitados afuera del palacio, durante horas, en la noche y en el frío; los laboriosos peinados de las mujeres; la secreta tribu de los trogloditas, que vivían bajo tierra sin ver jamás la luz; las nubes de langostas que tapaban el sol y dejaban a la gente triste.
Muchos alcaldes iban a ver al emperador, y terminaban apaleados por sus soldados. Recibían los golpes con sonrisas y palabras de agradecimiento.
–¿Por qué agradecen, si los castigan? –preguntó Álvares a un alto funcionario.
–Porque significa que el emperador se acuerda de ellos.
Cuando pudo presentarse ante el soberano, el padre Álvares le entregó un mapamundi. Había agregado debajo de los nombres en latín su traducción en lengua local.
El emperador estaba perplejo con el mapa:
–Qué pequeños son los países de Europa, comparados con Abisinia.
El jesuita le explicó:
–Los países europeos se ven más chicos porque están llenos de nombres de ciudades. A los territorios desconocidos, como Abisinia, los cartógrafos los dibujan enormes para que resulten aún más misteriosos. Después agregan algunos leones y elefantes por no dejarlos tan espaciosos y vacíos.
Dos encuentros interesaron vivamente al jesuita. El primero fue su visita al pintor Nicolò Brancaleon, que había llegado a tierra africana cuarenta años antes como parte de una comitiva de la República de Venecia. Habían pasado los años sin que ninguno regresara, y se los dio por perdidos en desiertos o devorados por las fieras. Pero Brancaleon no solo estaba vivo, sino que gozaba de riquezas y del reconocimiento del emperador. Tenía un lugar de importancia en la corte africana. Sus imágenes de la Virgen con el niño y de San Jorge y el dragón (un motivo que él mismo había introducido en el arte etíope) estaban en todas partes. Contaba con discípulos que repetían sus minuciosas pinceladas. Álvares lo invitó a volver con su comitiva, el día en que partieran de regreso. De Lisboa podría llegar fácilmente a Venecia.
–Soy un prisionero –respondió Brancaleon–. No puedo dejar el país. El emperador no tolera la idea de perderme. Y de todas maneras, ya viejo, ¿voy a dejar una corte donde soy reconocido, para ir a una ciudad donde ya nadie se acuerda de mí?
El otro encuentro que el padre Álvares siempre recordaría fue su visita al patriarca de Abisinia. Era tan delgado y tenue que parecía estar lejos aunque estuviera cerca. A pesar de la severa pompa que regía la conversación, el jesuita comprendió que él mismo, a los ojos del patriarca, estaba nimbado por el esplendor remoto de Roma. Se sintió un impostor por representar ante el otro el centro del mundo; justo él, que nunca había viajado a Roma. El patriarca, con implacable dulzura, lo interrogó sobre el Papa y sus dominios. Cansado de su propia renuencia, el jesuita soltó su lengua. Hizo desfilar los espectros de los antiguos papas y exploró mármoles, bibliotecas y sepulturas.
–No estoy mintiendo –se dijo a sí mismo–. Solo estoy contando un largo y complicado sueño que he estado soñando desde niño, un sueño del que todavía no sé cómo despertar.
Antes de que se despidieran, el patriarca le pidió a Álvares un favor: debía hacer que el Papa enviara un nuevo patriarca. El jesuita se sorprendió:
–Usted es el patriarca de Abisinia, ¿para qué necesitan uno mandado por Roma?
El etíope habló en un susurro:
–Existe una profecía que dice que nosotros los abisinios solo podemos tener cien patriarcas.
–Cuando llegue el plazo lejano de la profecía, ya nadie se acordará.
–No, padre Francisco, el plazo es cercano y el asunto, urgente. Yo soy el último de los cien.
Antes de que se despidieran, el patriarca le dio al jesuita una estatuilla tallada por Brancaleon: una imagen de San Jorge y el dragón.
–El obsequio es para que no olvide mi mensaje. Este San Jorge me ha acompañado muchos años. Así, una parte de mí viajará con usted.
El regreso, felizmente, fue mucho más breve que la ida. El padre Álvares puso la figura sobre su escritorio. San Jorge vigilaba a la vez al dragón y a su encargo. Cada vez que miraba la figura pensaba en las palabras del patriarca, sin aprobación ni censura. ¿Había dicho figuradamente que aquella talla era una parte de él, o realmente creía que había una correspondencia secreta entre una vida y las cosas que esa vida tocaba? El jesuita escribió cartas y conversó con las autoridades eclesiásticas, para que el pedido del patriarca fuera escuchado en Roma. Nunca tuvo noticias del fruto de sus trámites.
Cuando en 1533 el rey de Portugal, Juan III, organizó una comitiva para visitar al papa Clemente VII, el sacerdote pidió formar parte de ella. El permiso le fue concedido. Álvares ya no era joven, y la travesía lo dejó pálido y cansado. «Para mensajeros solo sirven los jóvenes –se decía el jesuita– porque son los únicos que pueden vivir más tiempo que lo que dura su mensaje».
El día en que tendría lugar la entrevista con el Papa el padre Francisco despertó con fiebre y no tuvo fuerzas para levantarse de la cama. Después de escucharlo repetir su mensaje –que recibieron con la solemnidad de la indiferencia– sus compañeros de viaje se fueron sin él. Con manos temblorosas abrió el cofre donde guardaba unas viejas cartas de su madre, un rosario hecho de rosas prensadas y la estatuilla de San Jorge. El tiempo, o el viaje, o la sigilosa correspondencia que hay entre las vidas y las cosas habían partido en dos la figura de madera. San Jorge y el dragón habían sido vencidos por igual. El padre Álvares supo entonces que la profecía se había cumplido y que el último patriarca de Abisinia había muerto sin hallar sucesor.