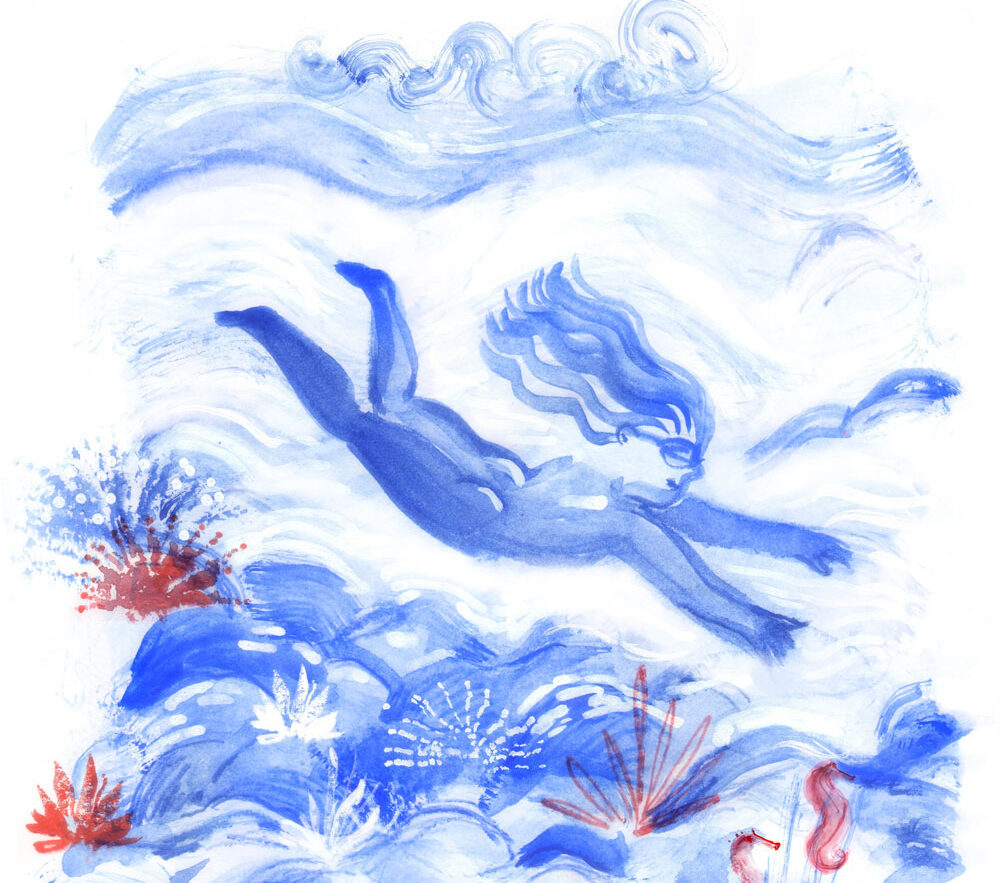28 de agosto de 2022
Federico Jeanmaire (Baradero, 1957) recibió entre otras distinciones el premio Ricardo Rojas por la novela Mitre (1998) y el premio Emecé por Vida interior (2008). Sus últimos libros publicados son Tacos altos (2016), Amores enanos (2016) y Wërra (2020).

PABLO BLASBERG
Me tapé los ojos y vi una banda de polacos. Eso le había dicho al Polaco el viejo Borges, el propietario del quiosco más concurrido de la villa, el más elegante, el que queda justo enfrente de la iglesia. Se lo había dicho hacía muchos años, cuando el Polaco todavía era un nene. Ahora, el Polaco lo recordaba en voz alta frente a los otros varios polacos que lo rodeaban. Cuando me percaté de que cruzabas, de que venías para acá, me tapé los ojos y vi una banda de polacos, recuerda el Polaco desde algún entusiasmo que le dijo el viejo Borges aquella vez.
El Polaco era el mayor de siete hermanos.
El mayor y el único polaco de la familia.
Sus hermanos no. Sus hermanos eran bien oscuros. Tan oscuros como su madre.
Era el único polaco de la familia pero no el único polaco de la villa. Había más polacos. Un montón de rubios blanquitos más. Varios de los cuales, ahora mismo, estaban escuchando atentamente lo que contaba que le había dicho, hacía años, el viejo Borges.
Por eso.
Porque ahora estaba rodeado de otros tan polacos como él, había preferido momentáneamente dejar de ser el Polaco para avisarle a los demás que su nombre era Brian.
–Soy Brian.
Les avisó a los que escuchaban.
Y enseguida continuó.
Aquella vez el viejo le había dicho que se tapó los ojos y vio una banda de polacos. Una banda de entre uno y diez polacos; que la imagen le había durado apenas unos segundos y que, en tan poco tiempo, no había podido establecer con precisión de cuántos polacos se trataba. Más de uno y menos de diez, le aseguró. Aunque no había podido contarlos y esa imposibilidad planteaba el difícil asunto de la existencia de Dios: solo Dios podía definir el número exacto de polacos que vio mientras se tapaba los ojos durante algunos segundos. De cualquier manera, por supuesto que si en el futuro aparecía alguien capaz de contarlos que no fuera Dios, en ese improbable momento Dios dejaría de existir. Ergo. Dios todavía existe, había terminado el viejo Borges aquel día.
Los polacos se habían reunido en la placita triste y pelada que queda justo al costado de una de las salidas de la villa. A pedido de la Yesi, se habían reunido. Pero no eran amigos. Y como no eran amigos y la Polaca, la que había invitado a la reunión, no abría la boca, al Brian se le había ocurrido desafiar el mutismo general contando aquello que le había dicho, años atrás, el viejo Borges, el dueño del quiosco más sofisticado de la villa.
Brian dijo lo que dijo y volvió el silencio a la plaza.
Un buen rato.
Hasta que otro de los polacos, mirando hacia algún punto perdido entre las hojas más altas del solitario fresno que había a la derecha de la escena, argumentó que algo no le cerraba del cuento, que el viejo no podía haber visto ninguna banda, que uno no ve nada cuando se tapa los ojos.
Otro de los polacos le dio la razón.
Enseguida, un tercero atribuyó el hecho de que el viejo no pudiese saber con exactitud el número de polacos que conformaban la banda a los pocos segundos que había mantenido los ojos tapados; que nadie de la villa era tan bueno en matemáticas, que se necesitaba tiempo para sumar, que a ninguno de por ahí, por más viejo que fuera y aunque tuviese un quiosco enfrente de la iglesia, le alcanzaban unos pocos segundos para sumar nada.
–También eso es verdad.
Afirmó el polaco que antes había reconocido que nadie ve nada si se tapa los ojos. De inmediato, ese mismo polaco se encargó de terminar con las últimas dudas del grupo: aseguró que todos los villeros, incluso aquellos que no eran polacos, sabían perfectamente que Dios no existía, que Dios era un invento de los que no vivían en las villas.
El fresno había vuelto a su soledad habitual. Ya nadie lo miraba. No lo necesitaban. Los varios pares de ojos polacos se enfocaban en los del Brian con alguna ansiedad: esperaban la defensa que les debía de su relato.
Pero el Brian callaba.
No sabía qué decir.
Solo se le había ocurrido que la anécdota podía servir para romper el hielo. Tampoco tenía idea del motivo por el cual la Yesi los había reunido ahí en la placita. Con algo de desesperación, prefirió esquivar las miradas de los demás y refugiarse en los ojos claros e imperturbables de la Polaca.
Ella entendió su desesperación.
Y aunque se tomó todavía algún tiempo para observar los alrededores de esos ojos, la piba estaba decidida a asumir el liderazgo.
A la Yesi, a la Polaca, también la conocían como la Colorada. No era rubia como los demás polacos. Pelirroja y bien blanquita, la más blanquita de todos, hasta con pecas. Y no andaba en la joda. Casi una careta, la Colo. Sin embargo, estaba más buena que el pan calentito de la mañana. Por eso, con toda seguridad, fue que los polacos no habían tenido que hacer el menor esfuerzo para aceptar formar parte de la reunión.
Habían ido.
Para ver de qué se trataba.
O para tenerla a ella cerca al menos por un rato, mejor. Pero, claro, al Brian se le había ocurrido el discurso ese que se había mandado. Y el resto de la tarde pintaba un desastre de sequía y de aburrimiento: ni una fría había, solo el larguísimo y estúpido relato del polaco que se había presentado como el Brian.
―Polonia va a cambiar el mundo.
Se mandó la Polaca en medio de la desazón que se palpaba en el ambiente. Y continuó casi sin tomar aire: que el mundo estaba muy mal, horrible, asqueroso, injusto, un desastre, que todo patas para arriba, todo al revés, que había que terminar con tanta mierda de una vez y para siempre.
Pero no se detuvo ahí.
―Parece que no les gustó el cuento de Brian. Puede ser. Los entiendo. A mí también me cansó un poco. Demasiado largo. Sin embargo, si se animan a cambiar el mundo conmigo, tendríamos que empezar por cambiar los motivos que nos llevan a ese cansancio y también tendríamos que cambiar aquello que pensamos acerca de lo que le dijo el viejo garca del quiosco a Brian cuando todavía era un nene.
El silencio polaco era absoluto.
Esa perrita, lejos la más hermosa de la villa, también sabía decir y convencer.
Por eso, porque intuyó con facilidad lo que ocurría a su alrededor, la Polaca se animó a más: tendríamos que comenzar por cambiar algo módico; cambiar, por ejemplo, aquello que entendemos de lo que nos cuentan del mundo el viejo Borges o cualquier otro gil, esa podría ser una buena manera de empezar a cambiarlo.