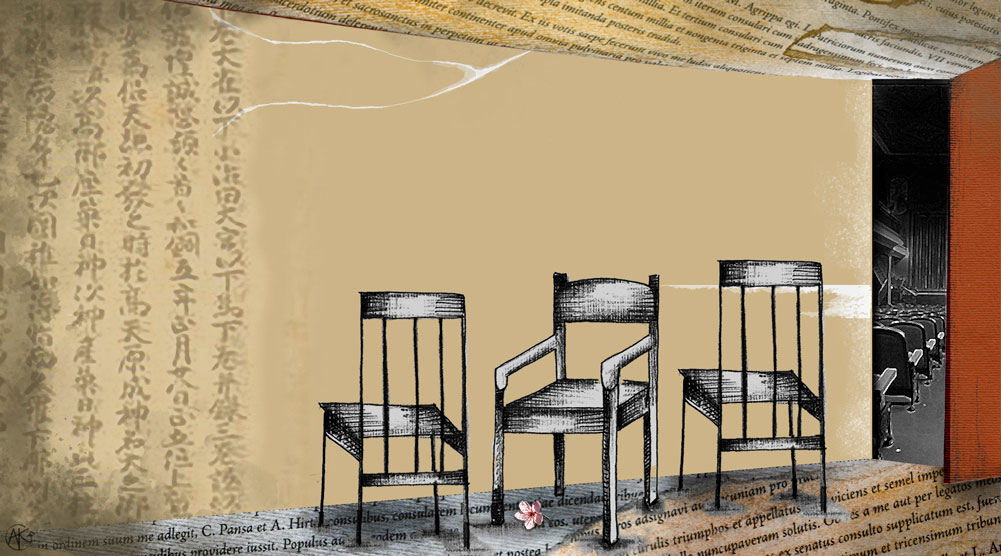18 de diciembre de 2024
Esther Cross nació en Buenos Aires, en 1961. Es cuentista, novelista y traductora. Publicó, entre otros, los volúmenes de relatos La divina proporción (1994), Kavanagh (2004), Tres hermanos (2006) y las novelas Crónicas de aladas y aprendices (1992), La inundación (1993), El banquete de la araña (1999), Radiana (2007) y La señorita Porcel (2008).

Mi marido decía que se parecían entre ellos, como todas las parejas. Pero yo sabía que ese parecido era una obra de ella. Se cortaba el pelo al rape como él. Cuando bajaba del viejo jeep lentamente también tenía algo suyo, como si compensara el desamor con esa especie de ofrenda. Porque no lo quería como se supone que se quieren las parejas. Alguna vez pensé, incluso, que lo hacía para que nadie pusiera en duda de quién eran los hijos. Había logrado que en la escuela y la iglesia comentaran que los nenes se parecían a los dos y algunos chismes se diluyeran entre las bromas acerca de que ellos, tan distintos, se parecían entre sí. Pero yo miraba bien.
También hablaba a los gritos como él, aunque en eso éramos todos iguales: lejos del cableado, sin teléfono, había que gritar para llamarse desde la cocina, el galpón o el basural, que no podían desatenderse. Nos jactábamos también de tener buen oído. «Son iguales», decía mi marido, tentado, cuando se subía a la camioneta y ponía el motor en marcha. A ella le cambiaba la mirada, con un brillo que marcaba la diferencia. Le brillaba como si hubiera oído, pero quizá era el gesto que hacía cuando trataba de leer los labios. «Callate que te escucha», decía yo siempre, con esa voz baja, domada después de tantos años, para hablar sin que nadie se dé cuenta.
A la noche, los autos aceleraban por la ruta cuando pasaban cerca de las casas. Quedarse acá era una fatalidad. Si un camión se metía por el camino, ella y el marido apuntaban con el caño de la escopeta por la ventanita de la cocina. Desde que unos cazadores de liebres habían matado por accidente a un contratista, se ponían en guardia cuando se acercaba una luz.
Una vez, le convidó empanadas de potro a mi marido. Él hizo un gesto de rechazo con la mano. Habría querido disimular, pero no pudo. Me lo contó asqueado. No sé dónde fijaba este límite filosófico, la línea que dividía los sentimientos tiernos por algunas criaturas y despiadados por otras, por qué el cordero y el lechón sí, pero el caballo no, y si era potro, menos. Al mes, fue un día a ver cómo estaba todo y se quedó a almorzar. Ella lo atendió, cumplida y seca como siempre. Era tan limpia que su pulcritud resultaba agresiva, cortante, y daba culpa, como si le infectaras la casa o le arruinaras un plan secreto, de defensa contra un caos interior. La pobreza del puesto resaltaba más con la prolijidad. Cuando lo acompañó a la camioneta y él le agradeció la comida, ella le dijo: «Adivine qué comió». A mí no me llamó la atención. Me pareció increíble que él cayera en la trampa. Pero no se lo dije. Ella lo había emboscado, por despreciarla. Ni siquiera hacía falta que esa vez las empanadas fueran realmente de potro. Quizá tampoco la primera. Había sembrado la duda, y a él le creció por dentro.
Ese día, su marido le dijo al mío: «Discúlpela, lo hace de necia, no es mala». Y ella le cruzó la cara de una bofetada, como hacía siempre que se excitaba por la razón que fuera. La calentura o el entusiasmo le hacían levantar la mano. El miedo también. Si uno de sus hijos se metía en problemas, le pegaba un cachetazo, por el susto. Seguramente le había dado bronca que el marido se pusiera del otro lado. Le habría dolido que hablara así de ella, desde afuera.
A mí me impresionaba su piel lisa, la nariz chica, los cachetes rojos, el cuerpo tenso, con tanta vida encima. El olor de su casa limpia y aireada me daba mareos. Pensaba que si de pronto la abrazaba, todo iba a volver a su lugar, como si fuera ella la que producía ese temblor suave que yo sentía al cruzar el umbral de su casa. Alguna vez le dije «tuteame», pero me siguió hablando de usted.
Un día, llevé unos pantalones de mis hijos para encargarle que me hiciera los ruedos. Quise provocar el parecido con el marido, comprobar mis teorías. Le hablé del calor horrible para ver si ponía la misma cara que él cuando hablaba del calor. Era tan viva que se quedó mirándome. La hice reír con un chiste subido de tono y se tapó la boca como él. Con el humor era más débil. Los chistes, incluso malos, la aflojaban. Cuando nombré al doctor Franco, el intendente, se puso en guardia con el mismo gesto que él. «Mire», le dije, y me acerqué para mostrarle el pantalón de mi hijo más chico. Podía acariciarle la nuca y ver por su reacción si en eso también se parecían. Pero me contuve.
Nos veíamos también en las domas de Casbas, que a ella le encantaban. Se preparaba con semanas. Eran su Navidad, su Año Nuevo, y siempre se emborrachaba un poco. Se le escapaban risas silbadas, se le achicaban los ojos. Ese año fue a Casbas un domador de San Pedro, que hizo una demostración de mansedumbre. El potro, morrudo, sin riendas, se dejó mirar a los ojos, que es lo que evitan los potros. El hombre lo enlazó suavemente y lo fue llevando al suelo, sin tirar. El domador se acostó encima, como un manto, y los dos, animal y ser humano, respiraban con el mismo ritmo. El hombre tendría algo salvaje, sin doblegar, caso contrario no se entendía esa comunión con el animal. En realidad, nos había domado mansamente a todos. Estábamos ahí, enamorados, diría yo, de la situación, después de esperar con tantas ganas el espectáculo de saltos, corridas y la amenaza de un accidente. Yo estaba apoyada contra el cerco, al lado de ella, y quise decirle: parecen uno, así, los dos abrazados, pero estaba tan concentrada mirando que no me animé.
Cuando empecé a verme con su marido, pude acercarme. Esperaba cualquier excusa para preguntar sobre ella. La primera vez que él se tapó la cara con las manos, le dije «qué pasa, no te gusta». Y me contó. Nos encontrábamos en la vieja estación de Isaura. Yo lo seguía por la ruta. Enseguida me di cuenta de que para él no era la primera vez. Conocía atajos, medía el tiempo con buen ojo. Llevaba un desodorante y un jabón en la guantera. Si yo me daba cuenta, para ella tenía que ser evidente. Nos metíamos donde fuese. Una tarde pasamos la pirámide azteca, que alguien mandó a levantar al costado del camino. Hacía tanto calor que solo se podía estar sin hacer nada, como la hacienda quieta mirando el vacío. Fumamos con las ventanillas bajas, hablando de ella, y fue peor que cuando pasaba algo. Al despedirnos, noté su torpeza, el apuro por volver, como si se hubiera dado cuenta de que había dado un paso en falso. No me dio indicaciones para la próxima. «Se le va a escapar», pensé.
A la noche, fui hasta su casa. La luz de la ventana se veía desde el camino, entre los árboles. Él estaba sentado a la mesa, mirando el suelo. «Tendrán una lata de aceite», pedí. Ella me hizo una seña con la cabeza y la seguí hasta la despensa. Había estado comprando en el pueblo y las cosas seguían en el suelo, sin guardar. «Le doy una mano si quiere», le dije, como si el desorden me afectara a mí. Pero ella no quería ordenar. «Una cosa son los cuernos», me dijo de golpe, «y otra cosa es la traición». En ese momento no estaba parecida a él, como si se hubiera desnudado. Pensé que iba a levantar la mano. Yo tenía que hacer algo. La abracé fuerte para no mirarla a los ojos, para frenar por un momento la desgracia que se acercaba. «Lo siento», le dije sin soltarla y sin mentir. Su cuerpo era tenso y joven, como lo había imaginado. La noche latía al mismo compás, tranquilo, impenetrable. Ahí estábamos las dos. Y yo lo sentía tanto.