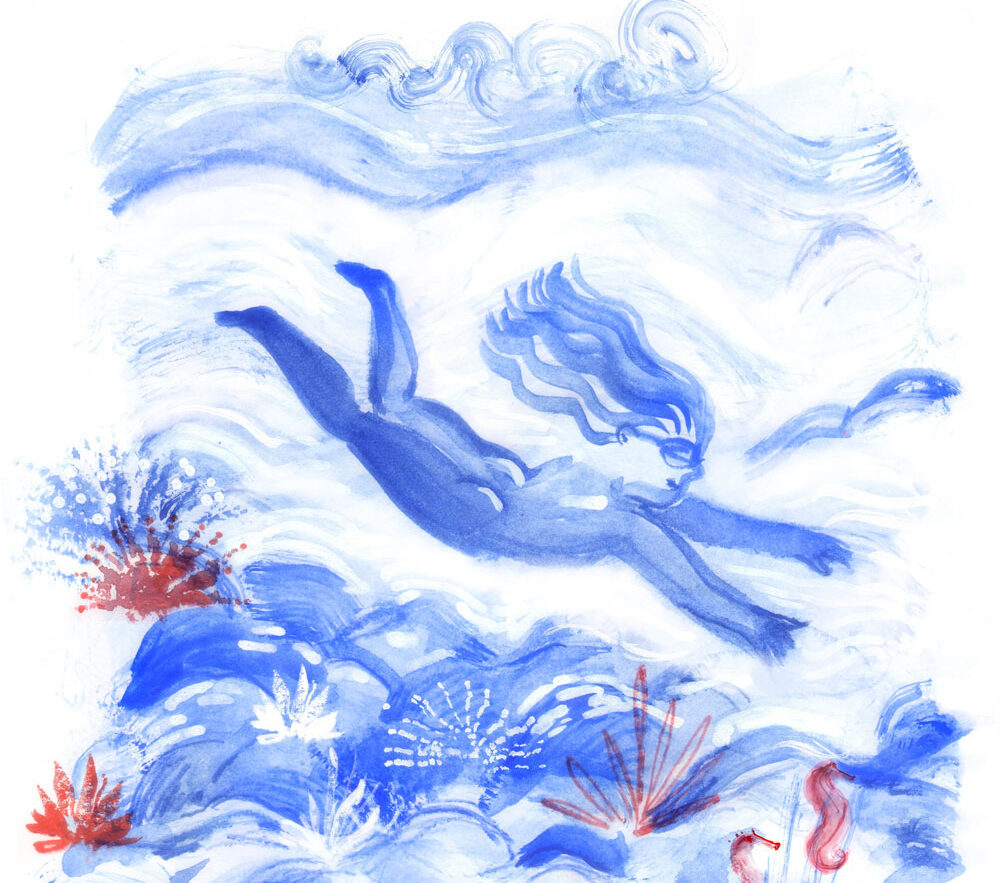30 de abril de 2024
Olivia Gallo nació en Buenos Aires en 1995. Estudió Letras. Publicó el libro de cuentos Las chicas no lloran (2019, 2022), el newsletter epistolar Intranquilas & venenosas (2021, con Tamara Talesnik) y la novela No son vacaciones (2023).

La felicidad hacía formas geométricas. Cuadrados, triángulos, rectángulos. Heptágonos, hexágonos.
Había una casa, un departamento, en el que líneas rectas se cruzaban con otras líneas rectas y formaban cuartos y pasillos. Había camas rectangulares, espejos circulares, alacenas cuadriculadas.
En el departamento vivíamos mi mamá y yo. En la cara de ella también aparecían formas geométricas. Dos círculos apenas ovalados, bastante salidos, abajo de los ojos: los pómulos. La mandíbula perfecta, marcada, y tendones finos en el cuello que se le notaban sobre todo cuando se reía.
Lo de que la cara de mi mamá estaba hecha de formas geométricas no lo decía yo, aunque sí lo pensaba. La persona que lo dijo era la persona que decía todas las cosas que nosotras solo pensábamos.
Era un hombre.
* * *
Su nombre era largo y suave, de sonido vocálico, ninguna consonante muy fuerte. El nombre de mi mamá era uno común, uno que habían tenido las mujeres en épocas distintas, en lugares distintos. El mío era corto, sin sobrenombre. A mí no me gustaba, me sonaba a reto.
El hombre decía que no, que era un nombre hermoso, italiano, y a él todo lo italiano le gustaba porque lo hacía pensar en su familia, que venía de ahí.
El hombre no vivía con nosotras. Vivía en otra casa, lejos, en medio del campo, en donde estaba la empresa familiar en la que trabajaba, una destilería. Había sido profesor de matemática antes de eso, en una escuela en la que también trabajaba mi mamá, que daba clases de plástica.
El hombre estaba en casa durante la semana. Siempre se quedaba dos días. Nunca estaba los lunes, ni tampoco los sábados. Los domingos sí, algunos, pero se iba antes de que anocheciera.
Mi papá también vivía lejos del departamento. Venía a buscarme una o dos veces por mes, en un auto dentro del que siempre hacía calor. No sabía cómo hablarme, entonces me hacía preguntas, pero a mí no me molestaba. Parte de la felicidad, en esa época, también era que los hombres vivieran lejos.
Algunos días me levantaba a la mañana para ir al colegio sola porque mi mamá no se había despertado. Iba entonces a su cuarto y me tiraba en la cama de ella, del lado vacío. No quiero ir al cole, le decía. Faltá, me decía ella, sin abrir los ojos y con las manos semicerradas, como queriendo agarrar algo en sueños.
* * *
Tenía nueve años cuando el hombre llegó.
El día que lo conocí me quedé mirando sus colmillos, dos triángulos puntiagudos. Le toqué uno y le pregunté si era un vampiro. Me dijo que sí. Le dije que entonces seguro era malo. Me preguntó por qué. Le dije que porque los vampiros son malos. Me preguntó si alguna vez había estado con un vampiro. Le dije que no. Me dijo que entonces no podía saber si realmente eran malos.
Nos llevó a tomar un helado esa vez. Nos sentamos en una mesa en la vereda, sobre una avenida. Era domingo. No había casi gente en la ciudad y el día estaba claro. La luz del sol caía sobre las cosas vertical y compacta, como salida de una nave espacial.
Mi mamá tenía puesto un vestido rojo, el pelo suelto parecía miel desparramada por los hombros. El hombre se sentó en la silla que había entre nosotras con las piernas abiertas, las rodillas apuntando a lados opuestos de la calle. Hablamos mucho, los tres. Las bochas de helado redondas se derretían, por el calor y porque no las comíamos, tan concentrados en la conversación estábamos.
Nos reíamos. Cada vez que abría la boca, veía cómo brillaban los colmillos del hombre.
* * *
Cuando estaban juntos, mi mamá y él se comportaban como si tuvieran un secreto, algo que solo sabían ellos dos.
Un secreto bueno, eso pensaba que era el amor.
* * *
A veces, cuando el hombre no estaba, mi mamá se pasaba un buen rato mirando por la ventana de la cocina. Cenaba solo una fruta, en general una manzana o una banana. La comía parada, frente a la bacha.
Miraba las ventanas del edificio de enfrente, las luces prendidas de otras vidas.
* * *
Uno de los días en los que falté al colegio y me quedé durmiendo en su cama, la escuché llorar. Mami, le dije. Estaba de espaldas a mí y le temblaban apenas los omóplatos. Qué te pasa, mami. Le pregunté un par de veces más y no me respondió. Dejé de preguntar y me levanté para ir a la escuela.
* * *
Una vez el hombre nos llevó de viaje. Fuimos a las Cataratas. Yo no las conocía, mi mamá tampoco, pero el hombre sí, el hombre conocía todo. En la Garganta del Diablo, me dejaron avanzar hasta la baranda. Tenía una cámara digital que me había prestado el hombre, pero no quise sacar fotos. Me quedé mirando los remolinos que se hacían en el agua y cuando levanté la cabeza la sentí pesada, como bajo hipnosis. Vi a mi mamá y al hombre lejos, entre los turistas. Supe que se estaban peleando, aunque no estuvieran gritando ni haciendo gestos coléricos con las manos. Seguían comportándose como si entre ellos hubiera un secreto, pero por primera vez pensé que el secreto era malo.
En un momento que estuvimos solas, le pregunté a mi mamá por qué habían peleado. Se enojó conmigo por preguntar. Me dijo que ya estaba grande como para querer saber todo. Yo tenía doce años. Me sorprendió descubrir que crecer no se trataba de saberlo todo, sino de elegir qué cosas había que entender y qué otras mejor no.
Al día siguiente de la pelea, mi mamá y el hombre ya estaban bien. Fuimos a una excursión y caminaron con los brazos alrededor del cuerpo del otro. En un momento el hombre se agachó a mi altura con un brazo extendido, el otro todavía alrededor de la cintura de mi mamá. Me dijo que mirara algo, pero no vi nada en la dirección en la que él me señalaba. Qué hay, qué hay, le dije, intentando abarcar con los ojos todo el pastizal, las hojas que apenas se movían. Te lo perdiste, dijo, volviéndose a incorporar.
Pero no me dijo qué había.
* * *
Tenía otra familia. En la localidad lejana donde vivía, donde estaba la destilería, también había otra casa, una casa en serio, no un departamento. Y una familia que vivía adentro. Una familia en serio. Una esposa, tres hijos, todos varones. A los hijos me los imaginaba de rulos rubios y cachetes colorados, como los príncipes. Me los imaginaba a los cuatro, al hombre y a sus tres hijos, sentados en la mesa de la cocina de la casa, el hombre ayudándolos con la tarea de matemática, explicándoles geometría. Muchos triángulos y rectángulos sobre una hoja de papel.
* * *
Me enteré cuando mi mamá lo dejó. Tenía catorce años y fue ella la que me lo dijo. También me dijo que lo sabía desde el principio. No le hablé por mucho tiempo. Nos cruzábamos por el departamento y girábamos la cabeza hacia lados opuestos, el lago de los cisnes tristes.
En esa época me chocaba con las paredes todo el tiempo. No entendía dónde terminaban los pasillos, me llevaba puestas las puertas. Me movía como si no existieran las formas.
* * *
Vi al hombre una última vez. Me dijo que tomáramos un café cerca del departamento, en un lugar al que habíamos ido otras veces. Pedíamos papas fritas a caballo y él siempre me dejaba ser yo quien rompiera la yema del huevo.
Enfrente habían puesto un local de spinning nuevo, con un ventanal que daba a la calle y por el que se veía a un grupo de personas que pedaleaban en el lugar. Me fijé en los círculos de las ruedas de las bicicletas mientras el hombre me hablaba. Me pedía perdón, comprensión, que le dijera algo. No le dije nada. Me quedé mirando cómo se desdibujaban los círculos donde estaban las ruedas.