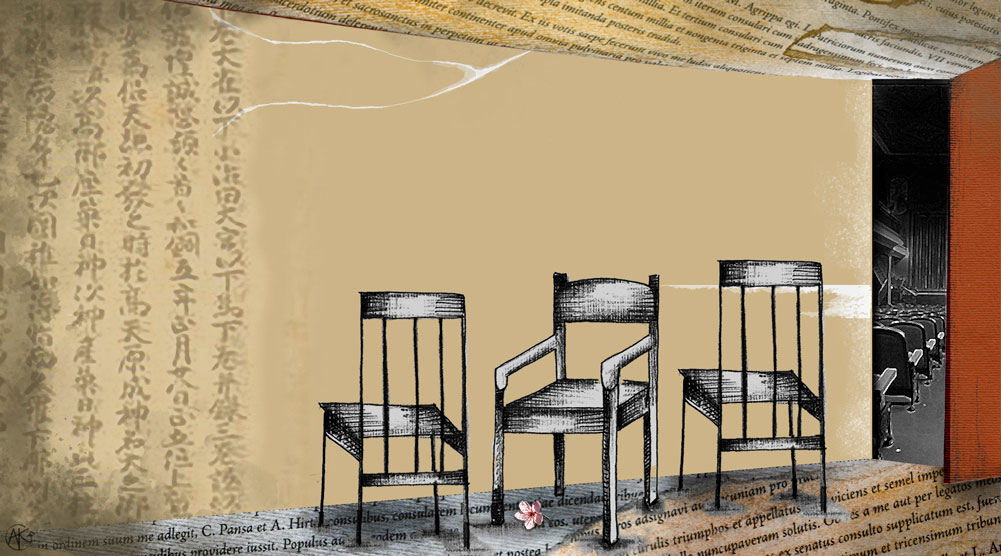10 de enero de 2024
María Carman (Buenos Aires, 1971) es doctora en Antropología Social e investigadora del Conicet. Actualmente es profesora en la Universidad de Buenos Aires y coordina el equipo Antropología, ciudad y naturaleza del Área de Estudios Urbanos del Instituto Gino Germani. Publicó los ensayos Las trampas de la cultura, Las trampas de la naturaleza y Las fronteras de lo humano. Además es autora de un libro de poemas, Ganar el cielo, y de las novelas Los elegidos, El pájaro de hueso (XVIII Premio Lengua de Trapo de Novela, España) y El entretiempo.

Cuando yo era chica convivíamos con un sapo, un gato y palomas torcazas en un departamento del barrio porteño de Retiro, y cadáveres de serpientes, arañas o aves en el congelador. Todas las noches, una piel de gato montés me miraba desde el pasillo, con sus ojos de vidrio tan reales, aterrorizándome. Como soy la menor de cuatro hermanos, me encantaba que esos seres más pequeños que yo también formaran parte de la familia.
En nuestra casita en el campo, un tonel mantenía en cautiverio a varias serpientes hasta su identificación. Luego de hibernar bajo la higuera, la iguana nos visitaba durante los veranos: su cuerpo precámbrico zigzagueaba en busca de los huevos que dejábamos para su festín. Recuerdo también a las mariposas Morpho catenarius con su vuelo lento, cubriendo el cielo como si fuese un sueño. Y las crecidas del Río de la Plata con camalotes que traían serpientes.
Con un padre naturalista, los animales siempre formaron parte de mi vida. A los ocho años, mi stand en la feria de ciencias de la escuela denunciaba la caza furtiva; a los diez fundé la revista colegial Club de animales domesticados. A los trece ascendí a paloma mensajera: viajaba en colectivo al Museo de Ciencias Naturales con paquetes con escorpiones, caracoles o el estómago de un lechuzón.
A los dieciocho trabajé de cadeta en la Asociación Ornitológica del Plata y pude explorar al homo ornitologicum: rara especie de hombres y mujeres de distintas edades y condición social, cuyo único rasgo común era su amor por las aves. Nada los hacía más feliz que comentarse unos a otros, con su nombre científico en latín, el extraño ejemplar que habían visto días atrás en una salida al campo.
Jamás me sentí uno de ellos. Durante las recorridas por el monte, yo apenas veía los pájaros que mi papá identificaba uno tras otro como un chamán. Mi hermana y yo completábamos sus registros con los dibujos o calcos que él nos pedía de aves y mariposas, desandando a veces varios kilómetros en la ruta para recoger un zorrino y observar las líneas blancas del pelaje que se juntaban en la cola.
Algunos avistajes con mi papá se transformaban en una pesadilla, como el día en que movimos sin querer una rama, y esa rama otra, y un enjambre de avispas camoatíes arremetió sobre nuestros cuerpos arrinconados en una selva marginal. Cientos de avispas nos picaron sobre una vía muerta. Llegamos a un alambrado que cruzamos a ciegas, lastimándonos con las púas. Una vez en el llano, fue absurdo correr: nos paramos uno frente a otro a matarnos las avispas que nos hacían arder brazos, piernas y espalda. Mi papá siempre se lamentó, no obstante, de que ninguno de nosotros cuatro le había salido bichero.
En los siguientes veinte años fui componiendo un modesto prontuario en mis vagabundeos por la Pampa húmeda. Vi una cigüeña americana devorando una serpiente y salvé a un armadillo atacado por un carancho. Estos episodios no impresionaron a mi papá: me remitió a uno de sus libros donde compendia a las aves zancudas que atacan serpientes, y me reprochó no haber recogido a la mulita para alimentarla con mamadera en casa.
Recién a mis cuarenta años logré sorprenderlo con el cadáver de una serpiente, Philodrias patagoniensis, cuyo tamaño superaba los registros conocidos. El cadáver viajó cien kilómetros en el baúl de mi auto hasta el departamento de mis padres en el centro porteño: mientras mi papá estallaba de alegría midiendo la longitud del ofidio, mi mamá me recriminaba por el olor insoportable.
Años más tarde, durante una bajante del Río de la Plata en Magdalena, encontré un yacaré overo que resultó ser el ejemplar más austral de esta especie en el continente americano. Al principio lo creí muerto, pero al sentirme cerca abrió los ojos y me miró con un ojo marrón y el otro verde, ganándose el apodo de Bowie. Bajo la garúa invernal acaricié sus escamas y su piel jaspeada. Bowie movía la cola: odiaba mis caricias y hubiera querido morderme, pero su cuerpo se hundía exhausto en la orilla luego de un viaje por esteros y ríos. Fue mi primer cambio de status en el pueblo en cuarenta años: de ser la hija de Carman pasé a ser la chica del yacaré.
Además de ser la chica del yacaré, soy antropóloga. Luego de trabajar durante décadas en villas, di un golpe de timón y junto a Vicky, mi colega bióloga, estudiamos los vínculos de los pescadores artesanales de la Bahía de Samborombón con peces, tortugas y delfines. Vicky monitorea la vida y la muerte de las tortugas verdes, un reptil en peligro de extinción. Un nuevo mundo se abrió para mí: el mundo que acaba cuando un animal se extingue.
Mis viajes a la Patagonia se fueron plagando de historias sobre huemules, gatos huiña y pumas. En Praia do Forte vi, en una noche de luna llena, una tortuga cabezona de doscientos kilos desovando: no pude evitar llorar. Fui testigo de una escena que se repite desde antes de que los homínidos hayamos pisado este planeta: la pequeña tortuga que sobrevive a su nacimiento y luego de varias décadas en el agua vuelve a su playa natal para dejar un centenar de huevos. Estas tortugas compartieron el mundo con los Tiranosaurus rex y ahora una de ellas estaba ahí, con su caparazón fluorescente y bajo el ruido del oleaje, cumpliendo el rito frente a otra especie.
¿En qué era geológica estamos?, atiné a pensar, mientras la veía regresar al mar por etapas. Primero permaneció inmóvil de cara a la luna; luego una ola mojó sus manos. Una segunda ola limpió su caparazón y la devolvió al mar. Solo quedaron las huellas paralelas que había dejado en su camino hasta la arena seca y luego de regreso al agua, completando un semicírculo.
Luego de haber tenido la suerte de conocer e intercambiar un saludo entre primates con la orangutana Sandra en el zoológico ya clausurado de Buenos Aires, comencé a soñar con grandes simios. No era la primera vez en que los animales salvajes irrumpían en mis sueños: cuando estaba embarazada de mi primer hijo, yo solía ser una leona o una zorrina alimentando a mi cría. Los embarazos me hicieron sentir más animal que humana.
¿Qué tienen en común la venganza de las avispas camoatíes, los intercambios con los hermanitos menores de la casa –sapo, iguana, paloma–, el salvataje del armadillo o el mimo al yacaré? Cuando Lévi-Strauss estudiaba los mitos amerindios, refería a esa nostalgia por un mundo y un tiempo en que todos hablábamos la misma lengua y era fácil comunicarnos.
Esto me recuerda a lo que relata Viveiros de Castro sobre los encuentros con espíritus en la selva: un hecho está a punto de suceder pero nunca sucede del todo. El yacaré casi me muerde, las avispas casi nos provocan un shock alérgico y el armadillo casi sucumbe frente al picoteo del carancho. La tortuga desovando con su carcasa flúor fue una aparición casi fantasmal… y yo casi, casi salgo bichera, según los altísimos estándares de mi padre.
Todos esos intentos de comunicación –con mi papá, con un bebé en mi panza, con los animales salvajes– penden de un hilo. En esa imperfección, en ese gesto inacabado radica su belleza.