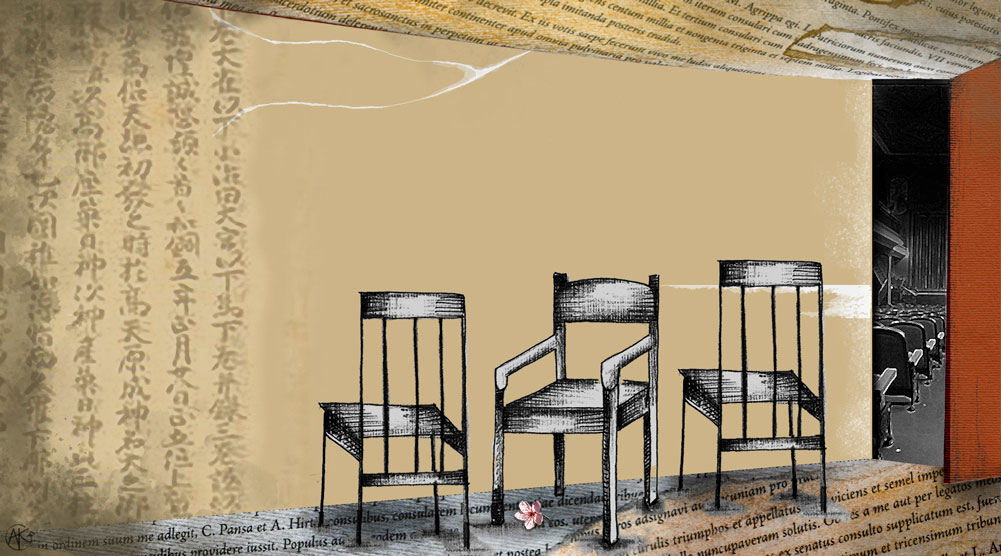9 de octubre de 2024
Agustina Espasandín nació en 1992 en Buenos Aires. Es Licenciada en Artes de la Escritura por la Universidad Nacional de las Artes. Coordina talleres de lectura y escritura. Publicó Realism is a thing (cuentos, 2019) y Que pase algo pronto (novela, 2024).

No le das tu dirección a alguien que no querés que la tenga. La dirección de tu casa no es algo que puedas dar y después quitar. Es un acto más o menos consciente. Supuse que sabías esto.
Te pregunté si querías que nos viéramos. Los signos de interrogación sostenían dos palabras que flotaban en el cuerpo de un e-mail, el asunto vacío:
¿Nos vemos?
Dijiste que sí, me pasaste tu dirección, y la hora a la que llegabas. Más tarde, cuando sugerí que fuera en un bar, dijiste mejor no. Que lo habías estado pensando y lo mejor era que no nos viéramos.
Recibí tu respuesta acostada sobre el piso de la cocina y por un rato me quedé ahí, con el teléfono sobre la panza. Releí la conversación varias veces, y llegué a una conclusión: quizá deba ir igual. Sí, quizá deba ir igual.
La parada del colectivo que me lleva a tu casa está al lado del cementerio. Escucho música desde que salgo, en el buscador escribo «One more time» y es esa la canción que suena una y otra vez porque para hacer esto necesito mantenerme arriba, en lo alto. Prendo un pucho haciendo carpa con la remera y bailo porque bailar ayuda. Ya es de noche. Las luces de los autos que pasan son una disco solo para mí.
Toco tu timbre entre todos los demás botones de bronce. Este es el de tu departamento y yo estoy acá apretándolo. Arrasando, como una topadora, la distancia que sostuvimos estoicamente hasta ahora. Tu voz aparece grave, humana: no es más ni menos que la voz de alguien en su casa que atiende el portero, y sin embargo. Me da uno de esos vuelcos al corazón que siempre estoy buscando. Digo soy yo, y agrego mi nombre. A cada acto le sigue una línea descriptiva de lo que acaba de pasar, me digo a mí misma «acabo de decirle mi nombre en el portero».
Giro y aparecés a través de la puerta de vidrio.
Estamos en tu ascensor y ahí es muy claro que hay silencio. Es tortuoso no saber si es porque no debería haber venido. Siete pisos intentando escapar del reflejo de los espejos. No miro: ahora que puedo verte, tu imagen se multiplica hasta el infinito y raya lo insoportable.
Estoy en el living de tu casa. «En el living de su casa con esa fila de playmobils sobre aquél estante». Desaparecés en la cocina y traés un vaso de algo que no alcanzo a ver. La mitad del living donde estoy yo está a oscuras, la mitad tuya tiene las luces prendidas. Estás ahí, real. Lo sé porque la luz te cae sobre la piel y le da unos detalles que jamás hubiera podido inventarte.
No. No hay playmobils en tu casa. No me ofrecés nada de tomar. Nunca subí a ese colectivo.
Te dije de vernos. Dijiste que sí y me pasaste tu dirección. Pero cuando propuse que fuera en un bar vos ya habías estado pensando y dijiste no, mejor no. Tus motivos sonaban definitivos, tenían que ver con la pérdida, con algo de perder. Recordaste la última vez, cómo el panorama alentador nos asustó e inventamos un malentendido que costó meses sin hablar. Te dije entonces mañana vuelvo a preguntarte pero no respondiste más.
No te escribí al día siguiente. Ya sé que no puedo salirme siempre con la mía pero igual me enojé y monté un simulacro de indiferencia que sostuve por semanas.
Era viernes, lavaba platos acumulados. Desde chica juego a terminar antes de que la pileta rebalse. Ese día el agua ya estaba al límite pero además quise ver si llegaba a hacer pis en el medio. Cuando volví el agua caía por los estantes. Había muchos objetos sumergidos, no podía alcanzar la rejilla, por eso hice todo a lo bruto, y en lo bruto me corté. Sentí algo, pero lo grave, la profundidad del corte diagonal que cruzaba tres de mis dedos, la alarma de esa imagen cuando la saqué a la superficie, se comió el dolor. Hice un reguero de gotas hasta el repasador y me envolví la mano. La tela se tiñó rápido, y esa fue mi señal para saber que debía ir al hospital. Salí a la calle en pantuflas. Me subí al primer taxi que pasó.
Aunque lo mío era urgente, igual tuve que esperar. Vino un enfermero con una tira de gasa y me la enroscó en la mano con una fuerza descomunal. Hizo un nudo complejo, dijo ahora paciencia. Me dejó dos sobres de azúcar en el asiento de al lado. Saqué el teléfono y te mandé una foto de la venda manchada. Te escribí que me había cortado y el nombre del hospital. Te pedí que vinieras. Dije área de primeros auxilios.
Creo que llegás bastante pronto. Te veo en la puerta buscándome con la cabeza, y al verte me acuerdo que solo tengo puesta esta remera de mi papá, las pantuflas en los pies. Te sentás al lado mío con la respiración agitada. Me preguntas qué pasó, respondo cuchillo. Decís que tengo sangre en la cara y me limpiás con saliva. Yo me dejo, y pienso «son sus yemas ásperas raspando sangre en mi cachete». Ahí me mirás distinto, o eso me parece. Como si recién cayeras en la cuenta del tiempo que hace que no nos vemos. Salís del paso diciendo estás muy blanca y yendo a recepción a preguntar cuánto falta. Me apoyo en tu hombro y con la vista en el suelo veo tu muslo lleno de pelos. «Es él sentado al lado mío en una guardia de hospital». Mi mano está pesada, fría, tengo miedo por primera vez. Vos sacudís el hombro y decís ey, no te duermas. No, no, digo yo. Repetís estás muy blanca, abrí la boca. Hago caso y tirás granos de azúcar sobre mi lengua.
No es cierto. Nunca me lastimé profundo con algo que tuviera filo.
En una esquina del living que hace de pista de baile empino un vaso de cerveza, cuando te veo del otro lado. «Es él ahí, elevado a dos o tres centímetros del suelo, entre todos los demás», unos segundos en los que te miro sin que todavía me veas. Pero en seguida, como si los rayos láser te hubiesen llegado, me descubrís, y entonces, antes de que exista la posibilidad de un gesto, un ademán de algo, desvío la mirada.
Aunque me mantengo ocupada rellenando el vaso, encontrándome con conocidos, te tengo ubicado. Vos fumando en el balcón con el cumpleañero. Vos en un sillón junto a dos amigos que están de espaldas pero que se giran de vez en cuando para mirar al grupo de chicas que bailan en ronda. Vos picando porro contra una mesada. Vos con esos mismos amigos, más tarde, parados en la pista con otras chicas, haciendo que bailan para forzar una charla liviana.
El enojo sube con todo lo bebido. Me saco la campera, tengo el flequillo separado por el calor, doy vueltas por la pista. En esos giros me cruzo con un chico que creo conocer y lo saludo. Pero cuando lo veo bien me doy cuenta que solo lo tengo porque es actor y trabajó en un programa que veía cuando era chica. Le explico que en realidad no lo conozco, y él, tan predecible pero útil me dice, conozcámonos. Me río y le pido fuego. Pregunta cómo me llamo, de dónde conozco al cumpleañero. Te tengo ubicado por el color de la remera, el tamaño del cuerpo, si te pierdo de vista en pocos segundos vuelvo a encontrarte. Sé que estás mirando y ves cómo las barreras de contacto entre el chico y yo se vuelven cada vez más blandas. Cómo cuando me río apoyo una mano en su pecho, cómo él se agarra de mi brazo. Bailamos. Por arriba de su hombro puedo verte ido de la gente, toda tu atención puesta en este punto de la pista en donde estoy yo. El cumpleañero se sube a un sillón, corta la música y dice que a partir de ese momento la fiesta va a seguir a oscuras, que las luces ya no van a volver a prenderse. Grita, la gente lo aplaude, quedo ciega y la música se reanuda, suena «One more time». Alrededor mío hay personas moviéndose, algunas se van o cambian de lugar. Yo no sabría ubicar la puerta en este momento así que retomo el baile y bailo hasta que en un momento, sobre la espalda, siento el calor y el sudor de la remera de alguien más, de alguien alto. Es un calor y una humedad que se mantienen ahí, contra mí. Un cuerpo que puede moverse, incluso girar, alzar los brazos, sacudirse al reír pero que no pierde, nunca, en ningún momento, el punto de contacto.