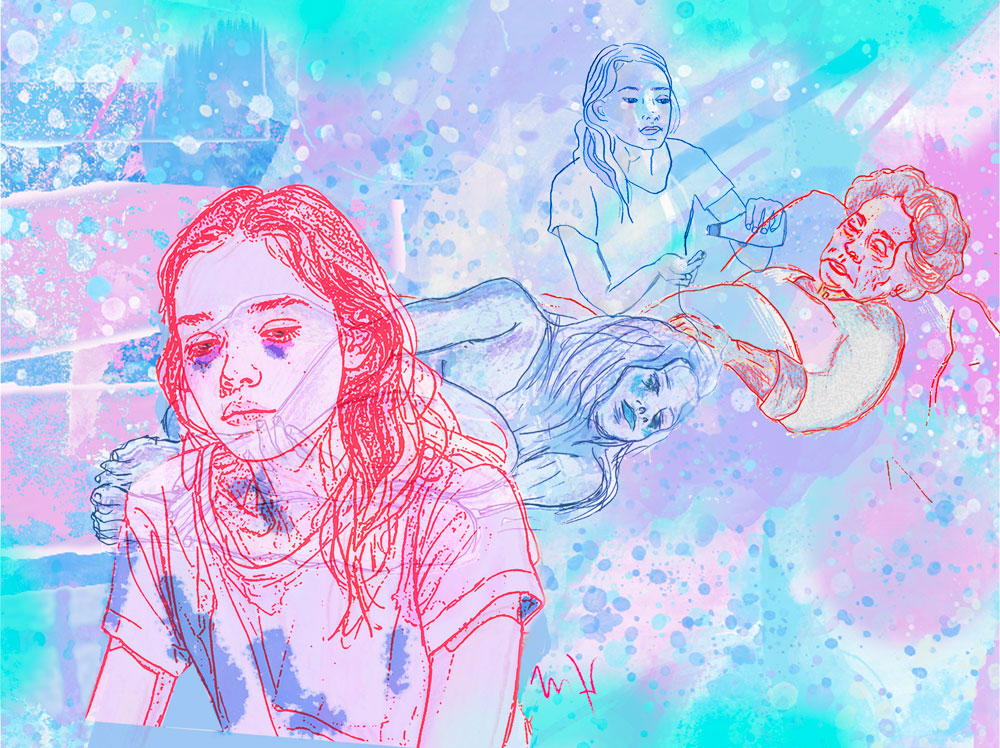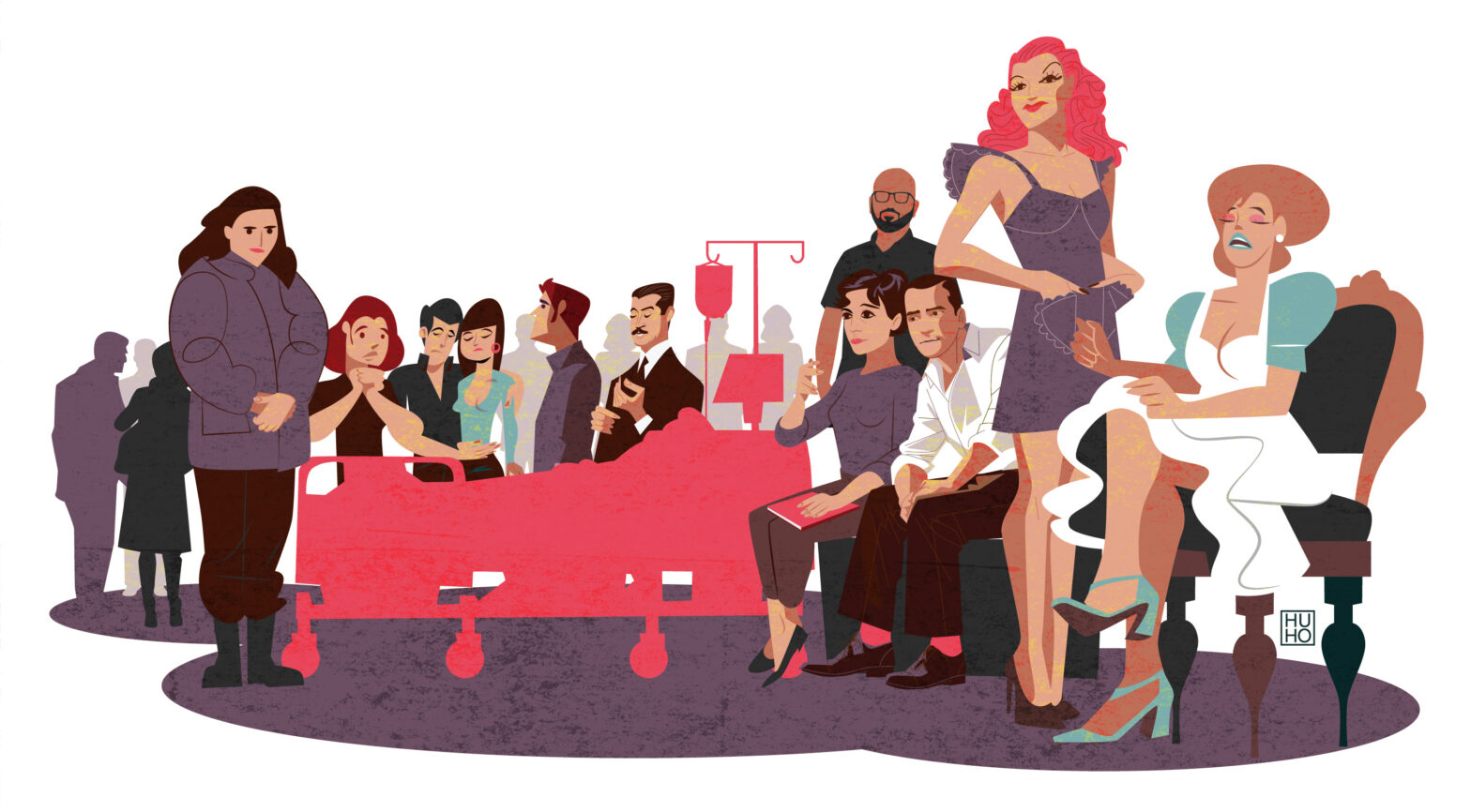16 de noviembre de 2023
Marie Gouiric (Bahía Blanca, 1985). Es licenciada en Enseñanza de las Artes Audiovisuales. Publicó entre otros libros Un método del mundo (poesía, 2016), De dónde viene la costumbre (novela, 2019), Este amor tan grande (poesía, 2021) y Ese tiempo que tuvimos por corazón (novela, 2023). Actualmente vive en Buenos Aires. Integra el colectivo Serigrafistas Queer, coordina talleres de escritura y es docente en escuelas públicas de la ciudad.

Primeramente se olvidó de algunas palabras, es decir, el nombre de algunas cosas. No es que dejó de funcionar su memoria, sino que más bien fue como alguien que después de vivir toda la vida en una misma casa, mete en cajas de cartón discos, elementos de cocina y libros. Algunas cosas regala directamente o saca a la calle, por no decir tira a la basura porque es feo dirigirse de esa manera a lo que todavía sirve. Una podría decir que se prepara para una mudanza, pero a dónde. Un martillo de a ratos deja de ser un martillo y se vuelve una herramienta para golpear. Después pasa a ser algo pesado de madera y metal. Luego solo algo curioso. Y finalmente se mimetiza dentro de la caja de herramientas y desaparece junto con la curiosidad. Capaz por eso comenzó a pasar horas sentado, con los ojos puestos en las plantas del fondo.
Aunque intenté imaginar la memoria en reversa, no puedo asegurar cómo funciona. Si bien estuve siempre atenta, Ernesto no tuvo nunca un momento de claridad para conversarlo conmigo y hacerse saber. Eso no fue un problema para mí, él como todos los hombres era más bien del silencio rodeado de las palabras justas. Por eso gran parte de mi tarea como esposa era usar mi arte de interpretarlo y saberlo querer.
Entre palabra y palabra la duda lo volvía tartamudo. Pero no todo era pérdida, también tenía ideas nuevas, que antes no había tenido. Eso me asustaba, por la falta de costumbre. Mi sobrina, que es muy moderna, nos visitaba y se reía: Está disruptivo. A mí no me hacía gracia. Se ponía la camisa adentro del pantalón como un viejo, pero no éramos: estábamos cerca de la jubilación. Hacía su ejercicio de inventor, cambiando las cosas de lugar o mezclándolas: shampoo con yerba, lápiz labial untado sobre la plancha caliente o zapatillas en la heladera. Después hizo olvido de las cosas que lo irritaban y volvió a sonreírle a mi mamá con la que no se querían nada. Ella, que lo tenía recortado de varias fotos, aprovechó la situación para hablarle sin parar durante horas y decir lo que se le antojara. Total, él no ofrecía resistencia. Ahora cuando sale el tema siempre repite que cuando Ernestito se enfermó, Jesús le cambió el corazón.
Una noche mi hija la menor, que todavía vivía con nosotros, lo encontró parado a oscuras frente al espejo del baño. Ella encendió la luz y él le preguntó: ¿Qué tengo que hacer? La pobre puso pasta en el cepillo de su padre y se lo colocó en la mano. Él apretó el mango con fuerza. No tanto, le dijo ella y le alzó el puño, pesado y marrón, a la altura de su cara y le pidió: Abrí la boca.
Ahí fue que tuve dos ideas: tomarnos las vacaciones que nos debían y gastarnos los ahorros que teníamos.
Compré una cámara de fotos color rosa y fuimos a varios lados. Conocimos la montaña colorada, el glaciar, las ballenas, las cataratas y la nieve. Saqué fotos de los dos juntos frente a todos los paisajes. Ahora las miro y me doy cuenta: mientras yo sonrío en todas, mi marido no mira a la cámara. Es decir, lo hace pero sus ojos devuelven un reflejo quieto, como esas casas que dejan la luz prendida para disimular hacia afuera presencia y que no entren ladrones. Pero la que sabe dice: Acá no hay nadie. Cuando volvimos de nuestra gira compré una computadora donde guardar las fotos. Así decía mi sobrina: Están de gira, tía. Y eso sí me hacía gracia, porque sonaba como a una banda de rock. A mí me gusta el rock. Así nos conocimos, en unos quince. Yo era amiga de su prima y me sacó a bailar. Todo con respeto, es decir pocas palabras. Las pocas palabras siempre fueron algo de él que yo creí prudencia y elegancia. Lo que nunca imaginé fue que esas pocas algún día me parecerían muchas.
Volvimos a viajar, pero esa vez no por lo que se dice turismo, sino a buscar a una mujer sanadora. Desayunamos bien y caminamos por el camino de piedra hasta llegar a la capilla al pie del cerro, donde a cierta hora de la mañana ella baja. Un puñado de gente la esperaba. Anduvimos mucho para llegar. Era largo el camino y levantaba temperatura el sol. Ernesto recién había empezado con la costumbre de caminar atrás mío, como si se escondiera, aunque yo siempre fui bajita. Y cuando la mujer sanadora se acercó, él no se dejó poner las manos en la cabeza. ¿Esta quién es?, me dijo al oído. Me avergoncé, pero más fue la bronca. Era una posibilidad y no se dejó. No puso voluntad. Yo en cambio sí me dejé. Cerré los ojos y me fui para atrás. Sentí algo, un desvanecimiento que no sabría explicar, pero caer me caí y aproveché para llorar.
Un día en la desesperación le pregunté: ¿Qué sentís? Me respondió: Flasheo. Lo habría escuchado de mi sobrina.
El auto de la casa estuvo mucho estacionado en la galería hasta que lo pude vender. ¿Para qué tenerlo? Yo nunca aprendí y mi marido lo único que hacía era seguirme a todos lados con cara tan de bueno que por momentos me hacía bronca. Si me levantaba de la mesa para ir al baño, se levantaba, me seguía hasta la puerta, me esperaba y volvía a sentarse junto conmigo. Si me levantaba a buscar el queso de la heladera, me seguía esos dos pasos y se volvía a sentar cuando yo lo hacía. Como un chico, me decían mis amigas. Pero que no aprende, les aclaraba.
Lo interné un primero de enero en un geriátrico. Cuando eso pasó tuve otra idea: renovar la pintura de toda la casa. Empecé por nuestra pieza. Para hacerlo me mudé a la que había sido de mi hija la menor, que para entonces ya no vivía con nosotros. Como no podía sacar los muebles corrí todo para un lado y pinté una mitad. Color rosa viejo. Esperé secar. Después corrí todos los muebles para el otro lado y pinté la otra mitad. Color rosa viejo también. Cuando terminé lloré de cansancio. Decidí volver a fumar y dormir varios días más en la pieza que había sido de mi hija. Cuando volví a la nuestra, vi desde su lado de la cama que me habían quedado mal las terminaciones cerca del techo y sentí remordimiento.
El geriátrico era muy lindo, con parque y con pileta para que hiciera gimnasia. Pero no hacía. Lo visitaba y trataba de alentarlo: Te afeitaron, bien. No habló más. En realidad un día me miró y dijo: Te voy a amar toda la vida Lorena. ¿Quién es esa puta?, respondí llorando, pero solo sonrió. Otra vez me dijo: ¿Vamos? Y me hizo pena. La última dijo a nuestra hija la menor: Vos me traicionaste. De lo único que se podía tener certeza era de lo que se veía. Se veía esto: él cerraba el puño fuerte hasta que el bocado de budín se desarmaba en su mano, se caía sobre la mesa y había que tirarlo.
Se dedicó a envejecer tanto que las otras familias que visitaban a los internos me preguntaban si era mi padre. Una tarde yo también entré en la locura y dije: Sí, soy la menor, mis hermanas no vienen nunca, me dejan sola pero por suerte mi marido me apoya y puedo tomarme el tiempo de venir seguido y acompañarlo en su viaje hacia la luz. Soné un poco estúpida, pero me creyeron y conversamos tendido porque Ernesto después de sonreír, nada. No fue que perdí la memoria, sino que a falta de ella me inventé una que me convenga más. Pero cuando anocheció y volví a casa estuve varias horas sentada en el cordón de la vereda de enfrente. Miraba las luces que yo misma había dejado prendidas para disimular presencia y no me animaba a entrar.
Lo último fue la clínica. Si te ponés alcohol en gel dos veces al día por dos meses, se te caen las manos a pedazos. En ese tiempo dejó de masticar y de tragar. Así que le daban de comer sopa de calabaza con una manguera que le habían enchufado en el estómago. Para el procedimiento me pidieron autorización. Mi sobrina, siempre moderna en todo, me dijo: ¿Por qué firmaste tía? Yo sabía de qué me hablaba pero le dije: Vos con tus ideas.
Una mañana lo presentí y llamé a todos. Habrán sentido mi desesperación porque dejaron sus quehaceres y pasaron por la clínica: sobrinos, cuñados, hijos, primos, hermanos y tías. Mi hermana y su marido oraban: Espíritu de muerte te reprendemos, ¡soltá la vida de Ernesto! Y Ernesto mejoró. Mejorarse a esa altura era que siguiera igual de mal pero con mejor cara. Celebraban: ¡Tiene mejor cara! Y yo no podía más que asentir con la cabeza. Entonces me dijeron: su enfermedad es por no haberle entregado el corazón a Jesús a tiempo.
Mi Ernesto mejoró pero se murió lo mismo, tres semanas después. Los médicos dijeron que fue a las 7.30, pero a mí me llamaron 8.30. Yo aseguro que en realidad mi compañero de vida se fue 4.30, porque me desperté sobresaltada y sentí qué se iba. Me dieron mal la hora porque seguramente las enfermeras de la noche, que eran de dar mal servicio, no pasaron a verlo y recién lo descubrieron las enfermeras de la mañana, cuando fue el cambio de turno.
Todo sucedió en cuatro años. El velorio duró dos horas. ¿Qué pasa que tiene la boca así?, me preguntó uno de mis hijos. La tenía pegada, eso pasaba. Por qué serán interpretados menos feos los muertos con la boca pegada que con la boca abierta. Lo envolvieron en friselina blanca, apenas decorada con encaje. Una pena con el saco caro y bueno que tenía de los quince de mi sobrina.
Mi otro hijo me dijo: De lo que más me arrepiento es que no le saqué una foto con los hijos que tendré. Ahí fue que le pedí a la encargada de la casa velatoria que avisara a las personas que iban a cerrar, para que todos se vayan y poder volver.