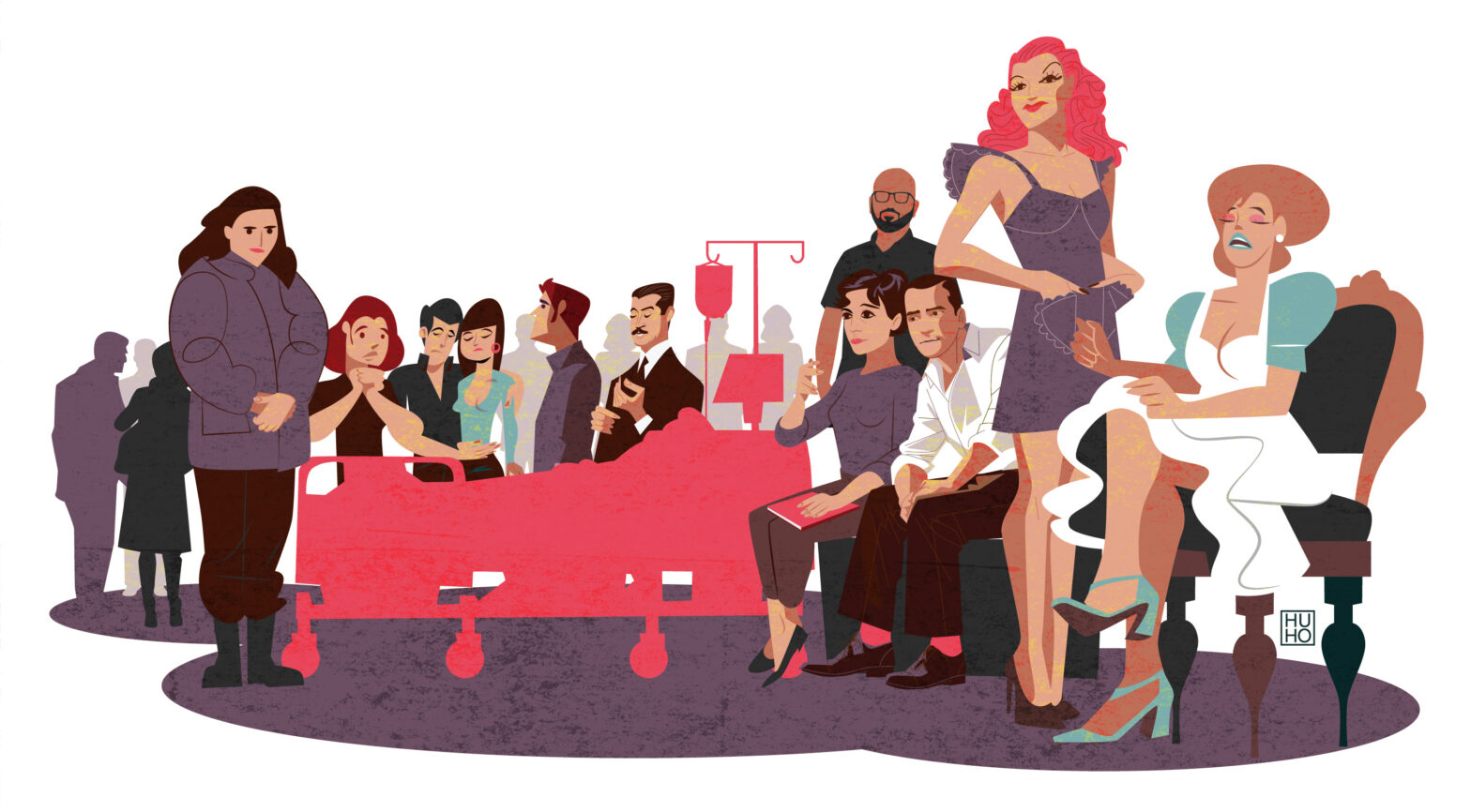24 de enero de 2024
Francia Fernández (Antofagasta, Chile) es periodista y máster en Guion de Cine de la London Film School (Inglaterra). Ha vivido entre Santiago de Chile y Buenos Aires. Desde 2011 colabora con Acción. También ha sido conductora, editora y libretista radial, guionista de TV, docente y traductora.

Tenía una forma extraña de amar a los animales. Le gustaban los perros, que fueran quiltros o de raza no tenía ninguna importancia. El hombre adoraba verlos crecer: cómo pasaban de ser unas masas pequeñas e indefensas, a convertirse en ejemplares de patas firmes y porte imponente. Quizá su aire juguetón y su naturaleza curiosa le recordaban una imagen de sí mismo, lejana, como la infancia.
Nada le proporcionaba mayor felicidad que conseguir comida especial para sus crías: carne de corazón, hígado vacuno, pana de pollo. El carnicero del barrio, que sabía de sus preferencias, siempre le guardaba un buen corte. Pero, más que la comida, su fijación estaba en una idea particular de acomodar, corregir, enderezar las cosas. Lo habían criado con una fe ciega en el castigo, con la idea de que la rudeza era legítima y necesaria. Sentía un falso orgullo, que iba desde la inconsciencia al deleite, en cortar con alicate las garras del cachorro de turno; otros correctivos incluían darle patadas o correazos. Tomaba a sus presas desprevenidas. A veces, parecía que lo hacía como un acto reflejo. Eso pensaban sus hijos, que conocían las arremetidas paternas.
El hombre tuvo varias mascotas. La mayoría eran perros rubios a los que bautizaba con el mismo nombre: Bambi. Alguno murió de viejo, aunque, generalmente, escapaban. Hubo dos que perecieron atropellados, no bien traspasaron la reja de la casa que daba a la calle: uno bajo las ruedas de un auto viejo, otro aplastado por un furgón escolar. Bien merecido se lo tenían, según el hombre, por haberse mandado a cambiar.
Una tarde, el dueño de la botillería de la esquina, donde compraba sus provisiones de fin de semana apareció con un dóberman bebé, de color negro. Era silencioso y medía poco más de una cuarta. El hombre quiso quedárselo. Habían pasado dos años desde la muerte de su última mascota, un perro callejero sumiso, Bambi (el undécimo), que lo seguía a todos lados, a pesar de los castigos. Entonces, sus hijos mayores se habían ido de casa, y el menor soportaba cada vez menos sus bravuconadas, al punto de comenzar a rebelarse.
El pequeño dóberman se acomodaba confiadamente entre las manos del hombre, que mandó a que le cortaran la cola y las orejas, y le quitaran los parásitos. Había algo en esos gestos cotidianos: acunar a un perro como antes acunaba a su nieto, que lo llenaban de ternura. Pero no era una emoción duradera: los niños dejaban de interesarle cuando le respondían o se negaban a hacer algo que él consideraba importante. O sea, cuando demostraban que podían pensar por sí mismos. En el caso de los animales, ni siquiera concebía que pudieran desafiarlo.
El perro creció en el patio, un patio que se fue haciendo estrecho para un animal de su tamaño. Era un espécimen magnífico, de andar ligero, carnes fibrosas y lunares distinguidos en el rostro. Su pelaje oscuro brillaba, día y noche. Era cierto que pesaba un poco, cuando se abalanzaba sobre alguien. El hombre se daba cuenta cada vez que salía a tender la ropa o a regar el duraznero enclenque o el limonero caprichoso, que él mismo había plantado, en el patio de tierra. Un rectángulo pelado, árido, inescrutable, como su corazón. Se daba cuenta de que este perro no era como los otros. No era condescendiente. Poseía una especie de orgullo. Si hubiera sido una persona, podría haberse dicho que resultaba un tanto enigmático.
El Bambi dóberman hacía sus tonterías de perro por el patio: olisqueaba los rincones sembrados de maleza, cavaba agujeros en la tierra dura, tiraba del cordel de la ropa, para derribar algún trapo. Su amo creía que era un malagradecido, porque a veces tardaba en ir a su encuentro o dejaba restos de comida en el plato.
Una de sus costumbres era correr a apropiarse de las cosas: un zapato recién lustrado, un retazo de manguera que colgaba de la batea. Claramente, no había aprendido a comportarse… Los golpes lo tomaban por sorpresa. Las primeras veces se alejaba chillando hacia su rincón. Después optó por reprimir el dolor y lanzar unos ladridos roncos. Cada vez le caía peor que lo elevaran a puntapiés o que le podaran las uñas con alicate.
Hubo un par de señales de que las cosas no andaban bien con el perro: no quería comer y se resistía cuando el amo lo llamaba. Dejó de ser juguetón para volverse apático. Su dueño confundió su desgano con debilidad. Pero el perro estaba guardando fuerzas, como si estuviera tramando algo.
Dicen que, por un defecto de su naturaleza, los dóberman son traicioneros: pueden desconocer a sus amos, por ejemplo tomarlos por ladrones. Con el tiempo, les falla el olfato y se desorientan, aunque este perro aún era joven. Mucha gente sabe esto, incluso quienes no tienen perros: que los dóberman pueden confundirse y, entonces, atacan.
Hacía frío cuando el dóberman se le echó encima con toda su furia. El hombre acababa de apilar unas cajas contra la pared y trastabilló. Cayó doblado sobre un extremo de la batea. El perro abrió el hocico y apresó su brazo izquierdo; su amo sintió el ardor de la mordida a través de la lana del pullover, si bien el daño fue superficial. Intentó incorporarse, y la reacción del perro fue peor: lo tiró contra el piso, aunque no lo tumbó del todo. El hombre se aferró al borde de la batea con una mano, pero el movimiento del perro fue más fuerte y, de pronto, su cuerpo cedió sobre las baldosas. Ágilmente, el dóberman le clavó los colmillos en la nuca. El hombre lo injurió. De su cabeza manó sangre. Ajeno a los insultos, el perro zarandeó el cuerpo del hombre como si fuera un peluche, luego soltó a su presa y se alejó. Al hombre se le nubló la vista. Sentía que algo le corría por la parte trasera del cuello. Vio un fierro, a pocos metros. Quiso tomarlo y golpear al perro que lo había atacado, y que ahora estaba lamiéndose el lomo, como si no hubiera pasado nada, en una esquina del patio. Maldito infeliz. Eso pensaba el hombre y la rabia se le subía a la cara, enrojecida. Si lo hubiese tenido más cerca, quizá lo habría molido a palos… Por la ventana, su hijo lo miraba horrorizado. El hombre se sintió solo… De pronto, le invadió un miedo a que se le infectara la herida y se levantó como pudo. Tenía que llamar un taxi y correr a Urgencias.
Tras el ataque, al hombre le quedaron unas marcas en la cabeza. Al dóberman lo sacrificaron. No hubo más perros en esa casa, ni quiltros ni de raza. Tampoco otras personas. Su mujer y su hijo menor lo abandonaron. Fue así que el hombre, que amaba de forma extraña a las mascotas, tuvo que aprender a convivir con los fantasmas.