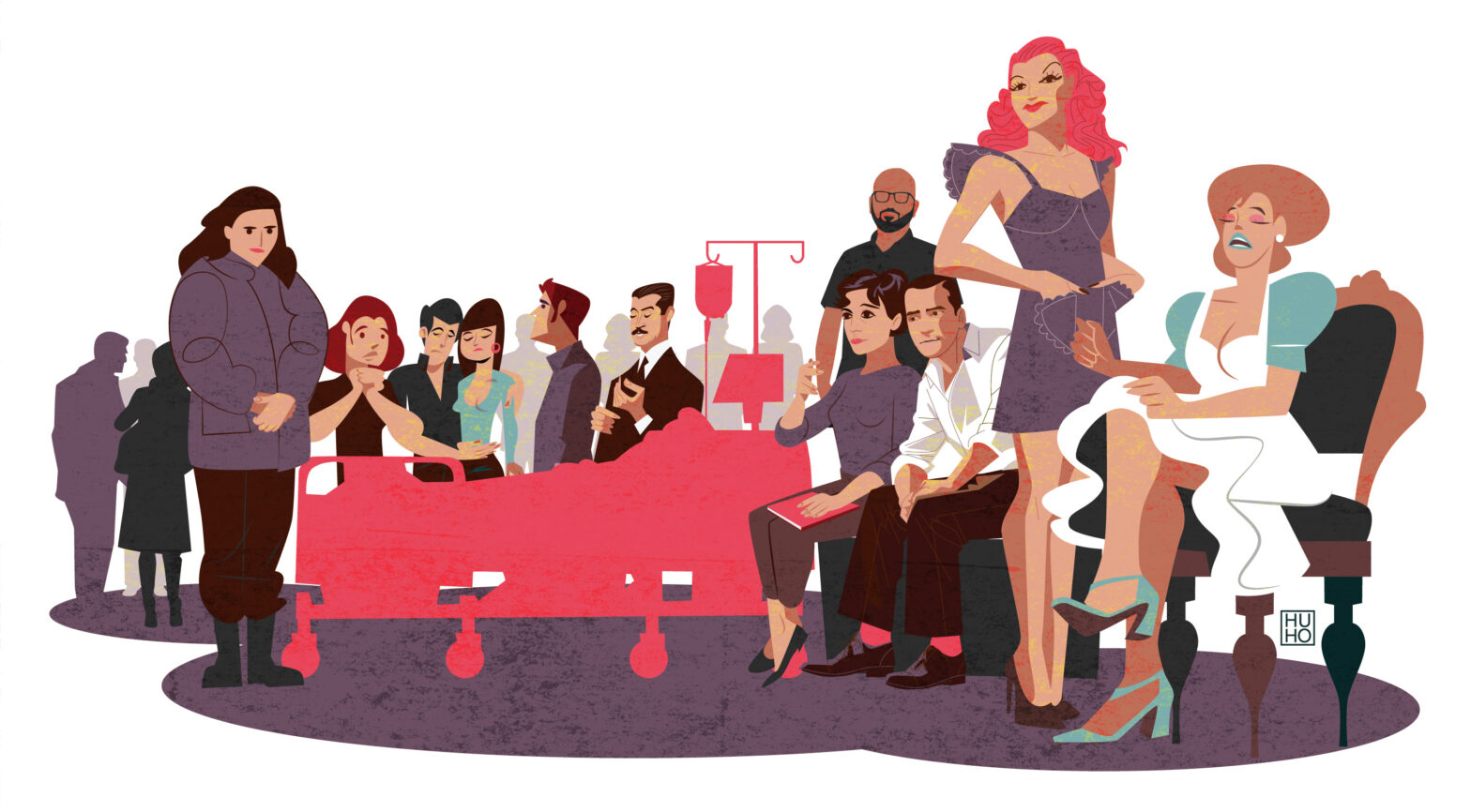23 de noviembre de 2023
Mario Ortiz (Bahía Blanca, 1965) reúne su obra literaria bajo el título Cuadernos de lengua y literatura, que hasta el momento incluye once volúmenes publicados entre 2000 y 2021. Es profesor de Literatura Contemporánea en la Universidad Nacional del Sur y docente de literatura en escuelas secundarias. Integró el grupo Poetas Mateístas y el proyecto editorial Vox.

Rudolf von Wilamowitz-Moellendorff era el miembro botánico de una vasta familia dedicada a los estudios humanísticos, de la que Ulrich –filólogo sumamente erudito, autor de La literatura griega en la antigüedad, Leipzig, 1911)– era sin dudas el intelectual más famoso.
El sueño de todo botánico es realizar el descubrimiento y la descripción morfológica de una nueva planta por lo cual, gracias a ciertos contactos, se pudo unir a la expedición de Savorgnan de Brazza al interior del Congo, en pleno convencimiento de que expandir las fronteras de los imperios europeos tendría su equivalente en las del reino vegetal.
Luego de complejas negociaciones con jefes y capitanejos tribales, Wilamowitz encabezó su propia expedición al frente de tres aborígenes que transportaban las provisiones, y un lenguaraz, todos de poca confianza. Al menos eso hacía suponer las agitadas conversaciones en lengua nativa que los aborígenes mantenían entre sí en los momentos de descanso, y las miradas de reojo que furtivamente clavaban en el alemán. Sin embargo todo transcurrió normalmente, y al cabo de dos semanas Wilamowitz consiguió muestras de una enredadera completamente desconocida con flores de gigantes bóvedas azuladas; de zapallitos marrones que al apretarlos entre los dedos estallaban en nubes de polvillo rosado; de un arbusto cuyas vainas al abrirse emitían un sonido bronco como el de un fagot. Pero su trofeo mayor era una variedad de planta carnívora que descubrió al azar cuando ya emprendían la vuelta. Su tamaño era grande para lo que se conocía hasta ese momento; a pesar de eso Wilamowitz no se conformó con traer una muestra desecada, y desenterró un brote que crecía a pocos metros de su planta madre.
Cuando los congoleños vieron a Wilamowitz entrando a las fortificaciones francesas con una maceta improvisada de cortezas y trapos en la que se mecían las cabezotas de semejante carnívora, dejaron de verlo con desconfianza; antes bien, le abrían el paso en profusas reverencias no desprovistas de ciertas risitas ahogadas.
Con el mayor de los cuidados imaginables transportó su planta en el viaje de regreso hasta Könisberg, sin hacerle faltar en ningún momento su ración diaria de moscas, polillas y todo insecto que hubiese podido atrapar durante el viaje. Fue en esos momentos que empezó a completar un cuaderno en el que escrupulosamente anotaba toda variación registrable en la evolución o comportamiento del vegetal.
Ya en su casa, ubicó la planta en el rincón de una habitación más bien oscura y húmeda para que encuentre un ámbito lo más parecido posible a las penumbras de su selva originaria. No mucho más tarde, y después de haberla estudiado concienzudamente con el olfato y de haberla bautizado discretamente con una meada, su perrito Ruddi se había olvidado por completo del nuevo integrante de la familia.
A partir de ese momento, Wilamowitz terminaba con su rutina en el laboratorio de la universidad, regresaba a su casa en medio de los saltos y festejos de Ruddi y continuaba haciendo todo tipo de experimentos con su planta: la sometía a variaciones de luminosidad y calor, a dietas cambiantes en base a distintos tipos de insectos, coleópteros y ácaros, a períodos de sequía y humedad artificiales. Todo lo anotaba escrupulosamente en su cuaderno. Con la ceremoniosidad y el cariño de un caballero prusiano, Wilamowitz agradecía a su carnívora con palabras de afecto, acariciaba sus hojas, se ponía su abrigo y salía con su perrito a caminar por la ciudad hasta la hora de la cena. Rutina que se sumaba a la rutina en una precisión de engranajes. Nieve en las plazas. Huellas de carruajes que convergían en la iglesia para Nochebuena. Preparativos de un ciclo de conferencias en las sociedades científicas de Berlín y París. La planta, mientras tanto, crecía con todo vigor.
Una tarde, a la vuelta de la universidad, Wilamowitz encontró a los pies de la planta una cantidad de huesos desparramados que no tardó en reconocer como pertenecientes a Ruddi.
Varias hipótesis podían conjeturarse:
1) Sometida a una temporada de frugalidades y ayunos para observar su resistencia, la planta hambreada devoró lo primero que tenía a su alcance. Esta hipótesis debe descartarse de plano porque por esos días el botánico la estaba alimentando a base de suculentos escarabajos y cucarachas.
2) Parecía improbable que el vegetal hubiese tenido deseos de carne fresca, puesto que se mostraba más bien indiferente ante los trozos de jabalí o ciervo que le ofrecía el profesor.
3) No cabía sino conjeturar lo siguiente: la planta había sentido celos del perrito, en quien veía un competidor por los afectos y cuidados del botánico. Por otra parte, no cualquier vegetal sensible soporta la ofensa de una meada.
Sea como fuese, Wilamowitz, de un certero machetazo degolló las dos cabezotas que colgaban de sus tallos con las mandíbulas todavía abiertas, arrancó de raíz el resto de sus gruesos tallos y después de avivar el fuego, lo echó todo al hogar. Entre las llamas, las mandíbulas se retorcieron en una mueca crispada.
Enterró los restos de Ruddi en el jardín, anotó lo ocurrido en su diario y lo guardó definitivamente, disimulado entre unos papeles y diarios viejos. Más tarde, a su vuelta de París, quemaría todo eso también. Pero la muerte lo sorprendió en esa ciudad el 27 de enero de 1895, luego de una pulmonía fulminante pescada en el húmedo invierno francés.
Como el sabio era soltero, herederos indirectos se repartieron sus pocas pertenencias; las plantas exóticas habrán adornado jardines de invierno; la casa fue vendida. Debe suponerse que sus papeles habrán terminado en manos de Heinrich Wilamowitz-Shönemann, sobrino nieto del botánico, recibido de médico en 1920, luego dirigente del partido nazi en Könisberg e incorporado con el grado de oficial en el ejército del Reich. Esto explicaría el delirante plan que concibió el mariscal Erwin Rommel cuando comandaba el Afrikakorps de levantar una línea defensiva alrededor de Tobruk formada por un tipo especial de plantas carnívoras.