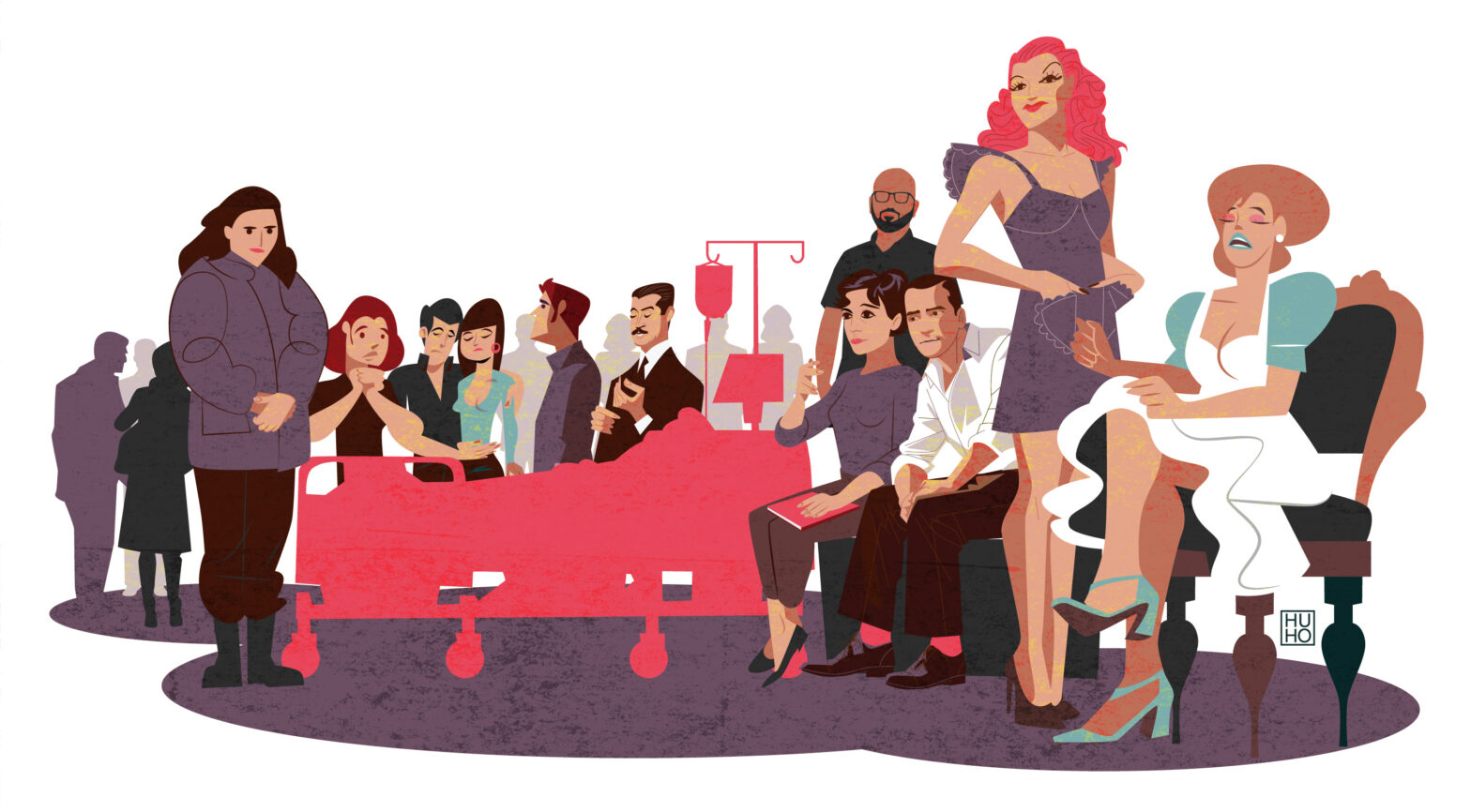6 de julio de 2023
Natalia Gelós (Cabildo, provincia de Buenos Aires, 1979) publicó Antonio Di Benedetto periodista (ensayo y recopilación de artículos, 2011) y Criaturas dispersas (relatos, 2022). Vive en la Ciudad de Buenos Aires.

Era sábado. Uno de esos días de calor agobiante y nubes espesas, de esas que lo aploman todo: al paisaje, a nosotros, incluso al ventilador, que emitía un susurro asmático. El viaje de ida había sido largo. Discutimos sobre algo en el camino. No recuerdo qué. Como sea, rumiaba un sabor amargo todavía.
Atravesamos la ciudad hacia el otro lado, cruzamos por calles de mano y contramano desordenadas, veíamos algunas pelopinchos en las veredas. A medida que el asfalto se hacía más inestable nuestro ánimo parecía venirse abajo. El gps funcionaba de manera intermitente. Los mensajes de Nuria no paraban de llegar. Preguntaba cuánto faltaba cada cinco minutos. Ella los respondía con paciencia pero miraba hacia los costados con molestia y hacía con los labios eso que siempre le terminaba por lastimar las comisuras.
Los saludos al llegar fueron amables, en el jardín del frente. Nuria tenía plantas prolijamente cortadas, un muñeco en un rincón: un niñito negro que dormitaba con gorro de paja. A su lado, una réplica en yeso de una Venus de Milo, justo al lado de una cerámica con la cara de Jesús. Dentro de la casa la temperatura no cambiaba demasiado. Había masas secas sobre la mesa y esa cierta tensión que se nota en las manos, en los gestos, en los ojos que nunca se demoran en la mirada del otro.
Raúl apareció desde el fondo de un pasillo. Tenía una camiseta blanca. Saludó, estudió a todos y luego repasó los nombres de sus nueve hermanos como quien dice de memoria las tablas de multiplicar. Estudió nuestras caras. Adiviné que analizaba si nos parecíamos a alguno de ellos. No dijo nada. Apenas levantó los hombros y se sentó en un sillón del que colgaba una toalla.
Mientras Nuria intentaba que se pusiera una remera («Vestite, papá»), con una indiferencia indestructible hacia ella, Raúl se interesaba por nosotras. Trataba de buscar algo que sirviera de venia para entrar ahí, para escucharlo. Un gesto mío fue lo que buscaba. Acomodé el pelo de alguna forma y él dijo: «Como hacía ella». Y entonces habló. Fue y vino con nombres, fechas, lugares y se detuvo en la historia de la menor de sus hermanos, de Griselda, que murió de joven, pocos días después de que su padre le presagiara la muerte.
Raúl hablaba con pocos gestos. Tenía dedos largos. Parecía músico o carpintero. Sacó el tema con la normalidad con la que se habla del clima o del precio del azúcar. Dijo que había sido en 1942. Estaban en algún pueblo del sur. Podría ser Pico Truncado, o Villa Regina. Ella, Griselda, tenía dieciocho años y estaba por casarse. Ese día, había vuelto a su casa contenta. Había ido a probarse su vestido de novia y le gustaba. Entonces su padre que, contó Raúl, era vidente, dijo que no llegaría a usar ese vestido en el altar. Ella siguió como si nada, pero un par de días después, se cayó en la bañera. Fue un golpe fuerte. La internaron. Los hermanos se turnaban para cuidarla en la sala pequeña de ese hospital de provincia, también pequeño, en la Patagonia.
Durante esos días, Griselda apenas podía hablar, pero un día recuperó cierta lucidez y llegó a pedir que le pintaran las uñas de rojo. «¿Para qué te vas a pintar las uñas, gringa?», le preguntaron los hermanos. Era la única rubia de los nueve. «Para no ver cuando se pongan azules, porque ahí voy a saber que me estoy muriendo», decía Raúl que respondió ella entre balbuceos. A los pocos días, las uñas de Griselda se volvieron moradas, debajo del esmalte carmín que brillaba para tratar de ignorarlo. No supieron nunca si ella se enteró. La enterraron con el vestido de novia puesto.
Eso fue lo que contó Raúl, que en su vida había sido de todo: estibador, pescador en el puerto de Bahía Blanca, cafiolo en cabarets de Ingeniero White. Y entre todas esas cosas, también había sido profesor de parapsicología.
A su lado, Nuria no paraba de hablar pero era un zumbido, el ruido blanco del televisor. Raúl era distinto y, en cambio, cada una de sus palabras tomaba cuerpo, en el aire espeso de la tarde se formaban como volutas de humo, así de densas y enigmáticas eran. Cuando contó sobre la muerte de Griselda nos miró a los ojos con cierta malicia, como esperando ver si alguna de nosotras se escandalizaba. Sostuvimos la espalda erguida como respuesta.
Antes de irnos, me llamó aparte y me mostró sus inventos. Le quise hacer más preguntas por aquella hermana, sobre aquel padre. No respondió ninguna. Sacó de un cajón, en cambio, una gorra con ventilador que había ideado para los camioneros. «Vení», dijo y avanzó hacia otra parte. Lo seguí.
Luego de atravesar el patio con parra del fondo, entramos a una habitación con cama de dos plazas, un gran crucifijo en la cabecera, varios libros y cachivaches. Junto a la ventana había una camilla y sobre ella, un armonizador de chakras: una hilera de luces que simbolizaban los diferentes colores de los centros energéticos. Miré y asentí en silencio. También me mostró sus libros: una biblioteca ecléctica en la que se mezclaban Osho, la Biblia, un libro sobre Néstor Kirchner y unos cuantos de Brian Weiss. Antes de irnos, me regaló uno: La vida después de la muerte, de Pedro Romaniuk, un ejemplar desgajado, con una cinta que mantenía unidas sus partes. Anochecía y el calor todavía agobiaba. Me miré las manos. Mis uñas no tenían esmalte.
Subimos al auto. Nos despedimos con cansancio. Él miraba desde el interior de la casa. Como un perro ansioso, Nuria dio unos pasos junto al auto cuando arrancó.