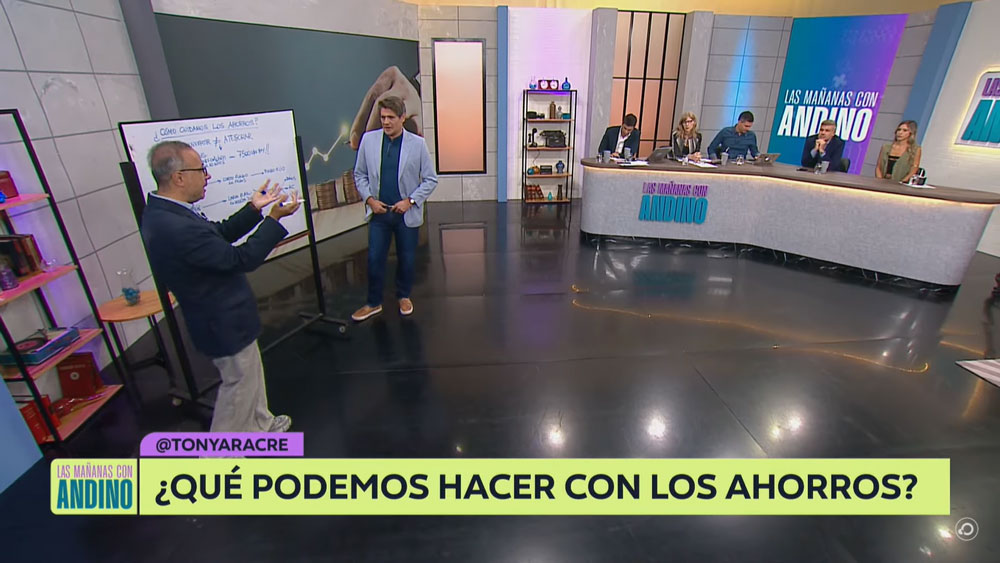Máximo Chehin (Aguilares, Tucumán, 1972) publicó entre otros libros Vista al río (cuentos, premio Fondo Nacional de las Artes, 2010), La vida interesante (novela, 2014) y Salir a la nieve (cuentos, premio Fundación El Libro, 2017). Es ingeniero y vive en Buenos Aires.
23 de septiembre de 2020

(Pablo Blasberg)
Debían ser las once o las doce de la noche. Había sido uno de esos días de un calor inmundo, pegajoso, que solemos tener por aquí entre fines de diciembre y principios de enero. El ventilador se había roto y giraba, quejándose, a una velocidad que no levantaba ni una brisa. Igual, el Ñato y López se habían sentado a la mesa que estaba justo debajo del aparato, como si ese lugar fuera de por sí más fresco y lo de arriba solo un adorno. Me habían pedido otra cerveza y yo les había dicho, mientras la destapaba, que sería la última.
Estaba volviendo a la barra cuando entró el hombre. Iba de saco y camisa; se me ocurrió que era un viajante, y que lo habrían mandado para aquí los de la parrilla del Toto, que cerraba temprano.
–Buenas –dijo, sin sentarse. Los otros dos levantaron la quijada un segundo. Desde el fondo, yo pregunté si quería tomar algo fresco. El hombre sacudió la cabeza.
–Señores –dijo, hablándoles a los dos que estaban sentados–, me ha sido concedido el don de ver el futuro. Si les interesa, puedo ofrecerles mi servicio por una suma muy razonable.
Escuché la risa cavernosa de López, después la tos. El hombre se mantuvo impasible, erguido.
–¿Y cómo hace? ¿Con la borra del café? ¿Con naipes? –dijo el Ñato.
–No –contestó el otro, sonriendo–, no me hace falta.
–¿Y cuánto cobra? –retrucó el Ñato.
–Quinientos pesos cada uno. Pero por ser los últimos clientes de la noche, les hago una oferta especial. Quinientos por los dos.
La risa de López sonó de nuevo, atronadora. Me pregunté si el hombre podría leer la amenaza que cargaba esa risa, si percibiría solo la burla. Un auto con un único faro encendido pasó su silueta tuerta por la calle y distrajo a todos un momento. Después López dijo, torciendo el cuello hacia atrás pero sin llegar a verme:
–¿Cuchi, qué le parece? ¡Cobra quinientos pesos!
Después, mirando de vuelta al hombre:
–Por esa plata, va a tener que darnos los números de la quiniela de toda la semana.
El Ñato se acomodó en la silla, que crujió. Yo solo le veía la nuca, pero supe que estaba mirando al hombre, midiéndolo. Aún podía levantarse y calzar una mano en la mandíbula con la agilidad de un welter, aunque debía estar pesando cerca de ciento cincuenta kilos. Lo había visto dar ese tipo de golpe ahí mismo, en el bar, más de una vez. El hombre seguía tranquilo, con su saco gris y su peinado a la gomina. Pensé que había llegado a mal puerto para cerrar el día con una última estafa. Pensé también que cada quien hace su negocio como mejor le parece, y que los de afuera son de palo. La cosa, el juego, era entre el hombre, el Ñato y López.
–Les propongo esto –dijo el hombre–. Les ofrezco ver el futuro de ustedes, señores, y si no están satisfechos con lo que les digo, no me pagan ni un centavo.
–No le pagamos –repitió el Ñato.
–Así es –dijo el hombre. Con un ademán pidió permiso para sentarse; el Ñato asintió. Lopez dijo que iba primero y se acomodó en su silla, de frente al hombre. Estaba serio, ahora.
–A ver, míreme –dijo el hombre. López se inclinó sobre la mesa y su perfil se recortó con nitidez contra el halo de luz del farol de la calle. El hombre estuvo un rato en silencio, como estudiándolo. Después dijo:
–Usted va a morir.
López se enderezó y se apoyó en el respaldo de su silla. Trató de reírse, sacudió brevemente la cabeza. Después puso las manos en la mesa y levantó los hombros, como disculpándose.
–Bueno, eso no es novedad –dijo, y volvió a mirar para este lado. Yo le mantuve la vista un segundo, nomás. El hombre se inclinó hacia adelante.
–Eso no es cierto –dijo, los ojos clavados en los del otro. La voz sonaba dura y gastada, ahora, como algo muy antiguo–. Usted se acaba de enterar porque yo le dije.
–Déjese de joder –contestó Lopez. Quiso estar sereno pero le vi el temblor en los labios, la frente brillosa de sudor.
–Yo le hablo muy en serio –dijo el hombre.
Sopló el viento, afuera, y levantó el perfume amargo de los naranjos. El Ñato se aclaró la garganta con estridencia; el ruido reverberó en la madera de las ventanas un buen rato.
–Si me voy a morir, dígame cuándo –dijo López. Sacó del bolsillo de la camisa un cigarrillo que se le escurrió entre los dedos. Amagó con levantarlo pero lo dejó ahí, en el piso.
–En algún momento. No es importante –dijo el hombre.
–Cómo que no –contestó López, y comenzó a balbucear algo que no alcancé a oír. El hombre levantó una mano.
–Escuche –dijo, con el tono en el que venía hablando, pero fue como una orden. López cerró la boca al instante, y me pareció que hasta los grillos enmudecían. Sentí un frío en la nuca.
–Preste atención –dijo el hombre, hablándole a la palidez de López–, que no se lo voy a decir otra vez. Usted va a morir.
López se paró; su silla cayó al piso y se escuchó el ruido seco de la madera al quebrarse. Luego retrocedió despacio, sin dejar de mirar al hombre. Cuando estuvo cerca de la barra me miró y estuvo a punto de decir algo; le vi el brillo de los ojos. Se tiró en una silla y se quedó ahí, con la vista perdida, como deshecho. Después sacó otro pucho de la camisa y, sin encenderlo, se lo puso en la boca.
El Ñato no se había movido. Fue el hombre el que acercó su silla hasta que su cuerpo quedó escondido detrás del cuerpo del otro. Desde la barra, escuché:
–¿Está listo?
–Sí, estoy.
Hubo un silencio, y por un instante pareció que el mundo desaparecía, que lo único que continuaba existiendo era el bar con sus cuatro paredes, el chillido del ventilador, y sobre todo la mesa donde el Ñato y el hombre, o la voz del hombre, conversaban. Pasó un tiempo largo.
–Usted –se escuchó, finalmente –, usted va a morir.
La espalda del Ñato pareció hacerse aún más ancha. Después se escuchó el sollozo, que se fue convirtiendo en un llanto contenido y agudo, como el de un chico. La mano del hombre apareció y se posó en el hombro izquierdo del Ñato. Sin dejar de llorar, el Ñato levantó la mole de su cuerpo, sacó un billete de un bolsillo y lo dejó en la mesa. Luego caminó, bamboleante, hasta la puerta, y se fue sin saludar.
El hombre se puso de pie y recogió el billete. Se acomodó el saco tirando las solapas hacia abajo con un gesto preciso, como si hubiera nacido con ese traje y esa camisa. Después me miró, el hombre. El hombre me miró y no hizo falta que me dijera. Ahí supe, y supe también que hasta ese momento no sabía, que no tenía ni la menor idea. Y lo único que voy a decir, lo único que puede decirse sobre el tema, es que desde ese momento todo cambia. Que nada es igual.
Pero esto lo digo ahora. Entonces, esa noche, no pude más que estar quieto, porque algo como un ramalazo me había atravesado, me había dejado inmóvil, mudo y a la intemperie. No pude más que ver al hombre, que me saludó inclinando apenas la cabeza y tocando el ala de un sombrero inexistente, y luego cruzó la puerta por donde un minuto antes había salido el Ñato.