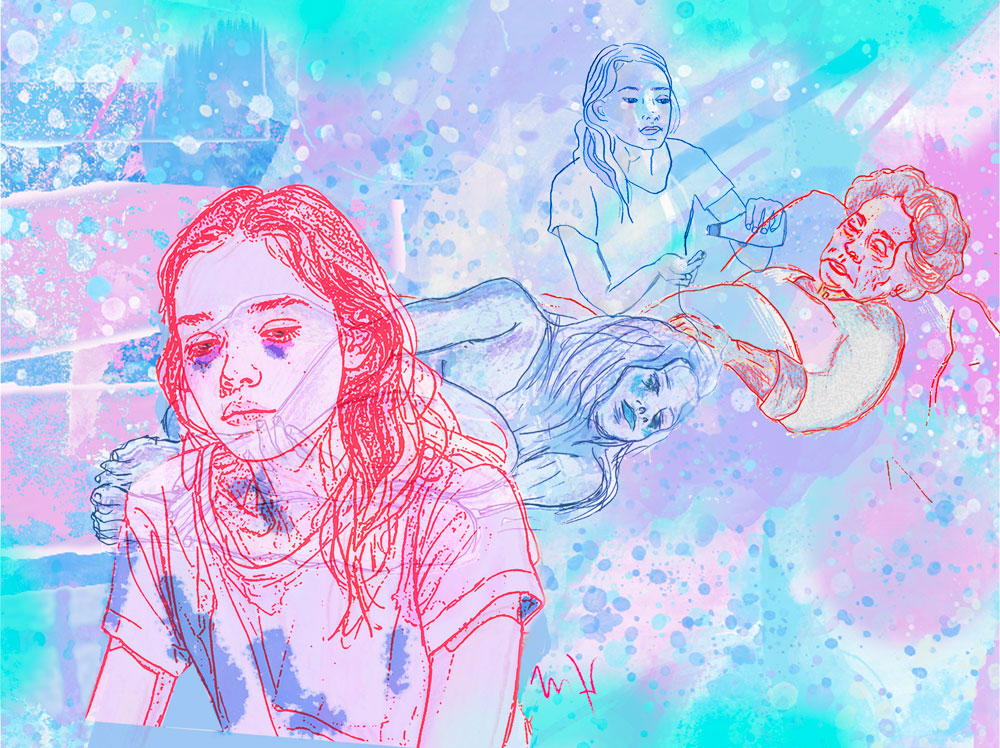12 de febrero de 2016
Después de incursionar en las grandes producciones, el director vuelve al Once, el barrio que marcó la zona más personal de su obra. La familia, el judaísmo y la identidad.
 Cambio. El protagonista es Ariel (Sabbagh), que pasa de un Mercedes a un Citroën. (Prensa El rey del Once)
Cambio. El protagonista es Ariel (Sabbagh), que pasa de un Mercedes a un Citroën. (Prensa El rey del Once)
Con El rey del Once, Daniel Burman regresa no solo al barrio porteño del título sino a las raíces judías como un tema central, y a la zona más personal de su cine, que abarca temas como la familia, la identidad y, de algún modo, también el destino. La película sigue casi exclusivamente a Ariel, que se llama igual que los protagonistas de sus films Esperando al mesías y El abrazo partido (dos de los mejores de su obra), solo que ahora no lo interpreta Daniel Hendler sino Alan Sabbagh, con un nivel de perplejidad y empatía exacto.
Al empezar El rey del Once, Ariel abandona la próspera existencia que lleva instalado como economista en Nueva York para, convocado por su padre Usher, regresar a Buenos Aires a hacerse cargo de algunos asuntos. Usher se convierte enseguida en una suerte de figura mítica, porque nunca lo vemos y sin embargo es una presencia permanente en la deriva de Ariel, a quien le encargó que tome las riendas de una fundación de beneficencia judía que asiste a familias desprotegidas de la comunidad, con bonos para adquirir alimentos kosher, ropa y medicamentos.
El rey del Once es, entonces, un regreso múltiple: con ella, Burman también vuelve al Festival de Berlín, que lo recibió en los inicios de su carrera, hace 18 años, con Un crisantemo estalla en cinco esquinas. La pregunta es por qué ahora –después de varias obras de prospecto comercial más grande, como El misterio de la felicidad, con Guillermo Francella– vuelve a filmar en una escala más íntima.
«La vuelta al barrio partió de una necesidad que tuve en un momento determinado», le dice Burman a Acción. «Uno no tiene una estrategia de carrera como un jugador de fútbol; hay un momento en la vida en que tenés ganas de volver a determinadas cosas, al universo de la infancia, de El abrazo partido; de hacer una película de un modo casi artesanal, sin toda esa infraestructura con la que uno lamentablemente va complejizando su modelo de producción, poniéndose desafíos cada vez más grandes. Fue un quiebre, el cine había dejado de entusiasmarme. Y era o dejar de hacerlo o empezar a hacerlo de vuelta. Tomé esa última opción, volví a una estructura más chica».
Y esa estructura más chica es la que mejor conduce el relato de El rey del Once, cuya «realeza» es en cierto modo ilusoria, pero cargada de significaciones. Tiene que ver con el lugar que Usher ocupa no solo en la vida de Ariel, si no en la de la comunidad a la que tanto ha ayudado. Burman da cuenta de esos dos planos desplazándose con destreza por el barrio a un lado y otro de la avenida Corrientes, un poco más arriba de Callao y abajo de Pueyrredón, recreando con precisión y sensibilidad la dinámica y el pulso vital de esa particular región urbana, con una notable atención para el detalle de color.
«El desafío fue enorme, porque era montar una ficción sobre una realidad existente», dice Burman. «Trabajamos mucho con actores no profesionales, en un entorno real repleto de dilemas morales complejos, porque la fundación existe, la necesidad de la gente que asiste a ella también, muchos de los voluntarios y los beneficiarios circulan en un universo de realidades y necesidades que son mucho más relevantes que hacer una película. Filmar en el Once en verano, en locaciones pequeñas, con gente real no es sencillo».
 Rodaje. Zylberberg dialoga con Burman, el director, antes de filmar una escena en una típica calle de Once. (Prensa El rey del Once)
Rodaje. Zylberberg dialoga con Burman, el director, antes de filmar una escena en una típica calle de Once. (Prensa El rey del Once)
La otra pata de la película es Eva, una mujer enigmática y atractiva (Julieta Zylberberg), que trabaja en la fundación y al principio, religiosa ortodoxa como es, se comunica sin palabras. Un poco de su mano, el recorrido de Ariel se torna cada vez más abstracto, llevándolo por los laberintos de la fundación, y los de su pasado familiar. «El viaje de Ariel parte de un Mercedes y, en los planos finales, termina con un viejo Citroën amarillo y ropa prestada», dice Burman, que es también autor del guión. «Hay un hito en la historia que es cuando le roban el celular, que hoy para nosotros es como si te robaran la identidad, cosa que es un delirio. Pero a partir de ahí, el personaje se despega del plano de la realidad y la película sucede en el borde confuso entra la ficción y la realidad. Su infancia es esa película de súper 8 que vemos al comienzo, pero él sigue siendo aún ese niño. Creo que es la ficción de la vida en general: creemos que somos adultos, cuando en realidad seguimos siendo niños y hacemos lo que podemos».
A los seguidores de su obra no les va a costar encontrar el hilo común con sus otras historias de judaísmo porteño, pero Burman insiste en que se trata de «un hilo invisible, absolutamente inconsciente. Hace un tiempo volví a ver El abrazo partido en una retrospectiva de mis películas que hicieron en Nueva York: era la primera vez que la veía en años y casi me muero de la emoción. Encontré un montón de cosas que había vuelto a filmar de otra manera. Inevitablemente, hay una cosa muy íntima que es muy inconciente. Yo no hablo mucho de mis películas, ni con mi familia ni con mis amigos. Cuando la termino es lo mismo que me pasa con las películas de otros: salgo de un cine y me hizo bien verla o no y ahí termina, no me quedo hablando sobre la película mientras como una porción de pizza, no hay mucha reflexión. Por supuesto que sé que en las mías hay algo profundamente personal, pero esto tiene que ver un poco con el pudor, son cuestiones tan íntimas como los orígenes y la infancia. Son dilemas que no expreso en la vida cotidiana y de pronto los expreso en una película ante un montón de extraños. Tiene un carácter paradójico y me pueden preguntar por qué carajo hago una película si no quiero hablar de eso, pero creo que estas contradicciones son el motor de la vida: la mía es que no quiero hablar de aquello que le quiero contar a todo el mundo».
—Mariano Kairuz