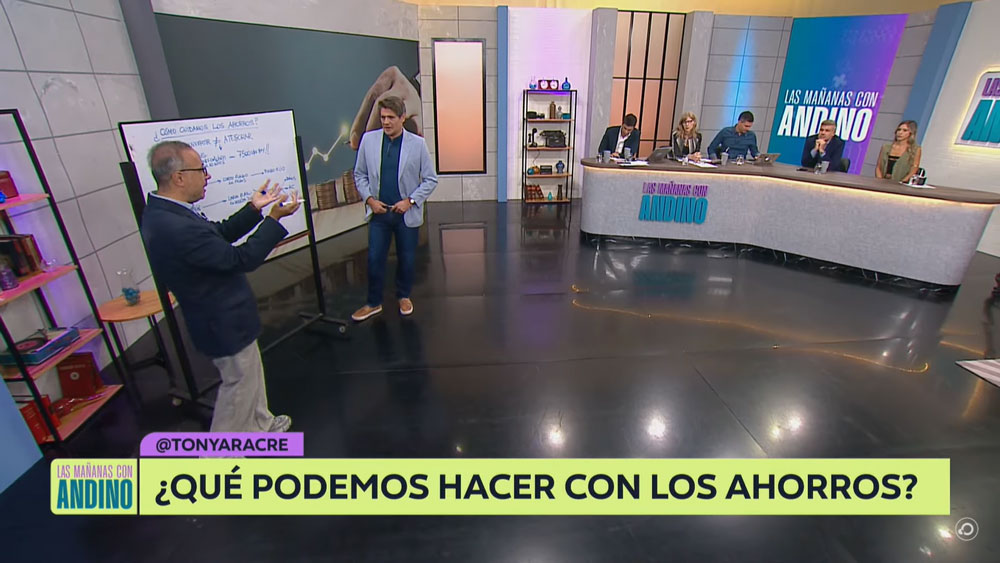14 de mayo de 2014
Del yrigoyenismo al peronismo, pasando por la fundación de Forja, su ideario dibujó una trayectoria tan estimulante como enriquecedora. Vigencia de un clásico del pensamiento argentino.
Nacido con el siglo XX, Arturo Jauretche se preocupó por ser un hombre de su tiempo y su país. Político y pensador –en rigor, lo segundo debiera estar incluido en lo primero–, puso el cuerpo y la pluma en causas sentidas. A 40 años de su muerte, ocurrida el 25 de mayo de 1974, puede decirse que su gravitación en la cultura local ha sido y es significativa; antes, desde los márgenes, y hoy, incluso, como parte de los discursos oficiales. No resulta poca cosa: al fin y al cabo, no son tantos los de su generación que aún le dicen algo al presente argentino.
Tuvo una adolescencia conservadora en Lincoln, su ciudad natal, pero en Buenos Aires, donde estudió Derecho, adhirió al radicalismo. Este partido ya estaba signado por dos apellidos, Yrigoyen y Alvear. Y Jauretche se sintió hombre del primero. Como se sabe, el golpe militar de 1930 derrocó a don Hipólito e inició una época luego llamada Década Infame. Tres años después, un grupo de militares y civiles yrigoyenistas intentaron tomar el regimiento de Paso de los Libres, en Corrientes. Fracasaron, y Jauretche, que estaba entre ellos, fue a parar a la cárcel.
Los cuatro meses que estuvo preso le dieron la oportunidad de escribir un poema gauchesco sobre la experiencia: El Paso de los Libres. Lo prologó, para curiosidad postrera, Jorge Luis Borges, quien lo consideró «una obra que el tiempo cuidará de no preterir».
El contacto con Homero Manzi, destacado activista, y con los escritos de Raúl Scalabrini Ortiz, derivó en la fundación de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA). Consideraban que el yrigoyenismo debía ser recuperado y «completado», con énfasis especial en la soberanía popular y la independencia económica.
Los actos y las publicaciones forjistas delinearon, a partir de 1935, un ideario nacionalista preocupado por cuestiones como el petróleo, los ferrocarriles, la denuncia del acuerdo de carnes con Gran Bretaña y la lucha contra una visión dominante de la sociedad argentina, que desdeñaba una porción de su humanidad: los criollos o la «raza nativa». Jauretche y Manzi, al contrario, los veían como un factor identitario y político clave.
A la par, FORJA intentaba distinguirse del nacionalismo conservador. Así, una vez Jauretche le dijo a alguien de ese palo: «El nacionalismo de ustedes se parece al amor del hijo junto a la tumba de su padre; el nuestro, al amor del padre junto a la cuna del hijo, y esta es la sustancial diferencia. Para ustedes, la Nación se realizó y fue derogada; para nosotros, sigue todavía naciendo».
El golpe militar de 1943 y la figura emergente de Juan Domingo Perón generaron nuevas ilusiones en la mayoría de los forjistas. El 17 de octubre de 1945 los terminó de convencer y la agrupación se disolvió, al considerar satisfechos sus objetivos.
En 1946 Jauretche fue designado presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cargo que tuvo hasta 1951. Su salida ocurrió cuando sus enojos con el Gobierno eran conocidos, aunque no cuestionaran la validez del «movimiento nacional».
El golpe de setiembre de 1955 volvió a colocarlo en la arena de la lucha. Sin embargo, esta vez creyó entender que la batalla que le correspondía no era política sino cultural, porque Argentina, decía, era víctima del «colonialismo mental».
Exiliado en 1956 en Montevideo, ciudad que antes había cobijado a los antiperonistas, escribió Los profetas del odio, donde inició su sostenida impugnación a la «intelligentzia» incapaz de ver el «país real»; se trataba de los formados en el liberalismo, de derecha o izquierda.
El éxito de este libro fue progresivo, y a inicios de la década de 1960 Jauretche ya era un nombre ineludible en las polémicas. Fue así que dio a conocer varios títulos más, entre otros, Política nacional y revisionismo histórico, en 1959; FORJA y la Década Infame, en 1962; El medio pelo en la sociedad argentina, en 1966; una nueva edición de Los profetas del odio con el agregado del capítulo «La colonización pedagógica», en 1967, y Manual de zonceras argentinas, en 1968.
Estos libros lo colocaron en un lugar de singular sociólogo criollo, que impugnaba a una parte de la intelectualidad y, además, de la clase media, sobre todo a la que consideraba «tilinga». Y, también, lo integraba a una activa corriente de revisionistas de la historia argentina, formada por hombres de distintas procedencias: Juan José Hernández Arregui, José María Rosa, Jorge Abelardo Ramos, Rodolfo Puiggrós.
Su prosa coloquial y mordaz (incorporó al léxico político usual palabras como «cipayo» y «vendepatria») le dio un lugar de preferencia entre las nuevas generaciones peronistas. Ellas y Jauretche sostuvieron una mutua simpatía, aunque él disintiera en un tema crucial: la lucha armada. En esto cuestionaba al propio Perón, que alentaba las «formaciones especiales».
Su pasión por el debate fue una muestra de que la variedad de argumentos enriquecía la materia gris argentina. Allí está para demostrarlo su correspondencia con Victoria Ocampo. No tenía poca significación en años en que algunos consideraban que el contrario no debía ser interpelado, sino eliminado.
Dos días antes de morir dio una conferencia en Bahía Blanca, en la que dijo: «La curiosidad puede llevar al escepticismo, pero también a la fe. Tenemos que procurar que nuestra curiosidad nos lleve a la fe». Más allá de las coincidencias o divergencias con sus posiciones y prédica, es indudable que su figura cobra relevancia cuando, no sin cierta nostalgia, se medita sobre el valor de las convicciones.
—Oche Califa