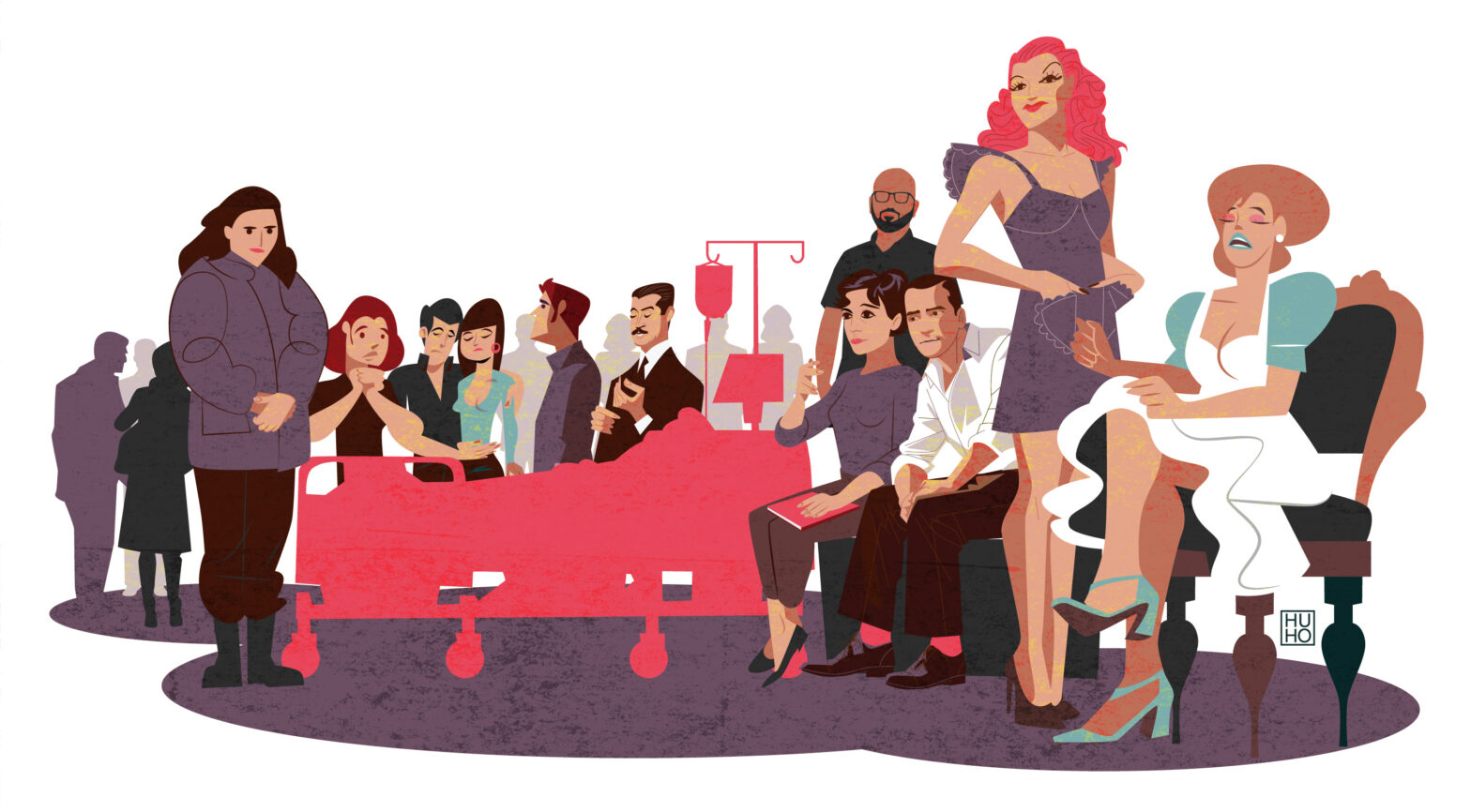Juan Bautista Duizeide (Mar del Plata, 1964) publicó las novelas Kanaka, Lejos del mar y La canción del naufragio y el libro de cuentos Noche cerrada, mar abierto, entre otras obras. Fue piloto de la Marina Mercante. Vive en una isla de Tigre.
30 de diciembre de 2020

Nadie que no haya estado aquí sabe qué es la oscuridad. Bajo un cielo de olvido al que no hiende ni la mínima brizna de luz, se acercan a la costa con las máquinas detenidas. Inercia pura sobre agua que sueña. Nadie que no haya estado aquí sabe qué es el silencio. A lo sumo habrá vislumbrado ese falso silencio del mar hecho de infinitos, discretos, incesantes rastros de vida y de movimiento. Ese fluir inconmensurable de acechos y de disimulos, de persecuciones y de huidas, de reflejos y de preguntas. Tampoco supo nadie, hasta hoy, a esta hora, qué es el frío. Para saberlo es necesaria esta madrugada. Esta navegación entre islas invisibles, entre rocas figuradas por la prudencia y el arte de marear. A merced de una corriente que va mermando sus ímpetus mientras el día crece en los ojos, y en el aire cortante crece esa costa desolada, hasta mostrarse como una franja de materia opaca, más densa, no menos indefinida que el cielo y el mar.
Parece que el veterano capitán Lammer hiciera cuanto hace hoy solo para que el más novicio de sus pilotos pueda sacar, de estas aguas agrestes, alguna enseñanza. Hasta ahora, Gonzaga no ha hecho sino equivocarse. Y sus equivocaciones ni siquiera han sido generosas. Lo saben los dos. Sabe Lammer, además, que eso puede corregirse. No es difícil navegar. Solamente hay que convertirse en ola, en viento, afilar la mirada hasta imponerle una ceguera sabia para cuanto no hace al rumbo.
Parece que el Sembrador recordara una contradanza de eras sepultadas. Sigue su rumbo con circunloquios de tímido. Borda hebras de bruma con la proa. No hay inexactitud en su abandono. Un cálculo devino costumbre, un pensamiento se ha incorporado a la naturaleza. El timón ya es idea. La materia puede, tranquila, consagrarse a ser materia. Pero todo va convirtiéndose en una lenta despedida: el capitán Franz Helmuth Lammer, nacido en Graz y ungido por los Mares del Sur, no volverá a este confín donde se encuentran y se combaten dos colores, dos cielos, dos vientos, donde las montañas bajan a verse en su reflejo, donde los bosques, temblando, hacen música. Esta música de oscuridad y presagios de luz por la que navegan. Tampoco el Sembrador volverá. No los quieren más los puertos ni las rutas del mar. La ley es una espada. Tajante el juez. Ya ni siquiera hay agua para que ellos sigan a flote en este planeta de agua.
El amanecer llega en bandadas. Lo negro se vuelve gris, lo gris se vuelve luz, grita en cien idiomas pájaro. Del mar brotan formas de humo, tras él se precisa una silueta, crece, define su figura hasta parecer irreal. Una canoa que les llegara no desde esa costa imposible, tras largas banderas de bruma, sino desde otro tiempo. Hecha de ramas, de huesos, de cortezas, de siglos de hacerse así, de andar mares indómitos a caballo de la fragilidad. Se detiene el Sembrador que venía avanzando solamente con la estropada. Ahora, desde el alerón de estribor, oyen, firme, rítmico, el chapoteo. La silueta más pequeña, en la popa de la canoa, es la que acciona el remo. En el centro, un resplandor, como si la canoa estuviera construida alrededor de un fuego. Junto al resplandor, alimentándolo con manos color de turba, sabiéndolo con ojos que miles de millas volvieron blancos, un viejo casi desnudo. Apenas lo cubre, echado en bandolera, un cuero ceniciento. La canoa se acerca al costado del barco. Sabe muy bien lo que hace quien la maniobra. Mantiene quieta su embarcación a centímetros de esa dureza enemiga. Es una mujer, ve ahora el piloto, que ve esto por primera, por última vez. Una niña desnuda. Una muerta que desanduvo los años. El pelo cortado en línea a ras de los ojos, color noche sin estrellas pelo y ojos. La sonrisa de hielo eterno. Los movimientos parcos, precisos. El viejo sigue acurrucado junto a las llamas, corazón de esa nada que navega.
Un marinero embozado en su abrigo le acerca una bolsa de arpillera y un cabo al capitán Lammer, que sin el menor esfuerzo la alza. ¿De qué está llena? El capitán, abriéndola apenas, como si algo pudiera escapar, husmea adentro, hace un gesto de conformidad, envuelve y cierra la boca de la bolsa con un ballestrinque hecho por sus grandes manos sin necesidad de mirar, asoma sobre la borda su estatura de gigante, empieza a bajar, despacio, muy despacio, con extremo cuidado, la bolsa, a bajarla sin que roce siquiera el costado, ya puro óxido. La mujer o niña o anciana, allá abajo, maniobra con agilidad su canoa, presenta la popa a esa isla de hierro. Ataja la bolsa, desata el nudo, se pierde la bolsa adentro de la canoa, el cabo sube ahora rápido, viborea hasta desaparecer sobre la borda, lo deja a un lado el capitán, el marinero junto al capitán lo aduja y se lo lleva. Busca la niña o mujer o anciana algo del fondo de la canoa, echa un vistazo hacia arriba, y arroja eso que agarró. El capitán Lammer lo atrapa en el aire con su mano izquierda, se lo lleva al bolsillo, saluda con la derecha en alto. Sonríe. Por primera vez en esta larga madrugada, sonríe. Por primera vez en tantísimas singladuras.
La canoa empieza a alejarse hacia la costa, más pensada que vista. Esa franja de materia velada que refulge allá al este. El chapoteo del remo que entra y sale del agua rítmico, firme, alza cada tanto esquirlas de sol, arranca destellos al pedernal de la bruma, suelta guiños en la distancia que crece como crece el día: plateado sobre plateado. Canoa y tripulantes ya pronto son nada más que un sonido, pronto menos que un sonido, la memoria de un ritmo que alguna vez supo alcanzarlos. Ya los borra lo eterno. Pero un golpe de viento sorprende las sombras y se los vuelve a ver. Más arriba que ellos ahora, y en subida: trepan una montaña de luz o una ola de bruma.
Sin preguntas, los navegantes admiten la visión.
Tras algunos minutos, el joven piloto rompe el pacto nunca pronunciado.
–Esta pobre gente no tiene nada –se lamenta sincero.
–No crea –le dice el capitán–, miles de palabras tienen, ya están hechos casi enteramente de palabras.
–Si no dijeron nada… –se extraña el piloto.
El capitán lo mira como alguien cansado ha de mirar a la muerte:
–Cuidan el tesoro. Sus palabras están dadas vuelta hacia adentro.