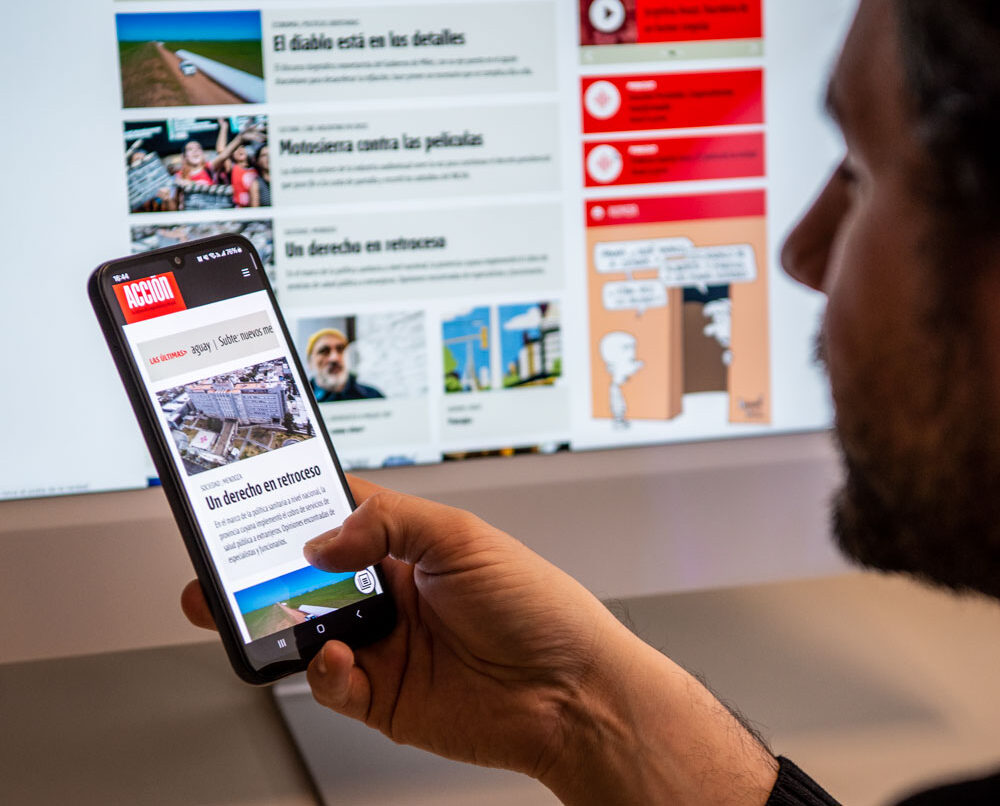24 de abril de 2013
El nuevo Código Civil prohíbe a los padres darles chirlos a sus hijos». Sin demasiadas repercusiones, la información recorrió los medios a fines del año pasado a raíz del proyecto de reforma del Código Civil que, entre otros cambios, se proponía derogar el artículo que consagra el llamado «poder de corrección» de los padres y establecer la prohibición explícita del «castigo corporal, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes». Diarios y revistas dieron cuenta de la noticia con algo de superficialidad, consultas a especialistas, exceso de lugares comunes sobre la presunta eficacia del «buen chirlo a tiempo» y testimonios de padres y madres que lograron educar a sus hijos recurriendo «sólo ocasionalmente» a una forma de violencia encubierta por el tono coloquial del eufemismo «chirlo».
No son casos excepcionales. Golpear a los niños, por el contrario, forma parte de las prácticas cotidianas de gran parte de las familias argentinas. Un estudio realizado por un grupo de pediatras del Hospital Ricardo Gutiérrez entre progenitores de niños de entre 1 y 5 años que concurrieron a consultorios externos demostró que el 68% de los padres recurren habitualmente al chirlo como método de disciplina. Los profesionales concluyeron que «la alta prevalencia de castigo físico obliga a incluir este tema en el marco de acciones preventivas de la atención primaria».
En el imaginario social abundan las justificaciones de este tipo de prácticas. La idea de que «un buen chirlo» puede más que mil palabras o evita desgracias posteriores está presente en el sentido común de varias generaciones, y responde a una concepción de la infancia, de los niños, que los identifica con dóciles y previsibles animalitos de Pavlov a los que habría que adiestrar a fuerza de regalos y chirlos, con la lógica del premio y el castigo. Mientras el mercado ofrece una variedad creciente e hipersofisticada de productos para colmar con creces el primer rubro, hay padres y madres que siguen utilizando la violencia para gestionar, de algún modo, su propia impotencia: su incapacidad para hacerse respetar, para escuchar lo que el niño tiene para decir, para reconocer en él a un ser autónomo.
En materia legal, el artículo 278 del Código Civil, cuyo proyecto de reforma fue presentado por el Gobierno nacional en marzo de 2012 y retomado este año con mucho menos entusiasmo, consagra el «poder de corrección parental». «Los padres tienen la facultad de corregir o hacer corregir la conducta de sus hijos menores», señala la norma, y aunque aclara que este poder «debe ejercerse moderadamente», son muchos los especialistas que interpretan este artículo como una forma de legitimar el castigo físico. «Debemos señalar –aseguran al respecto las doctoras en Derecho e investigadoras Marisa Herrera y Verónica Spaventa–, que la norma está asumiendo la corrección a través del castigo; de lo contrario, no se entiende por qué se preocupa por fijar límites a aquel poder parental para que no devenga abusivo. En ese sentido, coincidimos con quienes entienden que el artículo 278 admite, de modo implícito, como medio educativo, la producción de un daño físico a los/as hijos/as».
Corregir, enmendar, disciplinar, reencauzar: los verbos que tienen a los niños como objeto en no pocos discursos públicos remiten a una forma de tratar la infancia que, afortunadamente, está siendo lentamente superada. El cambio radical que representó, en este sentido, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989, no reside tanto en el contenido de los derechos enunciados, sino en la idea de que el niño es un ciudadano titular de derechos. Es un modo novedoso, asegura la doctora en Educación Gabriela Diker, de responder a la pregunta sobre qué es un niño. Una pregunta que puede parecer obvia o innecesaria. Sin embargo, del modo en que las sociedades y las familias la respondan, con palabras y con acciones, dependerá, en gran medida, el bienestar –o el sufrimiento– futuro de millones de niños y niñas.