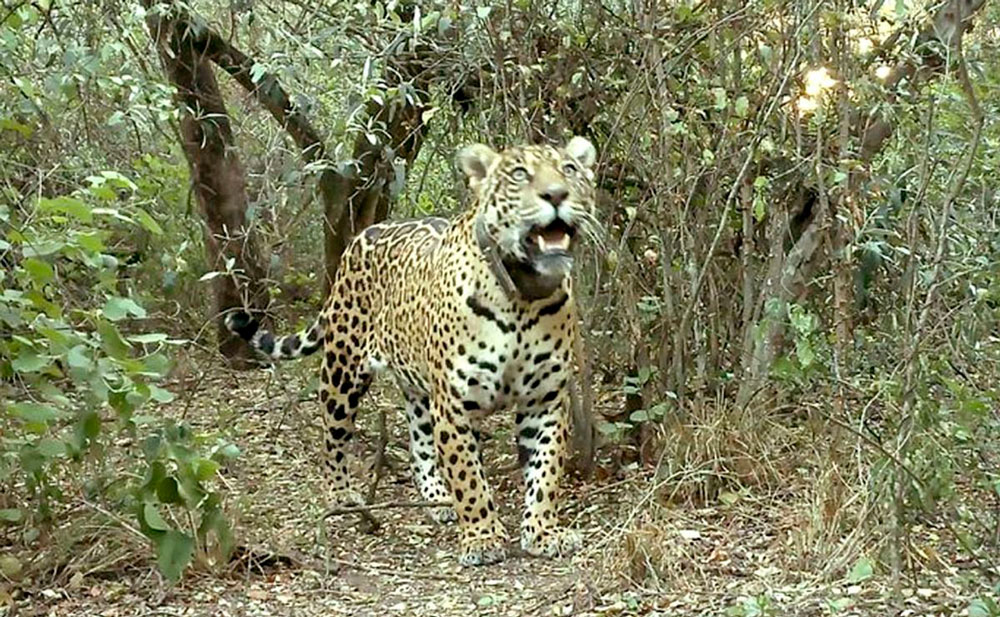19 de mayo de 2025
El económico no es el único factor que dificulta la independencia de los más jóvenes. ¿Cuáles son las causas y efectos de la cada vez más tardía migración del hogar familiar? El fin del síndrome del nido vacío.

Mudanza postergada. Altos alquileres y bajos ingresos, una ecuación de difícil solución.
Foto: UNAR Agency
Para una gran cantidad de jóvenes que habitan en nuestro país, la fantasía de dejar la casa de los padres para emanciparse es cada vez más eso, una fantasía. Así lo revelan los datos duros oficiales que indican que 2,3 millones de argentinos de entre 25 y 35 años viven con sus padres o abuelos, lo que representa el 37% de este grupo.
Los gastos y erogaciones resultantes de dejar el hogar familiar explican los guarismos, pero el económico no es el único factor que dificulta y dilata la independencia: del mercado de propiedades a una prolongación de la adolescencia, pasando por la inserción laboral y el capitalismo del siglo XXI, todo eso junto hace que la emancipación tarde en concretarse.
El fenómeno no es solo local. En el primer semestre de 2024, la tasa de emancipación en España se situaba en 14,8 puntos porcentuales, alcanzando su punto histórico más bajo. ¿La edad promedio? Arriba de los 30. También los hay en Italia, que en la jerga coloquial son apodados como «mammones».
Por cierto, los jóvenes en la Argentina se independizan a los 28, como el promedio regional. Según el BID, en Brasil lo hacen a los 25; en Colombia y en Chile, a los 27; y en Perú, a los 29 años.
Ingresos que no alcanzan
Lógicamente, la relación entre ingresos y emancipación es insoslayable. A manera de ejemplo y volviendo a la Argentina, entre 2004 y 2012, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo), el número de jóvenes no emancipados descendió hasta 1,7 millones (31%), el nivel más bajo registrado desde 2004 hasta la fecha.
A partir de entonces, y tanto según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) como de la citada ENGHo, los jóvenes no emancipados se mantuvieron en un promedio del 39%. Como se consignó unas líneas atrás, en 2023, último dato disponible, hubo 2,3 millones de jóvenes no emancipados, equivalente al 37% del total.
Daniela Trucco, especialista de la división de Desarrollo Social en la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (Cepal) explica que, en la región, la falta de ingresos estables y suficientes impide a los jóvenes acceder a créditos hipotecarios y a alquilar una vivienda. Sumado a eso, el incremento de las propiedades en las grandes ciudades vuelve cada vez más inaccesible el acceso a un departamento.
«La emancipación juvenil no tiene que ver solo con las condiciones en las que se accede a la vivienda, sino también con las nuevas condiciones laborales de los jóvenes», resalta Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados. «Trabajos cortos, sueldos bajos, empleos sin registrar», enumera.
«Estas condiciones –continúa Muñoz– no solo hacen que los jóvenes no puedan pagar un alquiler, también consigue que el mercado inmobiliario no los acepte. Porque en la Argentina, hace décadas que quien decide quién puede acceder a una vivienda en alquiler y quién no es el mercado».
¿Adaptación o deseo?
«Además de un derecho, el acceso a la vivienda digna es un importante hito en la transición a la vida adulta, ya que permite a los jóvenes constituir un nuevo hogar, consolidar proyectos de vida y acceder a otros derechos, como la identidad o la conformación de una familia», completa Trucco en relación a lo simbólico de la emancipación.
Pero, ¿hay un verdadero deseo de abandonar el hogar paterno por parte de los jóvenes? ¿Existe la necesidad de tener un techo para conformar su propio proyecto? La doctora y directora de la carrera de sociología de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Cecilia Arizaga, contextualiza y responde: «Sumado a lo económico, a partir del siglo que estamos transitando empiezan a tomar fuerza estas cuestiones. De hecho, hay un paso de un capitalismo lineal, estable, donde hay una obediencia a mandatos, a un capitalismo de inestabilidad, de cambio constante, donde se deja de pensar al techo propio como ideal».
De acuerdo con la socióloga, en este siglo la casa deja de tener la impronta que tenía en el anterior, cuando representaba la movilidad social ascendente y una identidad de clase media. «Lo que no sé es si el estilo de vida pseudonómade que hace de la inestabilidad un valor es una elección, o si en realidad no es una manera de gestionar el capitalismo que les tocó vivir. ¿Hasta qué punto tiene que ver con una adaptación a las condiciones?», plantea.
Arizaga explica que, además, en los sectores medios la emancipación hoy es diferente a la buscada por la juventud de los 80 y los 90, cuando los valores y mandatos, indica, eran otros; cuando se suponía que había que formar una familia y la mujer estaba adscripta a determinados mandatos.
«Eso empezaba a resquebrajarse», puntualiza, quien abordó a esa generación y que posteriormente entrevistó a sus hijos, de entre 25 y 35 años. «Hoy muchos viven con sus padres, aunque están buscando irse a vivir solos, más allá de que llevan a sus parejas a vivir a la casa paterna unos días a la semana; cosas que antes eran impensables y que eran donde estaba radicada la emancipación», detalla.
«Ahora, antes que emanciparse, lo que se busca es una autonomía que tiene que ver más con un proceso de individualización, con ser uno», diferencia. «Por eso yo hablo de hogar unipersonal, ya que no es irse a vivir con la pareja en la mayoría de los casos, que van a vivir con sus parejas a veces solo por motivos económicos. Es más un proyecto de vida nómade, que no es irse a buscar kiwis a Australia, sino nómade en el sentido de no pensar que la casa donde estoy, que alquilo, será la casa en la que voy a estar en un futuro», desarrolla.
En cuanto a la mirada psicológica del tema, si bien existe un debate sobre la terminación de la adolescencia y su posible prolongación, la definición más común y aceptada es la de la OMS, que la ubica entre los 10 y 19 años. Sin embargo, también están los que consideran el concepto de «adolescencia extendida», referido a la posibilidad de que la transición a la adultez sea más gradual y prolongada ahora que hace algunos años, debido a factores sociales, culturales y hasta biológicos, algunos, enumerados aquí.
En ese mismo sentido, también comienza a hablarse de un síndrome del «nido vacío» como cosa del pasado, ya que paulatinamente ha sido reemplazado por otro, el síndrome del «nido lleno», que refleja la angustia de los padres por los hijos que antes se iban del hogar y ahora se quedan.