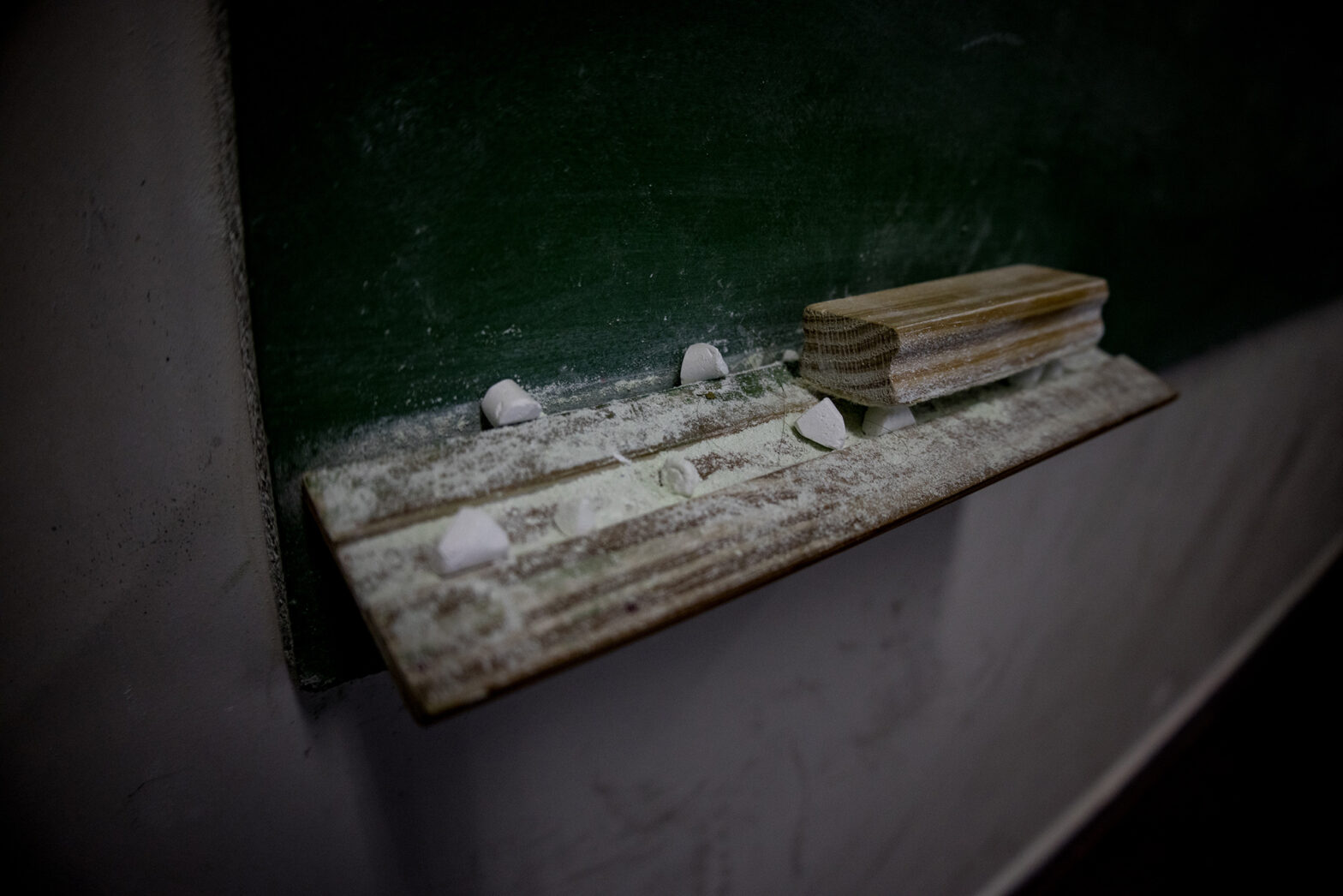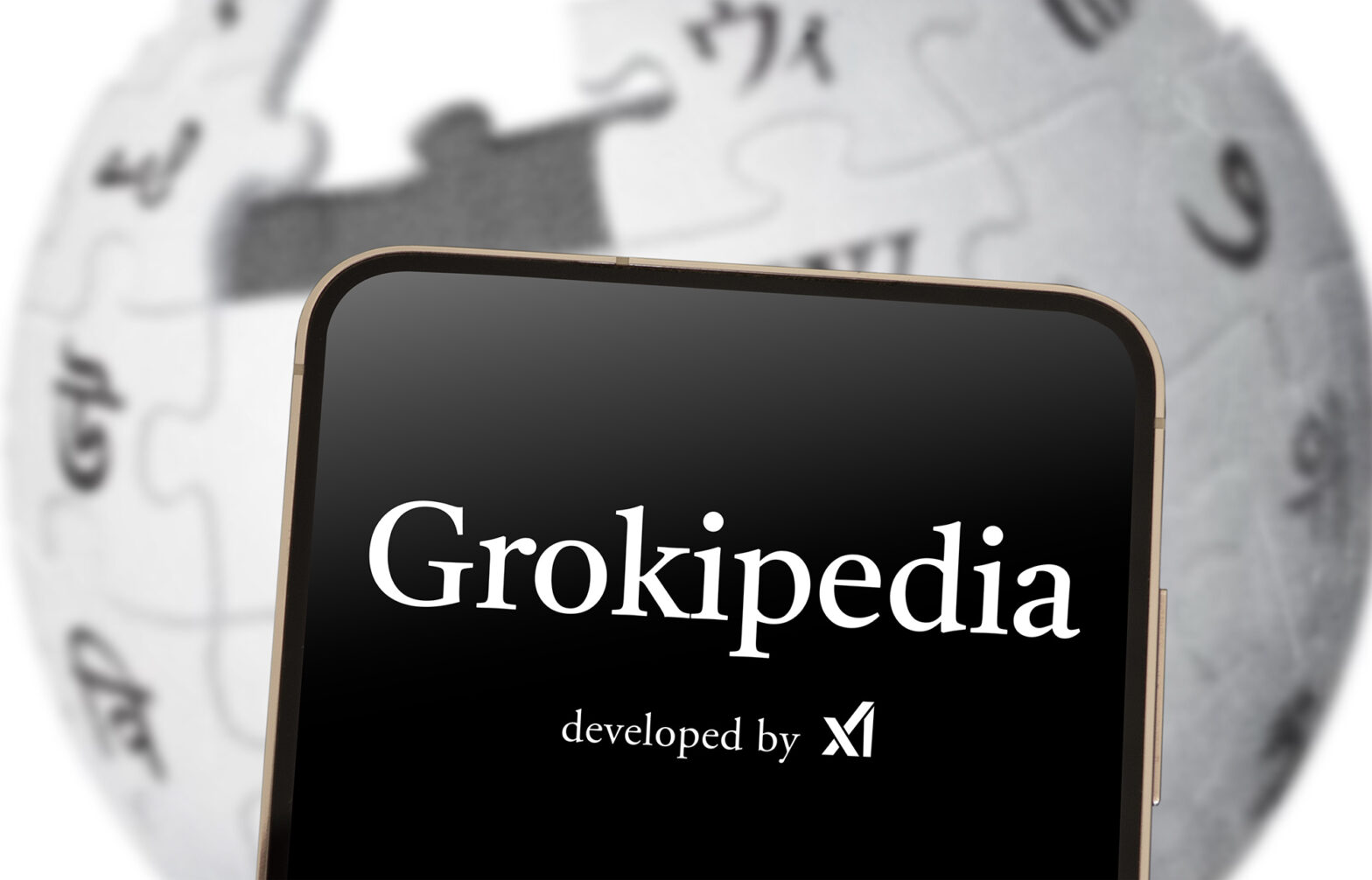13 de octubre de 2025
El triple feminicidio de Florencio Varela reveló una fractura social profunda y la violenta mutación del delito en Argentina. Nuevas formas de la crueldad y un Estado ausente frente al desamparo.

Buenos Aires. Marcha en reclamo de justicia por el triple crimen de Morena, Brenda y Lara.
Foto: Getty Images
El viernes 19 de septiembre a las 21:29, una Chevrolet Tracker blanca con vidrios polarizados se detuvo en la esquina de Tiburón y Crovara, en La Tablada. La escena duró 28 segundos y no llamó la atención en el barrio: la camioneta frenó y tres mujeres subieron con calma, como si abordaran a un auto de aplicación.
La primera abrió la puerta trasera y levantó la pierna derecha, esquivando un charco de agua. La segunda repitió el gesto y se arremangó levemente el pantalón para evitar el barro. La tercera rodeó la parte trasera del vehículo y se acomodó en su asiento. Cerraron las puertas, el conductor aceleró suavemente y giró a la derecha.
Las chicas se subieron engañadas. Les habían prometido 300 dólares a cada una para asistir a una supuesta fiesta en la villa 1.11.14, en el barrio porteño de Flores; pero en realidad el escenario sería otro: las estaban esperando en una casa típica de un barrio obrero, en Florencio Varela. Más tarde se sabrían sus nombres: Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Morena Gutiérrez (15).
Allí, fueron torturadas durante al menos dos horas. 120 minutos: lo que dura un recital, una película, una obra de teatro. Los investigadores creen que primero asesinaron a Brenda y a Morena, obligando a Lara a presenciar las torturas. La autopsia reveló que a Brenda le fracturaron el cráneo, presentaba aplastamiento facial y heridas punzocortantes en el cuello. Morena tenía luxación cervical y golpes en la cara. A Lara, antes de matarla, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda. Su cuerpo tenía quemaduras de cigarrillo, un corte que le seccionó parcialmente la oreja izquierda y otro en el cuello que alcanzó la arteria carótida.
El triple feminicidio es un hecho macabro en la historia criminal argentina y dejó al descubierto una fractura social profunda. El primer fiscal de la causa, Gastón Duplaá describió que los autores del hecho aumentaron intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento de las víctimas . Especialistas coinciden y advierten sobre la «desprofesionalización» del hampa, el consumo problemático de sustancia en edades muy tempranas –pipeo de crack, inhalación de nafta y tusi– y el aumento desproporcionado de la violencia extrema para manifestar la bronca acumulada por sentirse humillados, excluidos y desprestigiados.
Además hablan de la pantallización y cómo este fenómeno caló en las bandas. Las redes sociales modificaron y globalizaron la identidad nacional del crimen. En los años 90, los que se iniciaban en el delito veían como héroes a la Súper Banda del Gordo Valor. Hoy los delincuentes quieren emular el ejercicio de la violencia como los grandes capos narcos, Pablo Escobar o, el personaje de ficción inmortalizado por Al Pacino, Tony Montana. En las nuevas cohortes de rastreros y transas la ostentación es constitutiva del personaje. Hay una vocación de mostrarse.
De la profesionalidad al amateurismo
Nelson Leuzzi nació en una familia humilde de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Durante la crisis social y económica de 2001, su hogar sufrió el crack: con su padre enfermo, la comida empezó a faltar. Nelson y sus tres hermanos recorrían comedores populares y asistían a los clubes de trueque para conseguir algo para alimentarse.
Cuando las puertas se cerraron y las opciones se agotaron, Nelson tomó una decisión extrema: salir a robar para que la heladera de su casa nunca más estuviera vacía. Escaló en el delito, se profesionalizó, integró bandas narco y pasó 15 años preso. En la cárcel se recibió de periodista. Hoy, alejado del delito es productor musical, lidera Argendigna, un proyecto que promueve la reinserción, capacitación profesional y acceso a oportunidades laborales dignas, no solo para exconvictos, sino para cualquier persona en situación de vulnerabilidad.
«Pertenezco a la “generación dorada” del delito, nosotros soñábamos con ser Cacho “La Garza” Sosa –famoso ladrón que formó parte de la mítica súper banda– y robar un camión de caudales. Nos perfeccionábamos, robar era nuestro trabajo. No nos metíamos con los laburantes del barrio, ni con niños ni con personas mayores. No ejercíamos violencia innecesaria, solo bastaba con mostrar el arma. Ahora se perdieron casi todos los valores, la violencia va por delante del delito: disparo y después te robo. Los pibes creen que son Pablo Escobar, la violencia en los barrios es extrema. Le perdieron el miedo a la cárcel, creen que es un juego de Tik Tok, o que la van a pasar bien como en la serie El Marginal», dice Leuzzi.

Bajo sospecha. La Policía Federal traslada a Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los imputados, detenido en Perú.
Foto: NA
Ladrones y barderos
Pablo Ferreira es doctor en Derecho, especialista en Derecho Penal y en investigaciones criminales. Desde hace 15 años es funcionario judicial en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de Pergamino. Para él, el aumento del delito y la violencia tiene que ver con los modelos socio-económicos implementados en nuestro país.
«Es un error pensar que el delito aumenta por el desempleo. Los materiales tradicionales para construir identidad (escuela, trabajo, educación, la familia), ya no funcionan, no son atractivos. Aparecen otras alternativas para construir identidades, prestigio, respeto. Se disputan espacio público y disputan allí, su honor, a los tiros. La violencia y el delito, es una forma de demostrar valentía, coraje, masculinidad».
Desde hace más de 20 años, Ángela Oyhandy, socióloga de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP), estudia las instituciones de seguridad y Justicia penal. La investigadora introduce un matiz interesante para analizar y complejizar los cambios en los llamados «códigos delincuenciales».
«A principios de los años 2000 ya registran las investigaciones en ciencias sociales esta distinción entre los ladrones con códigos –aquellos que seguían los valores de los viejos delincuentes– y los barderos, los que robaban en su propio barrio, a viejos y mujeres y desplegaban una violencia excesiva», explica Oyhandy. Para ella la idea de la pérdida de códigos por parte de los jóvenes es una percepción que circula también dentro de los barrios e incluso dentro del mundo del delito: los más antiguos acusan a los jóvenes o recién llegados de no respetar las reglas. «Lo que observo como nuevo en ciertos territorios son otro tipo de sustancias y una mayor extensión en los consumos». Oyhandy agrega un dato conmovedor ‒y alarmante‒: el aumento significativo de los suicidios en jóvenes y adolescentes: «Debemos repensar las mutaciones en las formas de las violencias letales. Hoy observamos otras manifestaciones: autoagresiones, problemas de salud mental y consumos problemáticos».
El corrimiento del Estado de los barrios populares, la falta de trabajo y los bajos salarios son el combo perfecto para el avance del narcotráfico y el crecimiento del narcomenudeo como salida laboral.
En su libro Salir a robar, el delito desde la perspectiva de sus protagonistas (próximo a salir por la editorial UNQ), Laura Grandoso, licenciada en Trabajo Social y magíster en Criminología, entrevistó a jóvenes y adultos inmersos en el robo callejero. Plantea que no hay que romantizar ni demonizar al delito sino, por el contrario, ponerlo en contexto y analizar todas las complejidades y aristas del fenómeno. «Los pibes que se acercan al delito por lo general no tienen anclaje en otros espacios institucionales o simbólicos, son sujetos de esta cultura de consumo. Son pibes que quedan descolgados, en el robo lo que hacen es subvertir, encuentran un lugar de transgresión, dentro de su grupo de pertenencia ese acto los prestigia. El hecho de salir a robar lo ven como un desafío al orden establecido. Usan la violencia para manifestar la bronca acumulada por sentirse humillados, por estar excluidos y desprestigiados. El intercambio generacional del delito está roto, hoy los pibes no tienen en quién referenciarse», dice Grandoso.
Si bien las estadísticas oficiales marcan un descenso de los delitos, Esteban Rodríguez Alzueta, doctor en Ciencias Sociales, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de La Plata, nota un aumento excesivo del uso de la violencia. Para él, gran parte de los conflictos juveniles actuales están vinculados con la envidia que despierta el consumo capitalista; ya que los jóvenes se comparan constantemente entre sí y desean tener lo que otros tienen.
«En los 2000, los “pibes chorros” eran aquellos que se identificaban con los códigos de la cultura criminal plebeya, adulta y profesional. Respetaban ciertas normas, como por ejemplo, no robaban dentro del barrio, ni a los niños ni a las mujeres y ni a los adultos mayores. Solo se le disparaba a la policía por reacción, no se ostentaba, no se robaba drogado, no usaban la violencia de forma desmedida. En cambio ahora, los “pibes rastreros” se han desentendido de esa cultura criminal plebeya. Por eso los encontramos hoy en día no solamente robando en el barrio, apretando o ventajeando no solamente a varones, sino también a niños, a mujeres, a la gente mayor, ostentando y sobre todo usando la violencia de manera desmesurada», dice Rodríguez Alzueta.
En tanto, en un presente complejo en el que los adolescentes son víctimas de un sistema que los margina y criminaliza, el retroceso del Estado no solo debilita las políticas de protección y cuidado, sino que vulnera aún más sus derechos.
En tanto, en un presente atravesado por la desigualdad y la falta de oportunidades, muchos adolescentes quedan expuestos a un sistema que los margina y criminaliza. El retroceso del Estado no solo debilita las políticas de cuidado y protección, sino que vulnera aún más sus derechos.