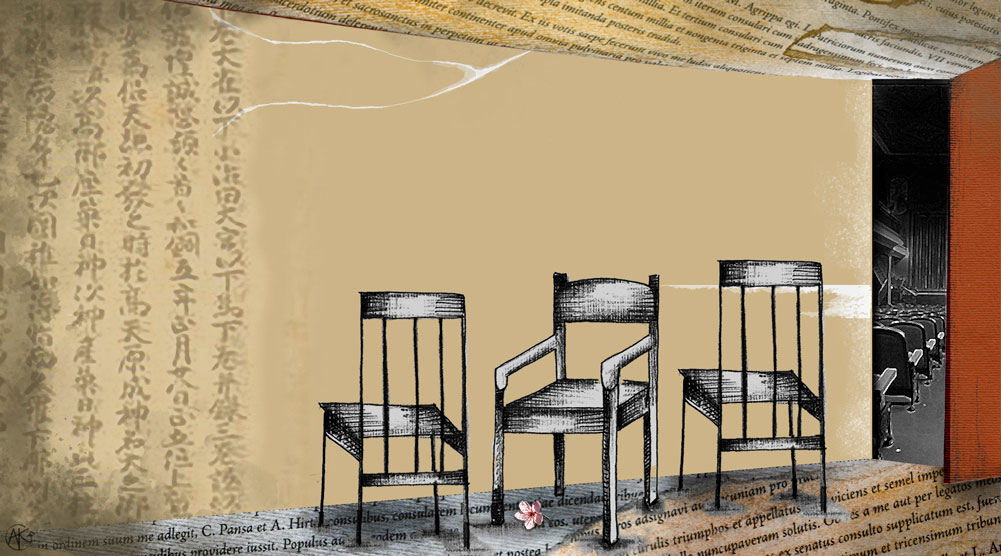6 de diciembre de 2024
Sergio Delgado nació en Santa Fe en 1961 y desde 1999 vive en Francia. Es profesor en la Universidad de Paris-Est Créteil. Tuvo a su cargo ediciones críticas de Juan L. Ortiz, Juan José Manauta, José Pedroni y Juan José Saer, entre otros autores. Dirige la colección El País del Sauce, coedición de las editoriales de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional del Litoral. Publicó los libros de relatos La selva de Marte (1994) y La laguna (2001), y entre otras, las novelas El corazón de la manzana (2009), Al alba (2011) y La sobrina (2019).

El sueño parece avanzar a medida que el relato del padre avanza. Las imágenes despiertan en el hijo –cuando el padre las convoca– una rara impresión: son más bien suyas, sus propias imágenes, pero relatadas por el padre. Le pertenecen, pero al mismo tiempo dejan de pertenecerle. Como si la memoria del hijo fuera el alimento del relato del padre. Y viceversa. De este modo la materia del sueño, en la voz del padre, se modela con los recuerdos más íntimos del hijo. Es más, pensó luego el hijo, a la tarde, reconstruyendo el sueño: el padre se sustraía a los hechos relatados, como un narrador externo, ostensiblemente omnisciente. En el sueño, pero también en la realidad. El padre no había participado de ninguna de las situaciones relatadas porque en estas situaciones la protagonista, la artífice si se quiere, había sido la madre.
Los hechos eran los siguientes. La madre había ido a visitar a una curandera y el hijo la acompañaba. El motivo era un daño que le habían hecho al padre y en el que estaba involucrado, al parecer, tío Crispín. El hijo no lograba tener en claro, ni en el recuerdo que el relato del padre le había permitido recuperar, ni en la realidad misma del pasado evocado, si la madre buscaba curar al padre de un daño que le habían hecho o quería provocar un daño a tío Crispín. Esta última posibilidad, que permanecía de todos modos en la zona de sombra de lo soñado y su realidad, arrojaba de pronto una luz distinta, contradictoria incluso, sobre la imagen que el hijo tenía de su madre, de la idea que se había venido haciendo de ella como alma del hogar, y también de las relaciones que sus padres mantenían con tío Crispín. ¿Por qué se odiaban? ¿Por qué con tanta intensidad?
Como sea, en el sueño o en el recuerdo recuperado gracias al padre, el hijo se veía llevado de la mano por su madre. Era muy pequeño entonces, no habrá tenido más de dos o tres años, y esto probablemente explique que el recuerdo estuviera tan profundamente adormecido. Al parecer los hechos habían ocurrido realmente y el hijo no se sorprendió tampoco al recuperarlos. Había como un regusto, una sonoridad, una estela que, de manera muy difusa, como un oleaje, venía, permanecía, se perdía, volvía. Imágenes, por ejemplo, de haber tomado por una calle de tierra en alguna barriada pobre de Santa Fe y de haber llegado hasta un rancho miserable. Recordaba las paredes de barro de la vivienda, su techo de paja, la penumbra de la habitación cargada de olores agridulces. Y no era la primera vez que veían a esa curandera.
En el sueño el padre contaba estos hechos un tanto abochornado. Con el mismo pudor, al parecer, que le había impedido hasta entonces hablar del tema con el hijo. El padre siempre estuvo en desacuerdo con estas prácticas religiosas o pseudorreligiosas de la madre, pero nunca había tenido el temperamento necesario o la determinación para oponerse frontalmente. Una reposada sabiduría le decía que, después de todo, tampoco hubiera valido la pena. Cuando a su mujer se le metía algo en la cabeza, como él solía repetir (como si una idea fija pudiera bloquear por entero la voluntad de cualquier miembro de la familia) era imposible contradecirla. El padre, de constitución racional, de lo que se jactaba, se manejaba de todos modos con incomodidad en esos terrenos. Algo le decía que, a esas realidades, al mismo tiempo fabulosas y temibles, era mejor no incomodarlas. ¿Qué otra cosa hubiera debido hacer? Se encogía de hombros pensando que si el poder de las curanderas era real, tanto mejor; si no, ¿qué mal podían hacer? Siempre es bueno tener una esperanza; cualquiera sea. Y esta conclusión era también, por cierto, extremadamente racional.
Por ese motivo (que lo que abunda no daña) no faltaba a las misas de los domingos. Aunque desconfiaba en silencio de toda religión, tampoco descreía totalmente de eucaristías ni curanderas. Lo aceptaba y sabía también que los daños eran un arma de doble filo. Podían revertirse rápidamente y castigar a sus autores. El dañante y el dañado quedaban unidos para siempre en un círculo infernal. Eso era lo que el padre pensaba y se lo volvió a decir al hijo en el sueño. Incluso estaba convencido de que en esa oportunidad –el hijo creía comprender que aquella no fue la última vez que su madre lo llevó a ver a esa curandera; al parecer, hubo otras visitas similares– por alguna de esas cosas de los sortilegios mal paridos, o por el mayor poder de una curandera respecto a otra, el daño se había vuelto contra el hijo. Según el padre, aquella situación había estado en el inicio del «DAÑO», con todas las letras y en mayúscula, remarcó el padre, que el hijo deberá padecer toda su vida.
El hijo escucha al padre en el sueño y no puede creer, de pronto, que su padre y su tío Crispín se hubieran odiado tanto y de manera tan secreta e hipócrita. Guardaba con mucha ternura el recuerdo de la felicidad amable, apacible, por momentos eufórica, que predominaba en cada encuentro familiar, en particular en las fiestas de navidad, año nuevo o pascuas, y en tantos cumpleaños celebrados, los propios, los de las esposas, los hijos, los nietos. Pero el hijo, al parecer, había percibido, en las sutilezas más invisibles, detrás de sonrisas y lágrimas, los entresijos de esa doble realidad.
En un momento del sueño, el hijo mira de pronto al padre directamente a los ojos. En realidad, no es que estuviera ahí el rostro del padre, siquiera su silueta. Más bien dirige su mirada hacia el lugar de donde provenía su voz. Mira a su padre y le dice lo siguiente: «El daño que padecí toda la vida ya no existe. Me liberé de él». Su padre hace en ese momento un profundo silencio. El hijo siente que por una vez en su vida el padre lo escucha y concluye, entonces, de la siguiente manera: «Y siento ahora que estoy como acorazado para resistir y revertir cualquier ataque. Incluso el de la curandera más poderosa».
El hijo se despertó con esta convicción, que le duró toda la mañana.