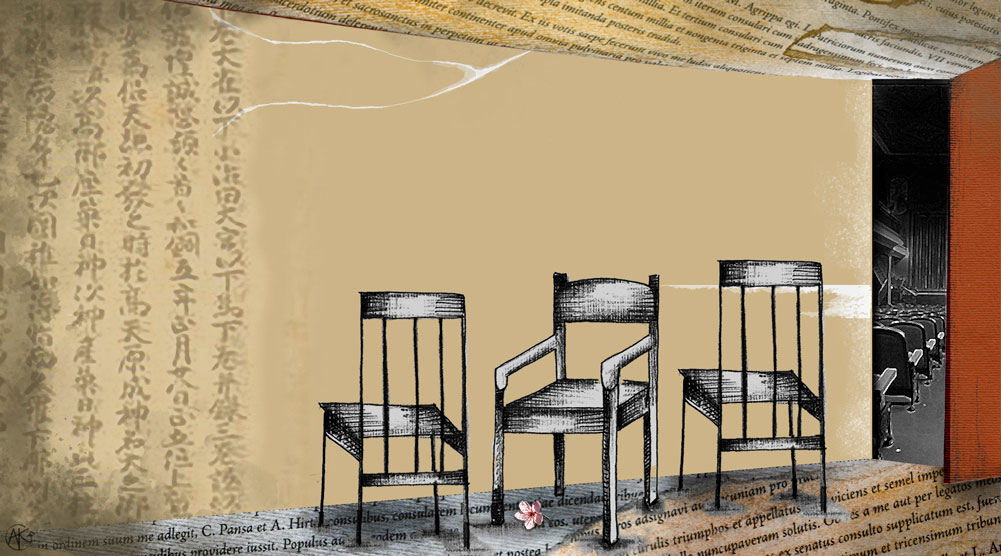4 de enero de 2025
Ariel Bermani (Lomas de Zamora, 1967) es narrador y poeta. Coordina talleres de escritura y de lectura e integra el grupo editor de los sellos Conejos y Limbo. Publicó, entre otros libros, las novelas Leer y escribir, Veneno, El amor es la más barata de las religiones y Messina, el libro de cuentos Ciertas chicas, el ensayo Procesos técnicos, sobre el oficio de escribir, y los poemarios No sé nada de ballenas, La relación con los objetos y Tenemos que hablarlo. Vive en Buenos Aires.

Solo fue un picadito. En la quinta que yo tenía en Adrogué. No duró más de quince o veinte minutos. Esos pocos minutos fueron suficientes para disfrutar del mejor jugador que vi en toda mi vida. Volví a verlo una vez más, pero eso ya es otra historia y supongo que también la voy a contar, porque volver a verlo me sirvió para comprobar que sigue jugando tan deliciosamente como antes.
Casi no habló en las horas en que estuvo con nosotros. Le dijo «meté la cabeza» a Lucas Pusineri (dos veces), mientras comíamos, y «gracias» al Tolo Gallego, cuando le pasó la sal sin que él se la pidiera.
Por su pelo largo, seco como el pasto, lo llamaron Peluca. No sé si fue el Toti o el Rolfi el que lo llamó así. Durante el picadito, «peluca» fue la palabra que más repetimos, aquel viernes 22 de noviembre de 2002.
El 17 de noviembre había sido el cumpleaños del Toti Ríos, mi sobrino. Cumplió 20. No fue un lindo cumpleaños, ni para él ni para todos los hinchas del rojo. Perdimos con Banfield, 2 a 1, en la fecha 17. Nos quedaban dos partidos. El próximo lo jugábamos con Boca, que le había ganado a Talleres 1 a 0 y ya nos estaba respirando en la nuca. El último, con San Lorenzo.
Desde el año anterior, desde que el Toti debutó en primera, se hizo costumbre en el club que los invitara a comer un asado en casa y que después hubiera un poco de fútbol y algún partido de truco. El Tolo convirtió en cábala esos asados y me hice compinche de muchos chicos del equipo. Cualquiera de ellos podía ser mi hijo. Yo tenía, en esa época, casi la misma edad que el Tolo y había pasado treinta años agitando los trapos en el tablón. Por eso, cuando el Peluca paró la pelota y quebró la cintura, descalzo, en cuero, con los pelos que se le pegaban a la cara, pensé: «Este tipo es un crack».
Nadie sabe cómo llegó, éramos muchos. Alguien habrá pensado que venía por mí. Yo pensé que venía con alguno de los chicos. Pero no quiero adelantarme. Primero comimos el asado. Hablamos del partido con Banfield y lo que se venía, Boca. El Tolo estaba picante y cada vez que podía le pegaba algún manotazo al que tuviera cerca y puteaba.
A Peluca no lo vi llegar, pero sí comer. Comía como si ese fuera su último almuerzo. También tomaba. Mucho. Siempre había un poco de vino en esos asados, pero el Tolo vigilaba cuánto tomaba cada uno de sus chicos. En algún momento se quedó mirándolo al Peluca y me hizo una seña, como diciendo, «este quién es». Yo le respondí levantando los hombros y las cejas, al mismo tiempo. Era un tipo bajito, con la cara llena de arrugas. Podía tener treinta años, veinticinco, cincuenta. El cuerpo era puro huesos.
Creo que fue cuando el Tolo lo empezó a mirar que los chicos también lo miraron. Algunos, seguro, por primera vez. Yo mismo, por primera vez. Entonces alguien dijo «morfa el peluca» y todos nos reímos, antes de olvidarnos de él por un buen rato.
Cuando armaron los equipos me propusieron, como siempre, que fuera al arco. Por supuesto, acepté. El Tolo también se prendió. Muchos otros, no. Incluso costaba completar dos equipos de ocho o nueve jugadores. Milito, el pelado Villavicencio, Serrizuela, ninguno de ellos se prendió. Alguien se acordó del Peluca y le dijo «vení a jugar» y muchos o, casi todos, nos reímos. Se sacó la remera y las zapatillas. «¿Vas a jugar en patas?», pregunté.
El pasto estaba largo, hacía calor, todos teníamos el ánimo por el piso después del partido del domingo. El Cuqui y Ema Rivas la movieron y de golpe, no sé cómo, este loco se había quedado con la pelota y gambeteaba a todo el mundo, tiraba caños, nadie se la podía sacar. No era de canchero. Se lo veía de lo más natural. Vestido apenas con un pantalón corto que tenía el escudo de Brown de Adrogué, parecía que cerraba los ojos para llevar la pelota con más cuidado, como homenajeándola, tratando de no pegarle fuerte. Pies que acarician, pensé, apoyado en el arco. Jugábamos en el mismo equipo y en esa tarde no puede tocar ni una vez la pelota, porque nunca llegó. Creo que él no la pasaba para no dejar de acariciarla.
Al principio, Franco, Serrizuela, Castagno Suárez, el Cholo Guiñazú se esforzaban a media máquina para sacársela, pero cuando Peluca empezó a hacerle los goles a Leo Díaz el ambiente se puso raro. Incluso el Tolo, que jugaba en nuestro equipo, le hizo señas para que se dejara de joder y la pasara. Y la pasó. Al Tolo, justamente, que la perdió con el Cuqui Silvera y entonces Peluca volvió a la carga.
Íbamos ganando once a cero cuando el Cholo Guiñazú se le plantó de frente y le tiró una trompada que el otro esquivó, serio, sin perder la calma, ni la pelota. La siguiente trompada del Cholo fue de atrás y me dio miedo verle la cara. Éste lo mata, pensé. Sin imaginarme que esa trompada también sería esquivada y cuando el Tolo se le puso al lado para pedirle, a los gritos, que soltara la pelota, el Peluca le tiró un caño. Y otro caño me tiró a mí, cuando corrí hasta el medio de la cancha para dar por terminado el partido.
Un rato después jugábamos al truco y tomábamos mate. Nadie comentaba lo que había pasado. Al Peluca lo perdí de vista, empecé a buscarlo por la quinta hasta que lo vi, sentado en el living, un vaso de whisky en la mano, concentrado en lo que le estaba diciendo el Tolo. No quise intervenir, no había sido convocado para participar de esa conversación. Pero escuché, de lejos, cuando salían, que el Tolo le preguntaba algo. No sé qué le preguntó. El otro movió la cabeza hacia adelante y el Tolo le dijo que había tiempo todavía.
Después perdí de vista al Peluca y el Tolo se hizo el misterioso cada vez que me acerqué para que me contara. Hasta lo vi llorar, caminando, alejándose. Entonces le pregunté directamente qué estuvo hablando con ese tipo, con «ese loco», le dije y él me miró a los ojos. Puso sus manos en mis hombros y dijo: «No sé si ganamos de cabeza o de culo, pero después se vienen días jodidos, hermanito. Según el Peluca, hasta nos vamos a la B. Ahora tengo que hablar con Pusineri. Esperame acá».
Pasaron todos estos años y lo seguí buscando. No de un modo orgánico, sino, más bien, casual, espontáneo. Preguntando a los hinchas de Brown, a los jugadores, recorriendo potreros. Pocas veces me dijeron haberlo visto, pero las fuentes no eran confiables. Sobre todo, cuando me lo dijo un borracho, en un bar de Avellaneda, una madrugada, cuando hablábamos con amigos (que también estaban borrachos) y yo mencioné al Peluca. Lo pisó un tren, dijo el borracho. ¿Cuándo?, pregunté, pero no me contestó.
Hasta que finalmente lo vi, jugando en una canchita improvisada (un baldío, con ramas que hacían de arcos). Eran todos pibitos de diez o doce años, una señora que atajaba sin haberse sacado los tacos y él. Descalzo, con el pantaloncito de Brown, en cuero. Las arrugas, el pelo. Los bailaba sin hacer goles. Solo se dedicaba a ir y venir con la pelota pegada al pie. Llegaba hasta el arco de la señora y volvía hasta su arco y, así, otra vez, gambeteando a compañeros y rivales.
Todo terminó cuando uno de los pibes dijo: «Basta viejo, a vos quién te invitó». Me quedé duro, atento, listo para encararlo cuando saliera, pero salió, todos salieron y lo perdí. No sé cómo hizo para desaparecer, en segundos. Antes de subir al coche para buscarlo por las calles pregunté si lo conocían. Uno de los pibes me dijo «ni idea».
Di muchas vueltas, volviendo cada tanto al baldío, por si se prendía en otro picadito. También volví en los días y las semanas siguientes, por inercia, mecánicamente. Sabiendo que no lo iba a encontrar.