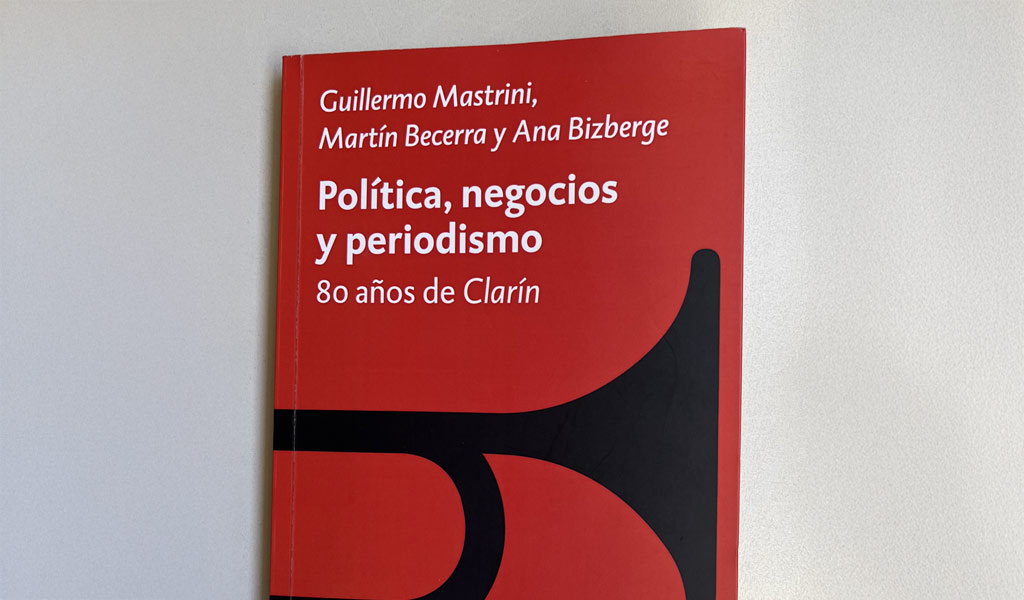21 de febrero de 2023
El estallido de las redes sociales parecía haber decretado su caducidad, pero el género resurgió de las cenizas y hoy marca picos de rating en la televisión.

Estrellas fugaces. «Gran hermano» enseña a idolatrar por una temporada a personas comunes que, de repente, se convierten en seres especiales.
El reality tiene, entre sus cualidades, la de ser simbólico en un ámbito –el de la pantalla chica– que se jactó históricamente de su iconicidad. Donde en otros géneros televisivos hay pura imagen y sonido denotativos («lo que es» en el acontecimiento noticiado), acá lo que se ve está en lugar de otra cosa, es decir, es en esencia metáfora: ¿cada eliminado es una muerte que, por milagro del repechaje, puede tornarse reversible? ¿Cada votación es un simulacro eleccionario tan inofensivo como apolítico? Si no hubiera doblez, no se entendería la pasión social masiva que genera seguir la trama viscosa y monotemática de Gran hermano, El hotel de los famosos o el nuevo The Challenge, que alcanzó picos de 15,8 de rating en el estreno.
Varias cosas nuevas llegaron y se naturalizaron desde el primer capítulo de Gran hermano, allá por el 10 de marzo de 2001. Desde aquella emisión, pudimos asistir a la sexualidad y la desnudez, a la intimidad y a la soledad mediatizadas; quedó legitimado un experimento bastante cruel que, hasta ese momento, solamente se imaginaba como ciencia ficción clase B, o en una película paródica como The Truman Show (1998). Aprendimos a idolatrar por una temporada a un hombre o una mujer comunes que, de un día para el otro, se convierten en seres especiales, dignos de entrevistas, del parloteo y el chichoneo de las conductoras de los magazines de Telefe, que antes los tenían de fans y hoy les dedican un «mano a mano» propio del trato que recibe una estrella.
Estar, acompañar
Y sí, el reality simplemente está, con toda su transitividad a cuestas, lo cual no es poco. No se le exige ni él mismo ofrece poco más que eso. Esa presencia continua es su garantía de viabilidad. Por eso resurgió de sus cenizas tras una década de ausencia; durante esa década perdida, se lo había decretado como un fulgor fugaz de principios de siglo que se habría apagado con la explosión de las redes sociales. Se dijo que no era un afirmado y fundado género televisivo nuevo al nivel de la telenovela, el noticiero, el programa de concurso. Sin embargo, el reality no se apagó. Sobrevive a la propia eliminación de sus criaturas, protagonistas y antagonistas, porque es el continuum del tiempo, el estar ahí que permite el contacto con un espectador: su modelo –salvo en las galas, durante el tiempo corrido de transmisión– es una tevé de acompañamiento, un runrún de fondo que se semeja a la escucha radial.
La esencia de la tevé es ese transcurrir: ese vivo está desde la prehistoria de las transmisiones. Eso es lo que la vuelve irremplazable; lo que da la sensación de estar mirando con otros, no solos, como en el fangoso discurrir individualista de los vivos de Instagram u otras redes que, por diversidad y cantidad de propuestas, reducen la emisión a mero club de pocos.
El reality, en cambio, hace explícita una vocación totalitaria: que sea todo el tiempo un ciclo «en vivo y en directo» que nos atañe como país, sin interrupciones, en una apuesta a la puesta en extremo de esa misma intención de registrar la vida cotidiana antes encarnada en el «programa ómnibus» o las «jornadas solidarias» con un fin benéfico. Y, como una distopía concretada, que al principio dejaba a la gente azorada pero después se fue haciendo parte invisible de la vida cotidiana de cualquier espectador, el reality tomó vida y se hizo grande, con su hipérbole de espontaneidad y ese salto al vacío que repotenciaron al «vivo». Nace y queda fundado un nuevo tipo discursivo: uno muy especial que deja la sensación de ser un poco un fraude, de estar guionado de más, intervenido, con un afán mercantilista que lo estaría invalidando como hecho creativo, para que «el Soberano» –como le dice Santiago del Moro al consumidor/ espectador– mande más mensajes, pague más por esa obvia identificación a la que apunta cada estereotipo viviente. Cada fijeza del sentido se instala cual babosa constrictor por encima de cada ser humano, cada participante, como una segunda capa de piel.
Pero qué novela –esta es una extensa, ramificada, hípernarrativa; esto es literatura del yo– no conduce a sus criaturas a los terrenos fértiles del romance, el duelo, la muerte y la resurrección, en cada regreso, cada repechaje. Entonces, junto con el reality, la tevé también revive de su ocaso, avanza su presencia en el imaginario del entretenimiento. ¿Se debe todo este boom a una pospandemia catártica que quiere repetir como show el encierro sufrido? Con eso no alcanza, porque también triunfan los reality part time, de esos que –si bien basados en conflictos y emociones reales– se restringen a un compendio de imágenes acotado a momentos aislados, a la usanza televisiva de «la lata».
Lo que los enlaza a los de anónimos (como Gran hermano) y a los de famosos (como El hotel…); a los de juegos (como The Challenge) y los de talento (como MasterChef), es el ansia por exhibir y recibir –del otro lado– algo auténtico. Sobre un relato facilitado (de trama tenue, con mucha repetición y previsibilidad) se asienta algo mucho más complejo: la posibilidad de que algo de lo trágico o lo tragicómico de la vida misma –esa pretensión de todo realismo– se cuele en la pantalla, y que se achiquen las distancias entre el que se exhibe y el que espía: entre el «normal» y su ídolo, para que se plasme este edén de fulgores que monopolizan la agenda blanda, y que mañana serán la nada misma, cuando lleguen otros nuevos.