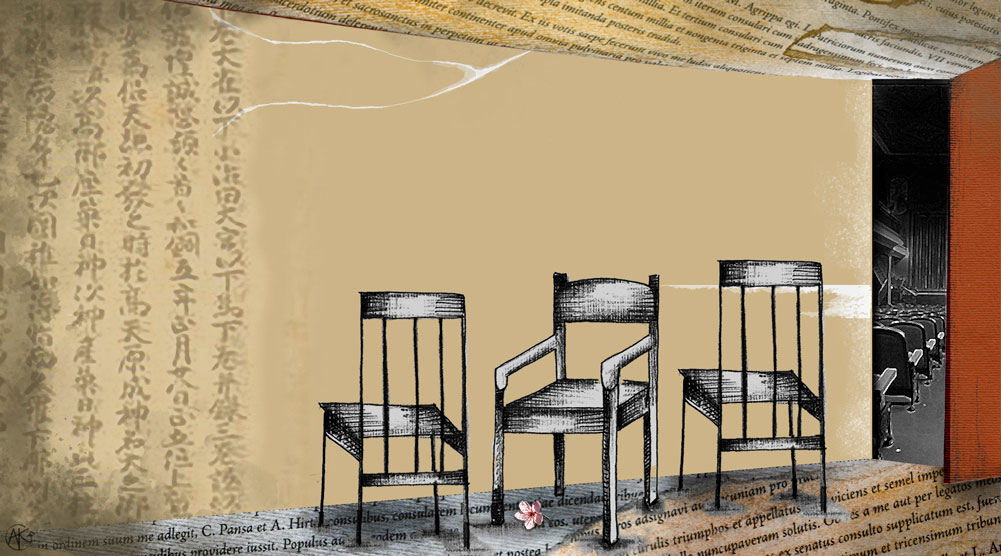17 de septiembre de 2024
Marcelo Figueras (Buenos Aires, 1962) es periodista, escritor y guionista. En 1992 publicó su primera novela, El muchacho peronista y luego, entre otras, Kamchatka (2003, ganadora del Valle-Inclán Prize), La batalla del calentamiento (2006), Aquarium (2009), El negro corazón del crimen (2017) y Todos los demonios están aquí (2021). En 2019 se publicó el libro del Indio Solari Recuerdos que mienten un poco: memorias. En conversaciones con Marcelo Figueras. Sus libros han sido traducidos a una veintena de idiomas, entre los que se destacan el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el holandés, el polaco, el hebreo y el ruso.

Fui el primer sorprendido al despertar, porque nadie espera regresar de la muerte.
Todavía tenía fresca la angustia del final. En aquel momento sufrí algo peor que la agonía: el temor de no haber muerto del todo. Mi mente seguía funcionando entre los pliegues de un cuerpo inútil. Era como estar atrapado en un ascensor, en las entrañas de un edificio abandonado: nadie oía los gritos, un trueno dentro de mi cabeza. Pensé con horror que iban a enterrarme en ese estado. Pero la oscuridad sobrevino de golpe, misericorde. Por eso creí al regresar que no había muerto, en realidad; que se había tratado de una pesadilla. Sin embargo, los médicos seguían allí. Aunque no identifiqué a ninguno (tampoco reconocía el lugar, ese techo abovedado, el racimo de lámparas), se los veía exultantes. Me preguntaron si podía oír, si comprendía sus palabras. Mis pulmones se abrieron, resurgía al cabo de una inmersión prolongada. En lugar de aire, el pecho y la garganta se me llenaron de fuego. Tuvieron que sedarme.
Cuando desperté me recibió un dolor tolerable, pero todavía no podía moverme. Me pidieron que expresase afirmación con un parpadeo y negación con dos. Parpadeé. Eso los puso contentos. El médico más viejo preguntó si recordaba haber muerto. Tardé unos instantes en parpadear. (Más tarde confesaron que había vertido una lágrima.) Después quiso saber si era consciente de haber resucitado. Cerré mis ojos dos veces. Entonces levantaron un espejo por encima del cuerpo desnudo. Vi la cicatriz que me partía el pecho en forma de Y.
El médico del turno noche tuvo la gentileza de explicar lo ocurrido. El equipo del doctor Rien (así se llamaba el viejo) llevaba décadas trabajando en técnicas de resucitación. Tres horas después de la muerte mi cuerpo había sido sumergido en un líquido: una sopa similar a la amniótica, para preservarlo de la descomposición. Mientras flotaba se lo estimuló mediante diversas técnicas. Según el médico, la principal actuaba en el nivel de lo molecular. Cada ser humano está compuesto por trillones de átomos, que trabajan en sintonía para que el individuo sea quien es y no otro, u otra cosa. En la hora de la muerte esas partículas comprenden que la asociación ya no es válida e inician un proceso de emigración y recombinación. (Esto nos iguala a todos: algunos de nuestros átomos pertenecieron alguna vez a un jabalí, a un herrero, a Jack el Destripador.) Con un dejo de humor, el médico sugirió que la estimulación persuadía a esos átomos de seguir creyendo en mi existencia.
El primer latido de la sobrevida se registró setenta horas después de mi muerte: una burbuja que estalló en lo hondo del pecho. Tardé otro día y medio en regresar a la conciencia. Los médicos ignoraban cuánto demoraría en recuperar dominio sobre el resto de los músculos, aún respiraba de manera asistida. Cada caso era diferente, dijeron; todavía no habían reunido la experiencia necesaria para fijar patrones. Debía tener paciencia, mientras masajeaban mi cuerpo con impulsos eléctricos. Comprendí que el olor a quemado que había sentido al despertar era mi propio olor, y recordé la imagen del espejo. Ahora entendía por qué no quedaba un solo pelo sobre mi piel.
Había presentado un caso ideal para el procedimiento. Según la autopsia, mi muerte se debió a una malformación en la válvula mitral, un problema solucionable de haber obtenido diagnóstico oportuno. Una vez abierto el pecho era sencillo reparar la válvula con una intervención post mortem, eliminando la causa del deceso y asegurándose, así, de que no volviese a hundirme a poco de resucitado.
La ley requería un consentimiento que mis familiares firmaron. Apenas recuperé el habla, los médicos preguntaron si estaba dispuesto a verlos. Quise saber cuánto les habían pagado. Mis familiares no tenían interés en más ciencia que la del propio beneficio. Diplomático, el doctor Rien dijo que comunicaría mi inquietud al departamento contable del Instituto. Le solicité que mientras tanto me evitase el penoso trámite de las visitas. (Yo también podía ser diplomático.)
Por las noches el Instituto se vaciaba. Eran mis horas favoritas. Podía pasearme libre de enfermeras que me trataban como un juguete frágil y caro. Disfrutaba de la penumbra que era un bálsamo para mis ojos, mientras arrastraba mi báculo de suero. Pero no era el único en gozar de libertad a esas horas: también estaba Víctor, el hijo del jefe de seguridad, que vivía en la planta alta. Era un niño de seis años, taciturno y aun así movedizo, con el que nunca pude hablar: nos separaban cristales. Sin embargo nos cruzábamos noche a noche, en algún punto del trayecto; jugaba a no ser visto y yo jugaba a buscarlo. El médico que cubría ese turno preguntó una vez si el niño era una molestia. Respondí que me complacía tratar con alguien que no intentase pincharme o llenarme de píldoras.
Me lo imaginaba explorando el Instituto con avidez. Pretendiéndose en el interior de un castillo o de una nave espacial. Víctor me ayudaba a recordar una infancia que tenía la consistencia de una bruma; en esta segunda vida había nacido viejo.
¿Qué podía rescatar de mi vida anterior? Fui un hijo desangelado. Mis padres murieron a edad prematura. Nunca encontré una vocación que me persuadiese de construir un futuro, apilando ladrillo sobre ladrillo. Trabajé a desgano, protestando por un dinero que nunca alcanzaba para lo que pretendían venderme. Mis amores no duraron, nunca les fui ni me fueron fieles. Ni siquiera merecí la confianza de mi perro, que se mandó a mudar. Y aun así, a pesar de lo gris de aquella existencia, mi apego a la vida había sido extremo hasta el último segundo. La experiencia me había enseñado que la única forma de transitar la muerte era comprender su beneficio, el alivio que deriva de la promesa de ya no sufrir afanes, frío, desamor. Pero la sobrevida me condenaba a lidiar otra vez con cosas insoportables. El dolor físico. La mezquindad del género humano. ¡La incertidumbre de un mañana en semejante compañía!
Que me hubiesen impuesto el papel de Lázaro no significaba que debiese aguantarlo. Mis quejas eran constantes: por el dolor de los huesos, por las interminables sesiones de rehabilitación, por la pésima comida (en realidad era mi gusto el que se había atrofiado), por la negativa de mis cabellos a crecer. La estimulación no había engañado a los átomos que forman parte del pelo.
Perdemos y ganamos, le gustaba decir al doctor Rien, para quien el universo funcionaba sobre un equilibrio en permanente reinvención. Pero yo solo veía las pérdidas. Al poco tiempo de resucitado, todo el personal del Instituto me consideraba intratable.
Tanto malhumor terminó perturbando hasta a los médicos. Alegaban que esa disposición ralentaba mi progreso, pero el verdadero motivo de su molestia era otro: como daban por descontado que debía estarles agradecido, les ofendía mi resentimiento. Cuando al fin Rien protestó por mis desplantes, le pregunté si le temía a la muerte. Me dijo que sí, como todo el mundo: ¡incluso en esa circunstancia, cuando le constaba que no necesariamente era el final! Le pregunté entonces qué sentiría si estuviese condenado a morir dos veces. No volvió a dialogar conmigo más que para los chequeos de rigor.
Una noche el pequeño Víctor usó un dedo vacilante para escribir sobre el cristal que nos separaba. Lo primero que dibujó fue una letra V. Supuse que quería comunicarme su nombre (que yo ya sabía), y que su escaso dominio del alfabeto se lo dificultaba. Me aproximé al cristal para ayudarlo. No llegué siquiera a tocar la superficie. Se puso pálido y salió corriendo.
Pasaron tres noches sin que regresase. Había empezado a preocuparme por su salud cuando lo vi llegar, caminando de puntillas. Volvió a escribir la letra V. Esta vez me quedé quieto, no quería entrometerme. Para mi sorpresa la segunda letra fue una E, que me llegó invertida como si la viese en un espejo. Dio dos trazos más a las apuradas, como si estuviese retrasado para otra cita.
No fue su nombre lo que escribió. La palabra era vete.
El niño me veía como un fantasma. Yo era la figura calva y cenicienta que arrastraba sus grilletes por las noches, gimiendo ante cada esfuerzo que demandaban sus músculos. El espectro que salía a su encuentro en todos los cristales, un Fantasma de Navidades Futuras. ¿Cómo no comprender que reclamase mi desaparición?
Cuando descubrieron que la lentitud de mi progreso había sido una farsa, ya era tarde. Me había escapado del Instituto, abusando de las limitaciones de la guardia nocturna. Deben haberme buscado de manera febril. Imagino la presión que habrá ejercido el departamento contable, después de invertir tanto en mí; aunque estoy seguro de que el personal celebró mi partida en silencio.
A veces me pregunto si esta nueva existencia no será el Purgatorio del que me hablaban, cuando tenía la edad de Víctor. En ese caso debo estar haciendo un buen trabajo. Esta segunda vida me da más satisfacciones que la original, desprolija como solo puede serlo un borrador. Al amenazar a mis familiares con la perspectiva de un juicio, recuperé parte del dinero que cobraron por mi resurrección. Alcanzó para comprarme una buhardilla sobre la que el sol brilla el año entero. Administrando el sobrante vivo frugalmente, lo que no es difícil ahora que estoy más allá de los apetitos. Y aun así me doy los gustos que siguen contando para mí. Leer libros. Atracarme de películas y series. Bañarme en el mar cuando atardece. (Escribir es un placer nuevo, en el que quizás persevere.) Si necesito reír, visito a gente que me detestaba y que, atrasada de noticias, piensa todavía que lo último que hice fue morirme. La expresión de sus rostros al abrir la puerta justifica por sí sola esta segunda vida.
Pero lo que más me gusta es disimular mis rasgos bajo un sombrero y pasear cerca del Instituto. El pequeño Víctor suele ayudar a su madre en la huerta. Es obvio que disfruta de la labor, tiene un talento innato para cuidar de cosas que crecen. ¿Le habrá revelado ese instinto cuán antinatural era esta gárgola en que me convirtieron?
De tanto en tanto regreso por las noches y dejo una planta en medio de la huerta. Lo hago cuando sé que mira a través de las ventanas, para que sepa que es el fantasma quien lo malcría. Mi deseo es que comprenda (más pronto que yo, de ser posible) algunas cuestiones fundamentales: que es posible esperar algo bueno de alguien malo, y viceversa; que a menudo aquello que debería ser más preciado nos llena de miedo, y por eso nos apartamos de cosas que deberíamos abrazar. Para muchos la vida es el tiempo que les lleva desandar la distancia que han puesto entre sus personas y sus deseos más profundos. A veces ese tiempo ni siquiera es suficiente.
Creo en esto que digo, pero admito que la verdadera razón de mis apariciones es otra, más egoísta. Sé que Víctor me espera. Con pavor, con curiosidad, pero me espera. Y eso es algo nuevo para mí.
Morir una segunda vez será más difícil que la primera. Pero por algún motivo (al cual Víctor no es ajeno, estoy seguro; a veces fantaseo que soy una de sus plantas y que el niño me ayuda a crecer), ya no tengo miedo.
Perdemos y ganamos, mientras el universo continúa expandiéndose.