24 de enero de 2024
ChatGPT produjo una revolución en el mundo de la IA y hay quienes advierten que «puede tomar el control del planeta». Otro capítulo para entender el mundo que construyen las nuevas tecnologías.

Virtual. Un tuitero publica pinturas famosas con el paisaje «extendido» utilizando IAG.
Foto: @heykody
Si bien la Inteligencia Artificial (IA) lleva dos décadas afectando nuestras vidas, en noviembre de 2023, con la irrupción de ChatGPT, la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) produjo un salto cualitativo muy visible al ofrecer una mímica más que verosímil del habla humana. En realidad, no fue solo en el lenguaje: MidJourney, Dall-e o Stable Difusion también generaron una enorme repercusión cuando mostraron que con un par de instrucciones en lenguaje cotidiano se podían crear imágenes a medida en segundos. El mundo de la IAG permite también la imitación de voces, producir deepfakes y otros contenidos en una lista que sigue creciendo.
A un año de ese momento histórico cuyas consecuencias aún son difíciles de mensurar, vale la pena un breve repaso por el mundo de la IA.
Ordenar el mundo
Si bien la IA existe al menos como teoría desde mediados del siglo XX, recién en las últimas décadas se contó con la cantidad necesaria de datos y capacidad de procesamiento como para hacerla realidad y mostrar su enorme poder.
Los desarrolladores de la primera IA que intervino con fuerza sobre el mundo fueron Serguei Brin y Larry Page, los fundadores de Google, quienes en 1998 publicaron un paper en el que explicaban cómo su algoritmo de búsqueda sería cada vez más eficiente aprendiendo de los usuarios.
La idea y su realización representaron un salto conceptual que dejó repentinamente en el pasado a los otros buscadores, tremendamente primitivos en la comparación; pero ese mismo entrenamiento que dio acceso fácil a la enorme cantidad de información de la web también permitió ubicar publicidad a medida de una manera que no habría podido soñar ni la mejor campaña de marketing. Así, a la revolución tecnológica se sumó otra de tipo comercial que modificaría la forma de hacer publicidad.
El resto es historia conocida: el modelo de negocios de Google y, más tarde, el de Facebook, produjeron un terremoto en el mercado publicitario del que dependían nada menos que los medios de comunicación masiva. Si bien estos estaban cuestionados por su creciente concentración y manipulación de la vida social y política, pronto quedó claro que los recortes del buscador sobre los contenidos o los algoritmos de las redes sociales no favorecerían una mejora del diálogo social.
Pero más allá de los cuestionamientos a los efectos del modelo de negocios de estas compañías tecnológicas, no quedaban dudas de que representaba una oportunidad inigualable para generar ganancias en diversas áreas de la economía. El objetivo de toda empresa pasaría a ser acumular datos y procesarlos para ordenar el mundo y, de ser posible, preverlo. El mundo del cine y la música, pero también el financiero, se anticiparon a esta irrupción antes de que se les hiciera tarde, como les ocurrió a los medios de comunicación masiva que siguen sin encontrar una nueva forma de financiamiento sostenible.
En cualquier caso, la automatización de tareas por medio de algoritmos se combinó con enormes recursos financieros y viejas prácticas capitalistas contra la competencia para generar modelos de negocios exitosos con grandes impactos en la distribución del ingreso, la política, la sociedad e, incluso, las formas de construcción de la subjetividad.
Por supuesto, no fueron pocos los emprendimientos tecnofinancieros que aprovecharon el boom para alimentar sus propias burbujas de criptomonedas, Metaverso o, incluso, espacios de trabajo compartido al estilo de WeWork. Numerosos proyectos se presentaron como el «nuevo Google», pero la mayoría quedó en el camino.
Verosimilitud sorprendente
Así fue que en noviembre pasado, 24 años después de la publicación del paper que serviría de fundamento a Google, el mundo pudo experimentar con una IAG llamada ChatGPT que, a diferencia de las anteriores, podía responder en lenguaje natural (además de programar, escribir poesía o traducir, entre otras cosas) con una verosimilitud sorprendente. A diferencia de sistemas anteriores, estos modelos no se sustentan en el aprendizaje de reglas gramaticales, sino en la carga de miles de millones de textos y grabaciones que entrenan al sistema para que encuentre correlaciones.
De esta manera, el algoritmo no sigue una serie de instrucciones que llevan a un solo resultado, sino que evalúa la posibilidad de que una palabra siga a la anterior (simplificando mucho). Así, palabra a palabra, ChatGPT puede producir algo que parece nuevo, pero que está basado en millones de textos similares.
En cuestión de días, personas de todas partes del mundo abrieron cuentas en OpenIA, la empresa desarrolladora de ChatGPT, y también se empezó a hablar de otras IAG. Tan intensa fue la ola que más de 1.000 personalidades vinculadas con la ciencia y la informática, entre ellas Elon Musk, publicaron en marzo una carta en la que pedían pausar el desarrollo de una tecnología que podía tomar el control del planeta o usarse para propagar noticias falsas, entre otros males.
No fueron pocos los que consideraron que en realidad esta visión simplista y de apariencia crítica permitía sobredimensionar el potencial de una IAG con serios problemas de aplicación, pero que serviría para iniciar otra fiebre tecnológica y atraer capitales.
Desde el sur global surgieron avisos más concretos acerca del impacto potencial de la IAG. Uno de ellas fue la Declaración de Montevideo sobre Inteligencia Artificial que plantea el peligro de dejar en manos del mercado una tecnología tan potente. Una de las preocupaciones fundamentales en este hemisferio es el impacto que puede tener en el trabajo: no es necesario que la IAG tenga conciencia o sea infalible si se le van a pedir tareas relativamente simples y con límites claros. Por ejemplo, puede realizar la atención al cliente para preparar un envío, labor que «solamente» requiere chequear una base de datos para ver la disponibilidad del producto, el precio, el costo de envío, etcétera. De la misma manera se pueden remplazar a varios abogados junior que analizan casos anteriores o arquitectos que hacen bocetos para un proyecto con una IAG correctamente entrenada.
La declaración final de un encuentro de especialistas en Montreal, iniciaba diciendo: «La Inteligencia Artificial Generativa y el futuro del trabajo siguen estando notablemente ausentes del diálogo mundial sobre la gobernanza de la Inteligencia Artificial». Si bien en el informe se explicaba que el impacto de la IA en el trabajo es una gran incógnita, hay estudios que indican que puede remplazar a cerca del 9% de la población activa. En algunos países como el nuestro, esa cifra podría llegar al 25%, por lo que resulta imprescindible tomar medidas preventivas para amortiguar el golpe.
Guionistas y artistas
Las primeras señales de los conflictos entre trabajadores y empresas dispuestas a reducir costos utilizando IAG ya empezaron a ocurrir: un ejemplo es el reciente y extenso paro de guionistas de Estados Unidos que querían, entre otras cosas, regular el uso de esta tecnología. Dibujantes e ilustradores del mundo protestaron porque sus dibujos estaban siendo utilizados para entrenar algoritmos que les quitaban el trabajo. Locutores e intérpretes eran llamados para grabar textos que se utilizarían para entrenar una IAG que automatizara sus voces. Y la lista sigue creciendo.
Por otro lado, crece la preocupación acerca del costo ambiental que conlleva el entrenamiento y el uso de la IA. La energía consumida, el agua necesaria para refrigeración suman más presión a un planeta desgastado y al borde. Pero ese tema merece un artículo aparte.
Suele asociarse acríticamente la tecnología «al futuro», es decir, a algo que no se puede detener. Esta visión simplista no contempla la posibilidad de guiarlo, desarrollar sus aspectos más beneficiosos para el conjunto y no para un grupo reducido de personas que solo evalúan las ganancias económicas potenciales.
Que la IAG pueda remplazar trabajo humano no sería una mala noticia si, por ejemplo, se utilizara para reducir las jornadas laborales cumpliendo el viejo sueño de aumentar el tiempo de ocio a escala social, reducir el estrés, multiplicar los tiempos en familia o el desarrollo de las artes; pero ninguna tecnología lleva inscripta en sí misma sus usos, sino que estos son producto de disputas políticas y económicas que, a su vez, dependen de correlaciones de fuerza. Y esas correlaciones indican que los aumentos en la productividad producto de la innovación tecnológica se concentran desde hace décadas en la cúspide de la pirámide, algo que impacta en la estabilidad política de países de todo el mundo. La IA generativa podría ser parte de esa solución o una profundización del problema.



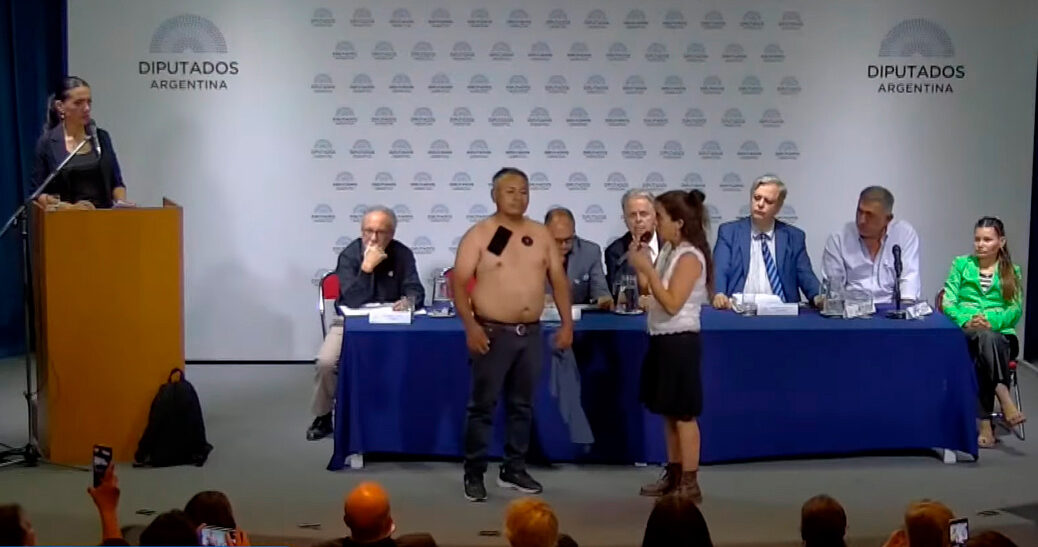

3 comentarios
Los comentarios están cerrados.