En ocasiones, detrás de la neutralidad de algunas investigaciones se esconden prejuicios y estereotipos: desde quienes atribuyen la inequidad de género a diferencias biológicas hasta los que justifican la desigualdad y la pobreza.
28 de febrero de 2018
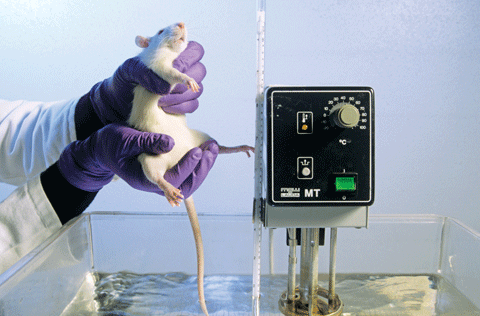
Emprendedores: ¿innovadores por naturaleza?», se titula la nota; pero sorprende que no apele a estudios de ninguna prestigiosa universidad del Primer Mundo que lo corrobore mediante la observación en monos o ratas, o con neuroimágenes que muestren las áreas del cerebro en diferentes colores. Hoy, cuando el sentido común aconseja ir a buscar lo verdadero en la ciencia, la biología pareciera poder determinar cuáles son los fenómenos que se dan «por naturaleza» en el mundo de lo humano, es decir: lo inmodificable, frente a ese otro orden de cosas siempre más maleable e incierto –y modificable– que conformaría el universo de «lo cultural».
Cara como lo es al sistema, la idea de que el destino de éxito se lleva en la sangre (o en los genes) vuelve cada tanto al ruedo bajo diferentes ropajes. Cuestiones sensibles como las relaciones de género suelen ser el tema predilecto de una literatura que recurre a fuentes científicas para obtener nuevas «revelaciones». Así es como un estudio de la Universidad de Tel Aviv basado en imágenes de resonancia magnética busca dirimir de una vez por todas las «verdaderas» diferencias entre el cerebro del hombre y de la mujer, que explicarían sus conductas. Y se sigue discutiendo hasta qué punto las diferencias hormonales entre los sexos implican diferencias intelectuales. Nuevos estudios observacionales en ratas y en primates suman evidencia a la idea de que el varón «es infiel por naturaleza». O se afirma que la inteligencia de ellas, a diferencia de la de los varones, se relaciona con el tamaño de las caderas, ya que es allí donde acumulan ácidos grasos omega 3 que propenden a un mejor funcionamiento del órgano cerebral, según un estudio de la Universidad de Oxford.
Un toque de frivolidad suele enmarcar tales noticias en la cultura del entretenimiento, lo cual no evita que se adviertan inquietantes coincidencias entre ciertas hipótesis científicas y los prejuicios sociales o discursos de poder.
No es fácil encontrar un sesgo ideológico en descubrimientos sobre tectónica de placas o astrofísica, pero cuando «científicos revelan» que pagar los impuestos produce felicidad o que las mujeres son «naturalmente bisexuales» o que los genes influyen en el gusto musical o en la elección de la pareja, se enciende la sospecha. Según Héctor Palma, doctor en Filosofía, investigador y docente de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), es en los temas relacionados con la siempre complicada dialéctica entre la naturaleza y la cultura, y especialmente con el tan maltratado concepto darwiniano de «supervivencia de los más aptos», donde suelen imbricarse la ideología y ese ideal de ciencia «dura» a la que imaginamos neutral y objetiva.
«En estos casos se ve de manera clara que hay un producto científico más una visión de lo que ciertos grupos de élite desean acerca de la sociedad –considera Palma, autor, entre otras obras, del libro Infidelidad genética y hormigas corruptas (2012), donde analiza este problema en el terreno del periodismo de ciencia, y de Metáforas en la evolución de la ciencia (2004)–. ¿Por qué decimos que es un producto científico? Porque lo hacen científicos. No hay otra definición más clara: aparecen en publicaciones científicas, en las universidades, en la prensa especializada».
La eugenesia solo pudo ser posible en una sociedad que –incluidos políticos y científicos– era racista. Pero Palma piensa que también desde el lado de la corrección política se le pide a la biología que dirima cuestiones que no puede dirimir: «A propósito de la secuenciación del genoma humano, se dijo que prácticamente no había diferencias entre el genoma de un europeo y el de un africano, y que eso demostraba que el racismo es un absurdo. ¿Y si hubiera más diferencia? ¿Sería justificable el racismo?». El racismo, concluye, «es un problema sociohistórico, cultural, político, pero no biológico».
La gran falacia
Otras disciplinas que en su momento gozaron del estatus de «ciencia», como la craneometría (que determinaba el carácter por la forma del cráneo), la frenología o «estudio de la mente», o la antropología criminal fundada por el médico italiano Cesare Lombroso (1835-1909), que prejuzgaba las tendencias antisociales de las personas según sus características fisiognómicas, directamente justificaron en la biología las inequidades sociales, políticas y económicas de su tiempo.
Hoy se hace caminar a las modernas neurociencias sobre bordes filosos cuando se busca en supuestos desórdenes cerebrales la causa de los «comportamientos antisociales», y mucho más cuando bajo ese rótulo se hace entrar desde asesinos seriales hasta minorías que pelean por sus derechos o a quienes solo desconfían de un poder instituido.
No se trata de la vieja y aparentemente irresoluble discusión entre ciencias naturales o «duras» y ciencias sociales y humanísticas o «blandas»; desde las propias ciencias naturales también se cuestionó el cientificismo y se denunció la subordinación y la dependencia de la ciencia local respecto de los grandes capitales y de los centros de poder mundial. El químico y matemático argentino Oscar Varsavsky (1920-1976) criticó en su libro Ciencia, política y cientificismo (1969) el utilitarismo de la «ciencia de la sociedad de consumo», que según sus palabras estaba «usufructuando indebidamente el prestigio de obra humana universal que conquistó merecidamente la ciencia».
Por esos años empezaban a destacarse autores como Richard Lewontin, Stephen Jay Gould o Marshall Sahlins, quienes desarrollaban, esta vez desde los propios centros de poder académico mundial, una fuerte crítica hacia esos abusos del discurso científico, en especial, el de la biología. El principal blanco de estos críticos era la sociobiología, disciplina fundada por el entomólogo estadounidense Edward O. Wilson, experto en hormigas, que logró amplio consenso en el mundo académico.
La sociobiología buscaba en lo biológico el fundamento de las conductas sociales de las más variadas especies, incluida la humana. Popularizó entre otras cosas la obsesión por atribuir toda conducta, costumbre o preferencia más o menos universal al código genético de la especie, o la convicción de que las guerras se deben a que el ser humano es agresivo –otra vez– «por naturaleza». «La sociobiología tiene su origen en el estudio de los insectos llamados sociales, y lo cierto es que ha resuelto problemas en especies muy diversas, incluso mamíferos –sostiene por su parte el biólogo Eduardo Wolovelsky, titular del programa de Conocimiento Público sobre la Ciencia del Centro Cultural Ricardo Rojas–. La gran pregunta acerca de este tipo de teorías es cuál es el límite de su legitimidad».
La reducción de las relaciones de género al binomio macho-hembra es recurrente: «Hay infinidad de artículos con metáforas sociobiológicas que son fuertemente prejuiciosas. Pareciera ser –opina Wolovelsky– que el argumento científico otorgara una armadura frente a toda crítica, y que se temiera criticar por miedo a ser tildados de “oscurantistas” o anticientíficos».
¿Qué aporta cada descubrimiento a los graves problemas que enfrenta la sociedad? Esa parece ser la pregunta. «La violencia, el sexismo y la sordidez son biológicos», escribía Stephen Jay Gould en Dientes de gallina y pies de caballo (1983), «pero la tranquilidad, la igualdad y la amabilidad son igual de biológicas, y veríamos su influencia si pudiéramos crear una estructura social que les permita florecer». De modo que si prevalecen los relatos donde la sociedad es una jungla donde solo merecen sobrevivir «los más aptos», no es casual ni es natural.




